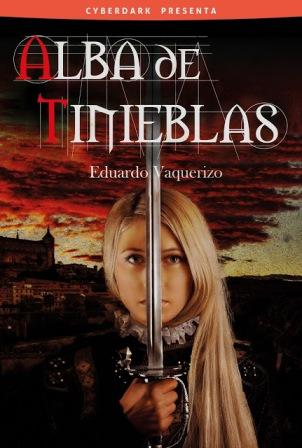Tras la fantástica impresión de La casa de la muerte, tenía ganas de descubrir qué más había escrito Sarah Pinborough. Ya dejé escrita por aquí mi opinión sobre 13 Minutes, un entretenido y un tanto tramposete culebrón de instituto que, supongo, terminará traducido si la producción que estaba preparando Netflix llega a consumarse. Ahora escribo sobre Detrás de sus ojos, la novela publicada por Runas a finales de 2017 con traducción de Pilar Ramírez Tello, que abunda y ahonda en la línea de 13 Minutes. Confieso que mi lectura está muy mediatizada por mi creciente dificultad para entrar en historias que fían su potencial a la sorpresa; esos relatos que no les importa sacrificar su consistencia en el altar de romper los esquemas y previsiones del lector. Así, mientras en 13 Minutes encontré ingredientes adicionales (el drama de la necesidad de encajar en la sociedad, la crudeza del acoso escolar), Detrás de sus ojos ha ofrecido poco más a lo que aferrarme.
Su arranque no difiere mucho de una película de sobremesa de un fin de semana cualquiera en la televisión convencional. Madre divorciada (Louise) con problemas de autoestima y algo de mal fario, se medio lía una noche de farra con quien será su futuro jefe (David). Esa situación embarazosa, aparentemente resuelta de manera profesional y preámbulo de un affaire, se adereza con su encuentro causal con Adele, la mujer de David; una manipuladora nivel legendario que juguetea con la vida profesional y personal de Louise. Al principio inocentemente y de forma cada vez más retorcida hasta tejer a su alrededor una telaraña enrevesada y multicapa de la cual le será imposible escapar.