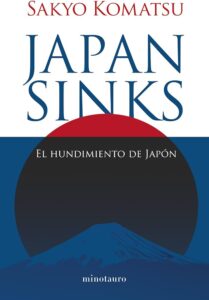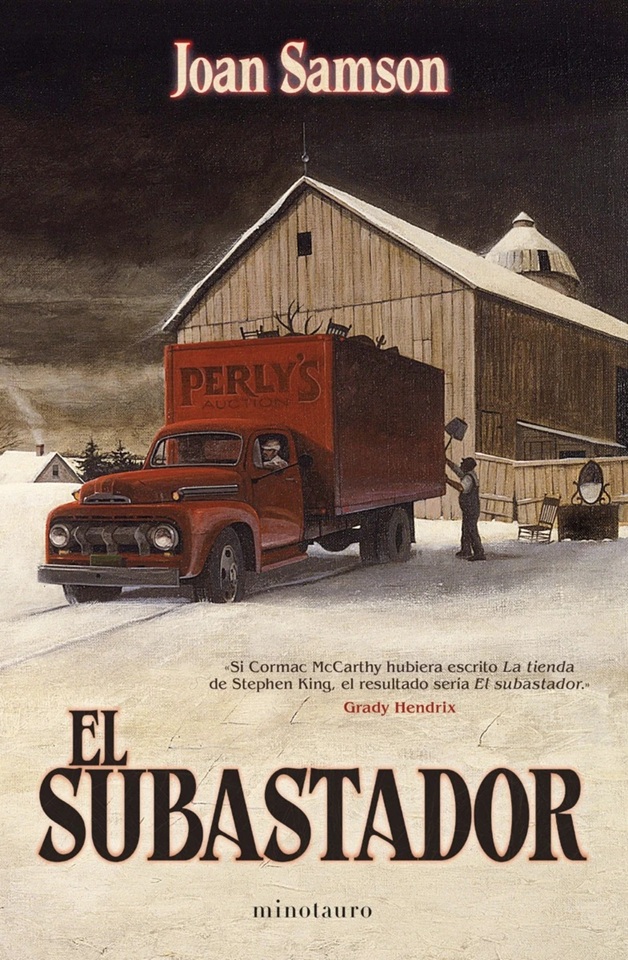 La familia Moore vive en Harlowe, Nueva Inglaterra, un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades de la costa este. En un entorno rural, mientras el resto del país se debate en el turbulento tramo final de la presidencia de Nixon, mantienen un modo de vida que apenas ha cambiado en las últimas décadas. El matrimonio formado por John y Mim provén lo necesario para sacar adelante a su hija, Hilldie, y a la madre de John, La Yaya. Esta arcadia extraída de un cuadro de Anderson o Rockwell se ve violentada con la irrupción de Perly Dunsmore. Perly organiza subastas benéficas para recaudar fondos destinados a la escasamente dotada policía de Harlowe. Con el propósito de incrementar la seguridad en un condado con una tasa de crímenes mínima, los vecinos se implican proveyendo objetos y bienes de producción propia por los cuales reciben un puñado de pavos. Esta dinámica parece una manera de vertebrar a la comunidad, implicarse en su gestión un grado más de lo que hacían. Sin embargo, toma un cariz oscuro cuando la colaboración voluntaria se convierte en una obligación por la que han de pasar cada semana.
La familia Moore vive en Harlowe, Nueva Inglaterra, un pequeño pueblo alejado de las grandes ciudades de la costa este. En un entorno rural, mientras el resto del país se debate en el turbulento tramo final de la presidencia de Nixon, mantienen un modo de vida que apenas ha cambiado en las últimas décadas. El matrimonio formado por John y Mim provén lo necesario para sacar adelante a su hija, Hilldie, y a la madre de John, La Yaya. Esta arcadia extraída de un cuadro de Anderson o Rockwell se ve violentada con la irrupción de Perly Dunsmore. Perly organiza subastas benéficas para recaudar fondos destinados a la escasamente dotada policía de Harlowe. Con el propósito de incrementar la seguridad en un condado con una tasa de crímenes mínima, los vecinos se implican proveyendo objetos y bienes de producción propia por los cuales reciben un puñado de pavos. Esta dinámica parece una manera de vertebrar a la comunidad, implicarse en su gestión un grado más de lo que hacían. Sin embargo, toma un cariz oscuro cuando la colaboración voluntaria se convierte en una obligación por la que han de pasar cada semana.
El modus operandi de Perly y su grado de penetración en Harlowe hasta retorcer la convivencia más allá de lo previsible guían esta historia tensa, repleta de suspense y bien armada. Su autora, Joan Samson, se emplea a fondo para comunicar el entorno familiar de los Moore desde el cual desarrolla todo. La vida cotidiana en su granja, sus encuentros semanales con Perly y sus colaboradores, sus mínimas gestiones con varios vecinos, son la parte central de la trama. Despliega unos lazos nada triviales donde la posición dominante de John se resquebraja por su incapacidad para reaccionar ante unos abusos crecientes por el miedo a unas consecuencias indefinidas que pueden afectar a las tres personas que siente a su cargo. Mientras, Mim y La Yaya no se limitan a ser objetos a proteger. Actúan en direcciones inviables para John. La primera como enlace con una comunidad renuente a hacer nada contra quienes han sacado al pueblo de punto. La segunda como portavoz de pensamientos y deseos que nadie más formula.