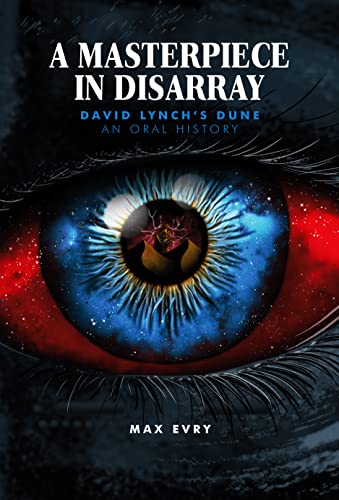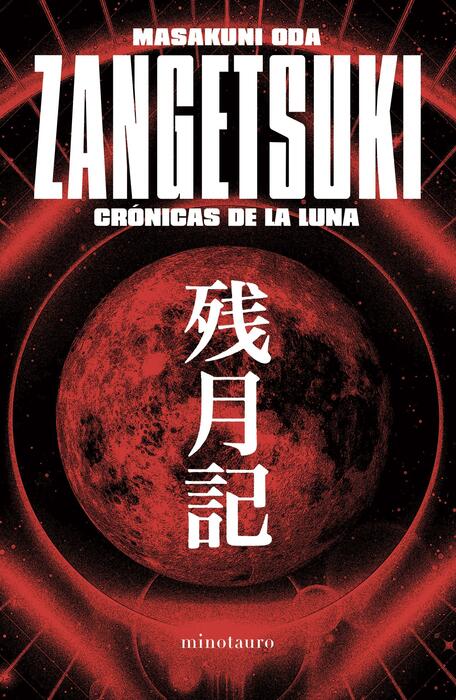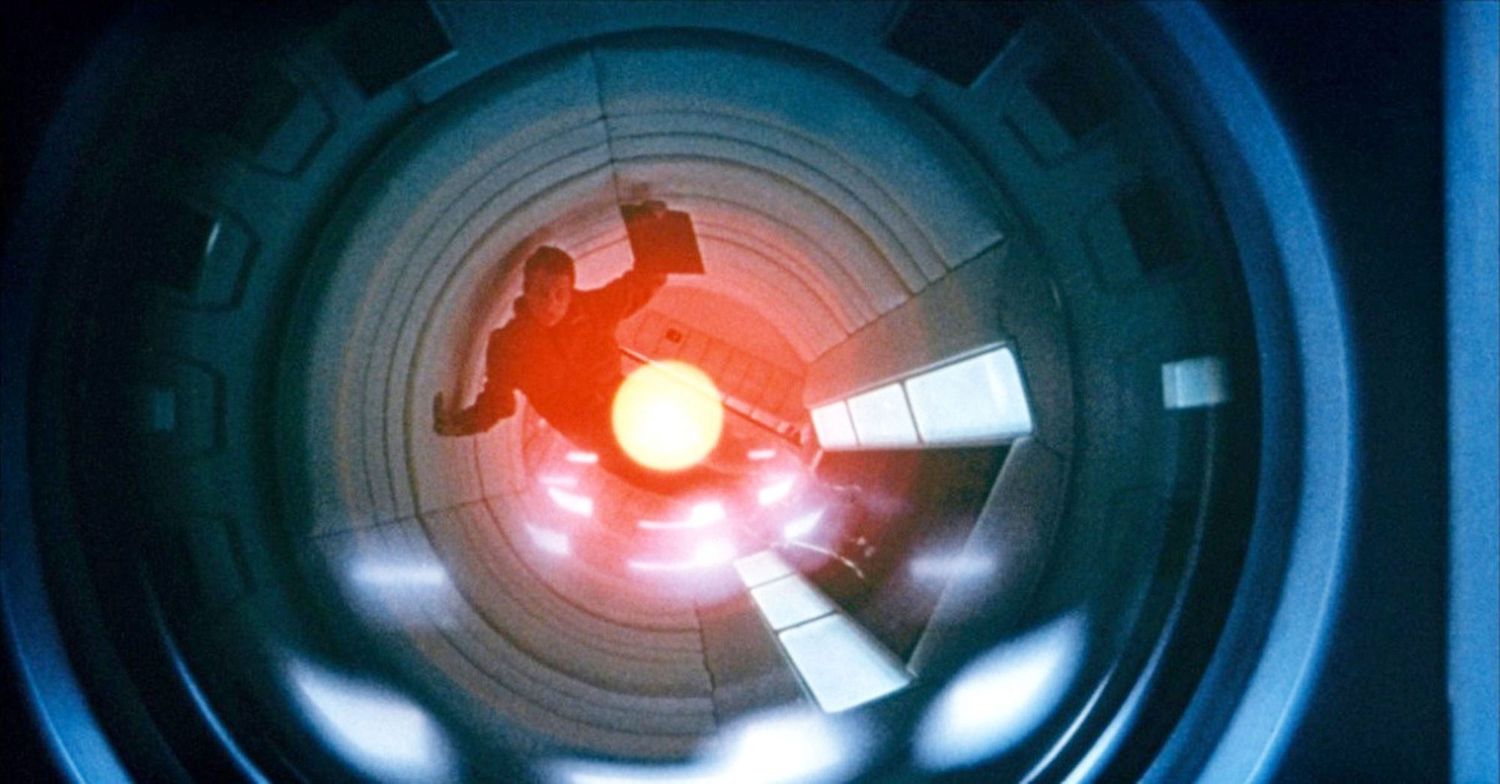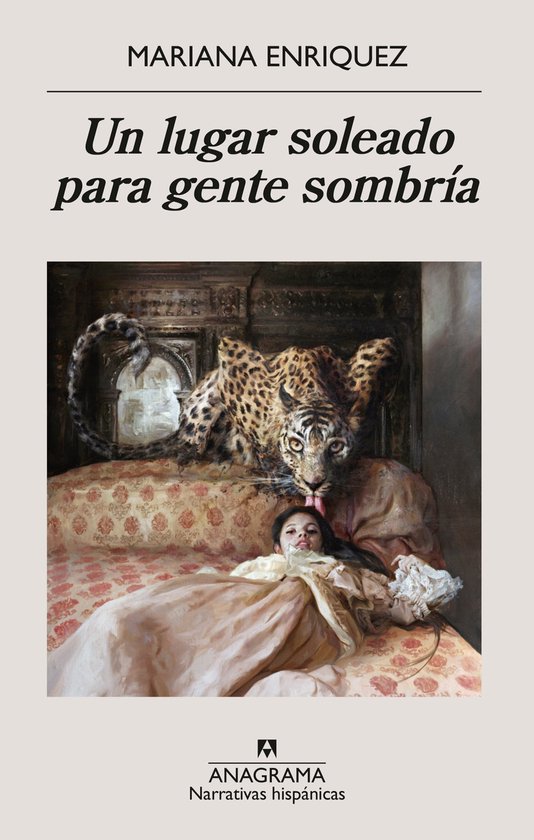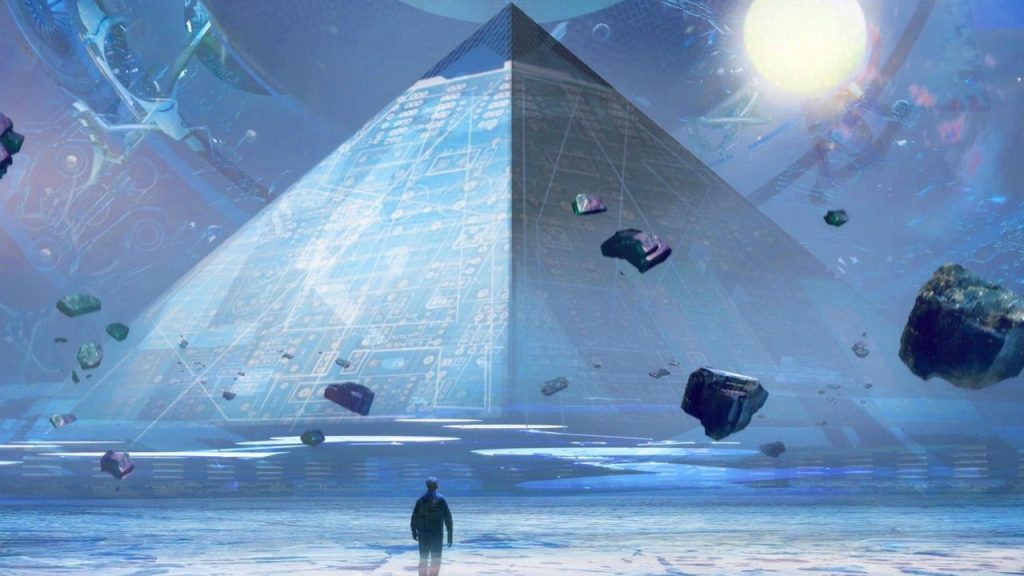A la hora de editar el resto de libros de la secuencia Lonesome Dove el director de Frontera, Alfredo Lara, se decantó por el orden cronológico interno en vez de seguir el orden de publicación original. La decisión cobra sentido al entrar en el primero de ellos traducido: La Jornada del Muerto. A la sazón, las correrías de juventud de Gus y Call recién unidos a los Rangers en una Texas que acaba de lograr su independencia pero todavía no forma parte de los EE.UU. Los Comanches y Apaches domeñan las extensas praderas y tierras yermas de los futuros estados de Texas, Nuevo México y Arizona. México se dice señor de los territorios al norte del Río Grande, aunque su presencia se ve reducida a un puñado de pueblos y ciudades situados en el seno de inmensas áreas deshabitadas. Este es el lienzo ideado por Larry McMurtry para curtir a ambos personajes con algo tan efectivo como esa frontera atestada de condena y muerte.
A la hora de editar el resto de libros de la secuencia Lonesome Dove el director de Frontera, Alfredo Lara, se decantó por el orden cronológico interno en vez de seguir el orden de publicación original. La decisión cobra sentido al entrar en el primero de ellos traducido: La Jornada del Muerto. A la sazón, las correrías de juventud de Gus y Call recién unidos a los Rangers en una Texas que acaba de lograr su independencia pero todavía no forma parte de los EE.UU. Los Comanches y Apaches domeñan las extensas praderas y tierras yermas de los futuros estados de Texas, Nuevo México y Arizona. México se dice señor de los territorios al norte del Río Grande, aunque su presencia se ve reducida a un puñado de pueblos y ciudades situados en el seno de inmensas áreas deshabitadas. Este es el lienzo ideado por Larry McMurtry para curtir a ambos personajes con algo tan efectivo como esa frontera atestada de condena y muerte.
Así se viven el primer centenar de páginas, unas correrías en las cercanías del Río Grande durante las cuales se presenta a los protagonistas y algunos de sus acompañantes mientras se las ven y se las desean para salvar la cabellera en su enfrentamiento con Joroba de Búfalo. Este comanche, la némesis de principio a fin de La Jornada del Muerto, ha convertido la caza del hombre en su modo de vida: roba, secuestra y tortura a los granjeros que se han animado a salir de los poblados a buscar fortuna. Pero a falta de colonos bueno es cualquier infeliz que se desplace por la tierra de nadie de ese paisaje apenas alterado donde las manadas de bisontes acogen a decenas de miles de ejemplares y lo más parecido a la caballería son un puñado de rangers pertrechados con material de derribo.