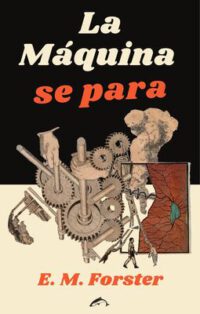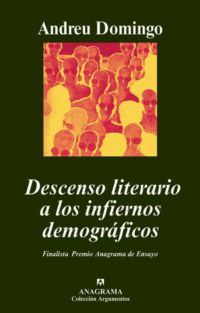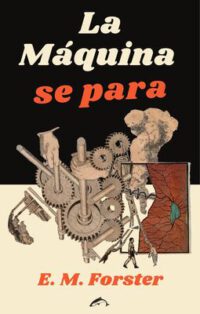 La reciente concesión del premio Nobel al escritor tanzano Abdulrazak Gurnah es, como casi todos los años, el recordatorio de que la literatura es inabarcable, de que, por mucha avidez y empeño que un lector ponga de su parte, le será imposible llegar a todos los rincones de su vasto territorio. El reino de los libros es casi infinito y las pistas desinteresadas por las que poder encontrar sus joyas más ocultas son, a menudo, bastante escasas. La calidad se esconde caprichosamente en localizaciones diversas, en los recovecos de mil lenguas, en el laberinto de géneros clasificatorios y en los particulares modos de creación, tan ligados a la sensibilidad e idiosincrasia de las distintas culturas. Y sobre todo ello impera el elemento comercial, que lo adultera todo. Piensen, por ejemplo, en que a los habitantes de Tanzania los apellidos Unamuno, Baroja o Delibes les sonarán tan marcianos como a un español el del actual premio Nobel de Literatura, a pesar de tratarse, como sabemos, de escritores monumentales. La triste verdad es que un lector, a lo largo de su vida, sólo tendrá conocimiento de un pequeño porcentaje de todo lo bueno que se ha escrito en la historia del mundo.
La reciente concesión del premio Nobel al escritor tanzano Abdulrazak Gurnah es, como casi todos los años, el recordatorio de que la literatura es inabarcable, de que, por mucha avidez y empeño que un lector ponga de su parte, le será imposible llegar a todos los rincones de su vasto territorio. El reino de los libros es casi infinito y las pistas desinteresadas por las que poder encontrar sus joyas más ocultas son, a menudo, bastante escasas. La calidad se esconde caprichosamente en localizaciones diversas, en los recovecos de mil lenguas, en el laberinto de géneros clasificatorios y en los particulares modos de creación, tan ligados a la sensibilidad e idiosincrasia de las distintas culturas. Y sobre todo ello impera el elemento comercial, que lo adultera todo. Piensen, por ejemplo, en que a los habitantes de Tanzania los apellidos Unamuno, Baroja o Delibes les sonarán tan marcianos como a un español el del actual premio Nobel de Literatura, a pesar de tratarse, como sabemos, de escritores monumentales. La triste verdad es que un lector, a lo largo de su vida, sólo tendrá conocimiento de un pequeño porcentaje de todo lo bueno que se ha escrito en la historia del mundo.
En la lucha por la notoriedad hay, en todo caso, literaturas que juegan con ventaja, como las escritas en lengua inglesa. No creo que haya que explicar los motivos, pero lo cierto es que es más difícil que a uno se le escapen joyas ocultas de la literatura anglosajona, o más bien de ciertos países, que de muchas otras. Al escritor E. M. Forster lo conoció medio mundo por el cine, al ser adaptadas sus cuatro principales novelas en la década de los 80, en el breve periodo de ocho años. El gran David Lean dirigió Pasaje a la India, pero fue James Ivory quien se especializó en Forster, llevando a la gran pantalla Una habitación con vistas, Maurice y Regreso a Howards End. Se trata de uno de esos escritores ingleses clásicos, carne de la BBC, atento a las interioridades de la alta burguesía inglesa y del colonialismo británico, pero, tal como destaca el crítico Harold Bloom en su análisis del escritor, siempre desde una cierta religiosidad no dogmática, centrada más bien en lo espiritual. La única obra suya que yo había leído hasta ahora, Pasaje a la India, cuadra perfectamente con esa descripción. En ella, el hinduismo y el país son tan importantes como la peripecia y los propios personajes. Hay un hálito de globalidad y misticismo en sus historias, una preocupación por la vuelta a las esencias, una perspectiva que encaja muy bien en nuestra época.
Pero les decía que uno nunca deja de llevarse sorpresas literarias, de descubrir cosas nuevas incluso en el campo que más ronda. E. M. Forster, de quien este lector esperaría historias de flema y dinastía a lo Evelyn Waugh o John Galsworthy, escribió en 1909 una novelilla corta, o más bien un cuento largo, que yo no conocía hasta ahora y cuya lectura, 112 años después de su publicación, he disfrutado enormemente. Porque a pesar de su escasa longitud, apenas 55 páginas, me ha parecido la mejor obra de ciencia ficción, la más actual, que he leído en mucho tiempo. La Máquina se para es interesante por varios motivos. La mayoría de ellos reside en su carácter distópico, tanto en lo que cuenta como en su significado literario. Forster describe un mundo futuro en el que la Humanidad ha renunciado a la superficie y vive en ciudades subterráneas, recluida y separada voluntariamente en apartamentos individuales. La dependencia de la civilización humana de la tecnología es total. La Máquina es la gran cuidadora, tanto del bienestar de las personas como de su propia supervivencia, detalle, este último, que esa sociedad adocenada ha acabado por olvidar. Su existencia eterna al servicio de los humanos se da por sentada, su figura está comenzando a revestirse de cierta religiosidad. La Máquina provee y permite que la vida, reducida a la comodidad suma, continúe. No hay casi contacto entre las personas; éstas se comunican y se ven utilizando artilugios sofisticados. El relato sólo cuenta con dos personajes definidos, Vashti, una mujer entrada en edad, y su hijo Kuno, que vive al otro extremo del mundo y le ruega que vaya a verle. Kuno es el consabido protagonista presente en toda distopía, el individuo que tiene una revelación. Tras realizar un viaje clandestino a la superficie, se da cuenta de que no viven en una utopía, sino en su reverso. Narra a su madre la experiencia que le ha abierto los ojos, pero fracasa en el intento de que ella abra los suyos. No volverá a aparecer mas que para decir una sola frase, el anuncio del fin.
Sigue leyendo →
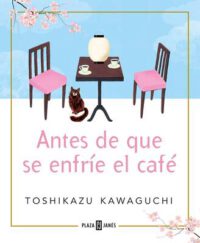 Toda la familiaridad que tengo con la ciencia ficción japonesa en el manga o en las películas se convierte en desconocimiento cuando pasamos a hablar de la literaria: un poco de Murakami, los cuentos de Japón especulativo, un par de relatos sueltos por ahí… Un bagaje desequilibrado en el que resulta complicado de encajar Antes de que se enfríe el café. Este fix-up de cuatro relatos se sostiene sobre una progresión argumental supeditada a la sobriedad en el fondo y en la forma. Su autor, Toshikazu Kawaguchi, trabaja una uniformidad del lugar narrativo que, con lo metódico de la estructura y la fidelidad a unas normas inquebrantables, refuerza su uso del viaje en el tiempo. En una alineación casi perfecta, este recurso supone para sus personajes una vía de escape de un presente lleno de incertidumbre y una serie de hábitos y costumbres que condicionan y constriñen sus relaciones.
Toda la familiaridad que tengo con la ciencia ficción japonesa en el manga o en las películas se convierte en desconocimiento cuando pasamos a hablar de la literaria: un poco de Murakami, los cuentos de Japón especulativo, un par de relatos sueltos por ahí… Un bagaje desequilibrado en el que resulta complicado de encajar Antes de que se enfríe el café. Este fix-up de cuatro relatos se sostiene sobre una progresión argumental supeditada a la sobriedad en el fondo y en la forma. Su autor, Toshikazu Kawaguchi, trabaja una uniformidad del lugar narrativo que, con lo metódico de la estructura y la fidelidad a unas normas inquebrantables, refuerza su uso del viaje en el tiempo. En una alineación casi perfecta, este recurso supone para sus personajes una vía de escape de un presente lleno de incertidumbre y una serie de hábitos y costumbres que condicionan y constriñen sus relaciones.