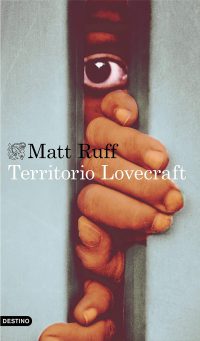 El supremacismo anglosajón de H. P. Lovecraft es un tema ampliamente tratado. Lo que difícilmente podía pensar es que esta postura, más allá del terreno de la no ficción, sirviera de abono para una novela como Territorio Lovecraft, escrita hace tres años y recién publicada en España por Destino, con traducción de Javier Calvo. Matt Ruff se nutre de esa xenofobia, compartida por parte de la población blanca de EE.UU., y del pulp clásico de Weird Tales, para alimentar la maquinaria de un conjunto de historias entrelazadas que comparten personajes y acontecen en unos años 50 del siglo pasado cuando la mentalidad segregacionista estaba grabada a fuego en el ADN del país.
El supremacismo anglosajón de H. P. Lovecraft es un tema ampliamente tratado. Lo que difícilmente podía pensar es que esta postura, más allá del terreno de la no ficción, sirviera de abono para una novela como Territorio Lovecraft, escrita hace tres años y recién publicada en España por Destino, con traducción de Javier Calvo. Matt Ruff se nutre de esa xenofobia, compartida por parte de la población blanca de EE.UU., y del pulp clásico de Weird Tales, para alimentar la maquinaria de un conjunto de historias entrelazadas que comparten personajes y acontecen en unos años 50 del siglo pasado cuando la mentalidad segregacionista estaba grabada a fuego en el ADN del país.
Además de la primera historia, “Territorio Lovecraft” es el epítome de las otras siete incluidas en el libro. Su protagonista, Atticus Turner, regresa a Chicago para encontrar que su padre se ha desplazado hasta un misterioso condado de Nueva Inglaterra particularmente hostil para los afroamericanos, empujado por descubrir el posible origen de la familia de su difunta esposa. Acompañado de su tío George y su amiga Letitia, inicia un viaje hacia el poblado de Ardham para caer en las redes de una logia de hombres blancos regentada por los Braithwhite, Samuel, el padre, y Caleb, su hijo, descendientes del hombre que a finales del siglo XVIII orquestó un macabro ritual durante el cual murieron todos los celebrantes. Este misterio, la salsa del pulp entre el horror y el weird, durante muchas páginas parece una cuestión menor si se lo compara con las muestras de racismo explícito e implícito a lo largo y ancho de la geografía de Territorio Lovecraft. Sigue leyendo



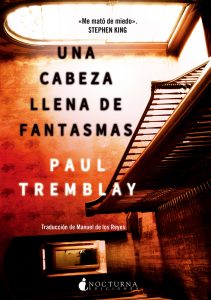 Confieso que cometí el error de ver El exorcista, la cinta seminal del subgénero de posesiones y familias amenazadas por entes diabólicos infernales, ya con veintimuchos y en plan listillo, así que he de reconocer que el relato de unos señores mayores fuertemente armados con rosarios, cruces, agua bendita y el Tubular Bells, enfrentándose a las gamberradas de un demonio que parecía un secundario de Desmadre a la americana o Los incorregibles albóndigas, no sólo no me impresionó demasiado, sino que además acabó por hacerme reír, convencido de que, muy probablemente, la película había sido generosamente financiada por el Vaticano. Visto ahora con la distancia y la serenidad de espíritu que da la vejez, es muy probable que la intención de William Friedkin fuese presentar de forma irónica el venerable relato que alimenta este subgénero; el de la autoridad divina y solar metiendo en vereda al impulso sexual femenino, libre y torrencial, que, sin la pertinente represión, amenazaría con sumir en el caos y la anarquía el orden social. Y es que si el género de terror anglosajón es, en general, y con excepciones, conservador en lo ideológico, este subgénero de posesiones, heredero moderno de la literatura gótica, es ya el epítome de los valores de la Iglesia y la reacción norteamericana; familias de bien amenazadas por demonios del averno que intentan subvertir el sagrado orden áureo familiar a base de tacos, gruñidos de death metal, chorreones de sangre menstrual y vómitos de colores. Algo que debió llamar la atención de Paul Tremblay, a quien imagino lanzándose a escribir
Confieso que cometí el error de ver El exorcista, la cinta seminal del subgénero de posesiones y familias amenazadas por entes diabólicos infernales, ya con veintimuchos y en plan listillo, así que he de reconocer que el relato de unos señores mayores fuertemente armados con rosarios, cruces, agua bendita y el Tubular Bells, enfrentándose a las gamberradas de un demonio que parecía un secundario de Desmadre a la americana o Los incorregibles albóndigas, no sólo no me impresionó demasiado, sino que además acabó por hacerme reír, convencido de que, muy probablemente, la película había sido generosamente financiada por el Vaticano. Visto ahora con la distancia y la serenidad de espíritu que da la vejez, es muy probable que la intención de William Friedkin fuese presentar de forma irónica el venerable relato que alimenta este subgénero; el de la autoridad divina y solar metiendo en vereda al impulso sexual femenino, libre y torrencial, que, sin la pertinente represión, amenazaría con sumir en el caos y la anarquía el orden social. Y es que si el género de terror anglosajón es, en general, y con excepciones, conservador en lo ideológico, este subgénero de posesiones, heredero moderno de la literatura gótica, es ya el epítome de los valores de la Iglesia y la reacción norteamericana; familias de bien amenazadas por demonios del averno que intentan subvertir el sagrado orden áureo familiar a base de tacos, gruñidos de death metal, chorreones de sangre menstrual y vómitos de colores. Algo que debió llamar la atención de Paul Tremblay, a quien imagino lanzándose a escribir