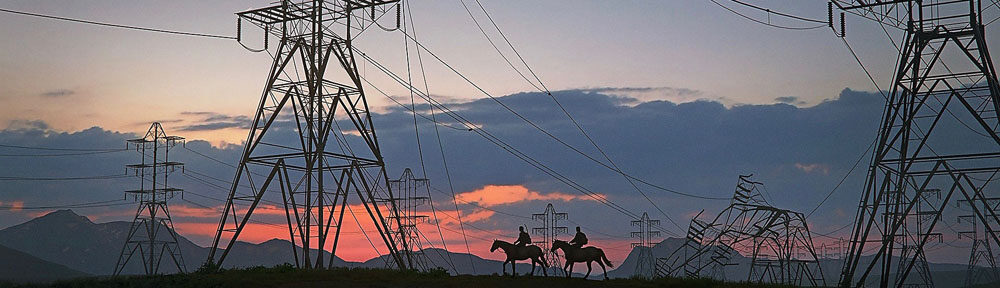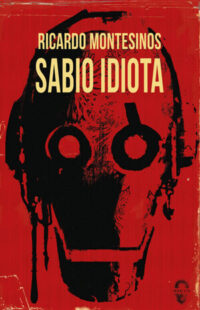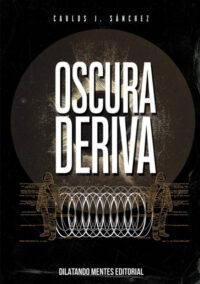Recupero –adecentado para C–, un antiguo texto sobre la adaptación al cine de El marciano, de Andy Weir, aprovechando que se publica la traducción al castellano de Project Hail Mary, su nueva novela. Parafraseando al Rodrigo Fresán de El fondo del cielo, cuando matizaba que la suya no era una novela de ciencia ficción sino con ciencia ficción, podemos decir que Marte no es una historia sobre el planeta rojo, sobre sus características y potencialidades, sino ubicada en Marte. Nada más. De ciencia ficción tiene poco.
Es tanto el rigor, tanta la ciencia que desprenden las páginas de la novela, que lo imaginado no es un descabellado salto al vacío sino los siguientes pasos, muy documentados, de lo que la ciencia actual permitiría. Weir estudió la realidad de nuestro tiempo, el estado de las ciencias duras, llegó hasta el límite mismo de lo posible, y dio sólo un pasito más. Con eso y, sobre todo, con el sorprendente talento que tiene para la recreación literaria de la personalidad humana, consiguió una de las mejores novelas de ciencia ficción dura de lo que llevamos de siglo.
Artemisa, su siguiente novela (auténticamente soporífera), se centraba demasiado en los supuestos enigmas de una trama de contrabando y sabotaje, de corrupción y crímenes, que no acababa de funcionar: era aburrida y las páginas avanzaban sin gracia, salvo, otra vez, por la imantadora personalidad de su personaje principal, Jazz, que era carismática y chispeante. Weir dio un paso más en sus atrevimientos imaginativos, y así como en su ópera prima, como digo, se empapó de la última ciencia puntera y dio el siguiente paso lógico, autorizado por el conocimiento, respaldado por la empírica ciencia de sus estudios, para orquestar su situación de supervivencia en Marte, en Artemisa se atrevió a crear una sociedad lunar, dando así un buen salto imaginativo con respecto a la realidad contrastable.