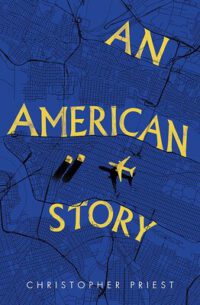 Tenía serios prejuicios sobre An American Story. Su sinopsis invitaba a pensar que la conspiranoia se había apoderado de Christopher Priest y había escrito una novela sostenida sobre las especulaciones más extravagantes de lo ocurrido el 11S. Desde luego, resulta innegable que su argumento se apoya en algunos hechos incongruentes acaecidos aquel día; una serie de circunstancias apenas cubiertas u obviadas por la versión oficial. Sin embargo, su presencia obedece a un propósito más elaborado que apuntalar otro relato. En su gusto por explorar los márgenes más incómodos de nuestra realidad, Priest recupera el guante con el que escribió La separación, su novela de 2002 en la cual el extravagante vuelo de Rudolph Hess al Reino Unido en 1941 conduce a la firma de la paz separada con la Alemania Nazi y pone los cimientos de un escenario problemático: la Segunda Guerra Mundial toma un curso diferente, al que conocemos… y al de los horrores de un mundo dominado por el fascismo tradicional en las ucronías. Al mismo tiempo, An American Story es la novela de Priest más asequible para el gran público desde Experiencias Extremas, S.A y la más explícitamente contemporánea, por sus ideas fuerza, por la manera de abordarlas y por una escritura más directa de lo habitual. En multitud de detalles se asemeja a un thriller de expositor de tienda de aeropuerto.
Tenía serios prejuicios sobre An American Story. Su sinopsis invitaba a pensar que la conspiranoia se había apoderado de Christopher Priest y había escrito una novela sostenida sobre las especulaciones más extravagantes de lo ocurrido el 11S. Desde luego, resulta innegable que su argumento se apoya en algunos hechos incongruentes acaecidos aquel día; una serie de circunstancias apenas cubiertas u obviadas por la versión oficial. Sin embargo, su presencia obedece a un propósito más elaborado que apuntalar otro relato. En su gusto por explorar los márgenes más incómodos de nuestra realidad, Priest recupera el guante con el que escribió La separación, su novela de 2002 en la cual el extravagante vuelo de Rudolph Hess al Reino Unido en 1941 conduce a la firma de la paz separada con la Alemania Nazi y pone los cimientos de un escenario problemático: la Segunda Guerra Mundial toma un curso diferente, al que conocemos… y al de los horrores de un mundo dominado por el fascismo tradicional en las ucronías. Al mismo tiempo, An American Story es la novela de Priest más asequible para el gran público desde Experiencias Extremas, S.A y la más explícitamente contemporánea, por sus ideas fuerza, por la manera de abordarlas y por una escritura más directa de lo habitual. En multitud de detalles se asemeja a un thriller de expositor de tienda de aeropuerto.
Su narrador, Ben Matson, es un periodista que en los atentados del 11S perdió a la mujer de la que estaba enamorado, Lil. A lo largo de 20 años va y vuelve sobre ellos por su imposibilidad de clausurar el trauma: jamás se encontró su cadáver. Además, al conversar con Oliver Viklund, el exmarido de Lil del que estaba en trámite de separarse, sus palabras no coinciden con lo que él vivió. Asimismo anda por ahí un matemático ruso al que entrevistó a mediados de los 90 y al que regresa un poco por esas extrañas casualidades que tapizan las novelas de Priest. Estos mecanismos entre el azar y lo inevitable imbuyen al lector en una secuencia en la que se suceden el presente (un futuro cercano a unos meses vista) y los años posteriores al 11S. Un poco por la lógica interna de la evocación de Matson (algo despierta un recuerdo que se desarrolla a continuación), pero, sobre todo, como mecanismo para mantener la intriga y dosificar unas revelaciones convergentes que, todo sea dicho, tampoco resultan tan sorprendentes en su mayoría. Alrededor de esa cadena figura una realidad no moldeada por los hechos sino por su interpretación. Una idea que se explicita a través de una elaboración sociológica, el Teorema de Thomas, que va y viene en el testimonio de la mano de ese matemático ruso que bien podría haberse apellidado McGuffin.








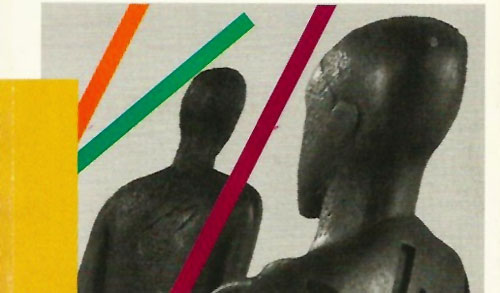
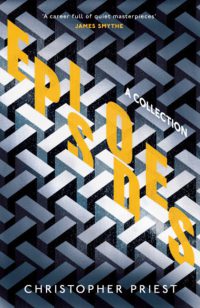 En la reseña de
En la reseña de