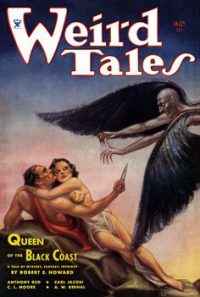Es muy probable que lo que vaya a decir, que las palabras que ahora siguen, no sean más que una simple tontería. Pero bueno, a veces las cosas hay que decirlas igual. Es verdad que la relación entre Rafael Sánchez Ferlosio y la ciencia ficción, no fueron, precisamente, muy buenas; ni muy cordiales ni fructíferas. Él, que es una de las mayores aventuras del idioma en las que te puedes embarcar, dijo algunas cosas feas sobre nuestro género. Las cosas como son. En “Personas y animales en una fiesta de bautizo”, que abre sus Altos estudios eclesiásticos, habla de “las desmelenadas invenciones de la ciencia ficción”, mencionándolas como “inversión del escéptico, lúdico, prudente (…) espíritu científico”; y en esa obra maestra que recorre la barbarie humana que es Mientras no cambien los dioses, nada habrá cambiado, dice: “Y el sedicente ‘espíritu de aventura’ no es sino el elementalismo emocional vinculado a la mala literatura (…) o una regresión senil hacia las lecturas de infancia, con su percepción del mundo en clave de tebeo, por mucho que ese tebeo adopte los modernos escenarios de la ciencia ficción”. O la primera frase de ese mismo libro, por mí torpemente manoseada, hace poco, en el texto sobre humor y ciencia ficción, que es condescendiente y perfecta: “El desprestigio popular del espacio era completamente normal”. Visto así, la cosa es delicada.
Es muy probable que lo que vaya a decir, que las palabras que ahora siguen, no sean más que una simple tontería. Pero bueno, a veces las cosas hay que decirlas igual. Es verdad que la relación entre Rafael Sánchez Ferlosio y la ciencia ficción, no fueron, precisamente, muy buenas; ni muy cordiales ni fructíferas. Él, que es una de las mayores aventuras del idioma en las que te puedes embarcar, dijo algunas cosas feas sobre nuestro género. Las cosas como son. En “Personas y animales en una fiesta de bautizo”, que abre sus Altos estudios eclesiásticos, habla de “las desmelenadas invenciones de la ciencia ficción”, mencionándolas como “inversión del escéptico, lúdico, prudente (…) espíritu científico”; y en esa obra maestra que recorre la barbarie humana que es Mientras no cambien los dioses, nada habrá cambiado, dice: “Y el sedicente ‘espíritu de aventura’ no es sino el elementalismo emocional vinculado a la mala literatura (…) o una regresión senil hacia las lecturas de infancia, con su percepción del mundo en clave de tebeo, por mucho que ese tebeo adopte los modernos escenarios de la ciencia ficción”. O la primera frase de ese mismo libro, por mí torpemente manoseada, hace poco, en el texto sobre humor y ciencia ficción, que es condescendiente y perfecta: “El desprestigio popular del espacio era completamente normal”. Visto así, la cosa es delicada.
Pero, primero: pensemos en los hechos. ¿Es un rechazo definitivo? ¿Radical? Porque, si vamos, como digo, a los hechos, a su obra, veremos que Ferlosio, cuando rechaza, rechaza bien, con argumentos, pensando, contextualizando y exponiendo, en frase poliarticulada, un pensamiento que socava lo que le es desagradable, lo que le es contrario al bien común del ser humano, con razonamientos y silogismos irresistiblemente persuasivos. ¿Ha sido merecedora de tales mecanismos de crítica ilustrada, la ciencia ficción, en Sánchez Ferlosio? Veamos.