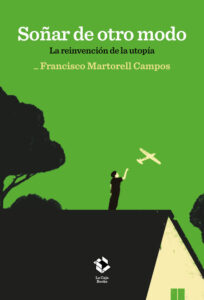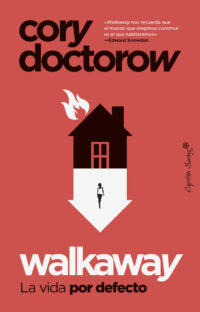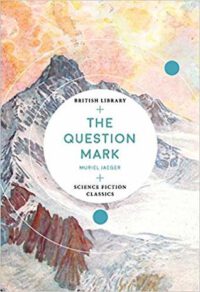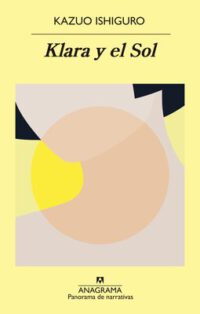Las ideas que uno tiene pueden ser simples esbozos, ocurrencias, o merecer un desarrollo. Entiendo que mucha gente vierte sus ocurrencias en las redes sociales. Yo tengo la típica libretita en que las dejo en barbecho, por si en algún momento crecen y vale la pena convertirlas en un texto. Si no sirven para eso, mejor no sacarlas a la luz. Entre otras frases sueltas que sólo yo entiendo, a veces mínimamente desarrolladas, estaba «El presente insoslayable», idea que pegó el estirón cuando leí el artículo «Se está escribiendo menos ciencia ficción que nunca».
Su autor, John Tones, es alguien con muchos más conocimientos sobre la literatura de ciencia ficción que el periodista corriente de medio de comunicación generalista, y goza de la suficiente perspectiva quizá para ver cosas que pueden pasarnos inadvertidas (o podemos asumir como naturales) a quienes estamos dentro. La tesis, como podrá verse, es un aggiornamiento del viejo tema de «la muerte de la ciencia ficción», aunque esta vez apoyada en algún opinador tan inesperado como Orson Scott Card. Si bien se fundamenta en un artículo de hace nada menos que ocho años, a la que suma algunos datos sobre las ventas de libros.
Nunca fui un defensor de la idea de la muerte del género cuando se polemizaba al respecto, pero sí insistí en que corría el riesgo de volverse irrelevante. En la época en que campaba a sus anchas material tan para muy cafeteros como los space opera fluffy de Lois McMaster Bujold, mi impresión es que las obras que podían entrar en la discusión pública llegaban desde fuera del mercado especializado. Como ejemplo, El cuento de la criada de Margaret Atwood se publicó el mismo año en que Bujold comenzó su carrera literaria y ganaba el Hugo la increíblemente naif y pajillera El juego de Ender. Pese al éxito comercial de esta última, el recorrido en términos de relevancia e influencia de ambas no resiste comparación.
De ahí surgió con el tiempo la moda de las distopías, que el género «especializado» ni percibió más que tangencialmente, y la ya explicada deformación del empleo del término para uso comercial y a la postre también irrelevante. Entretanto, la ciencia ficción se volvía cada vez más metarreferencial y centrada en diferenciar sus argumentos con pequeñeces o tropos no significativos, con la idea de satisfacer a los nuevos grupos de lectores incorporados al género (mujeres, jóvenes, comunidad lgtbiq+…). Y surgía la respuesta reaccionaria contrapuesta. A cambio, se producía la conversión de la cf «importante» en nicho: Tones cita como esperanzas (mostrando ahí información pero de nuevo muy desfasada) a Ted Chiang, que publica un cuento cada dos años o así; Greg Egan, que a estas alturas se autopublica; y Cixin Liu, que desde 2010 sólo ha dado a la luz cinco cuentos, ninguna novela. Podríamos sumar a Paolo Bacigalupi, Ken Liu, Cory Doctorow y Peter Watts para conformar una «generación perdida» de autores a los que el cambio generacional y los atractivos de lo audiovisual han atropellado cuando estaban en su teórica plenitud creativa.