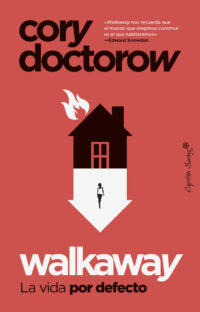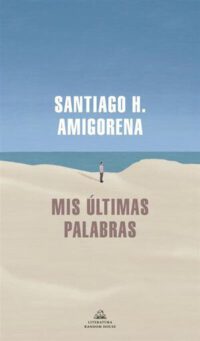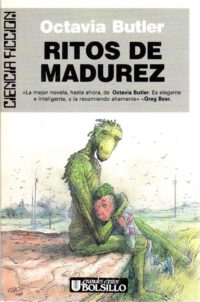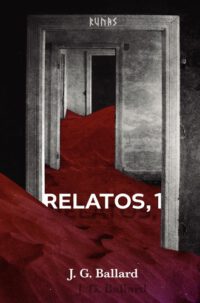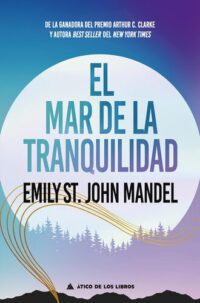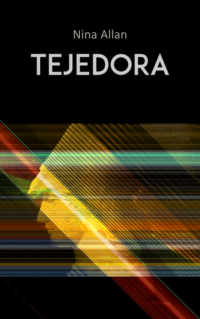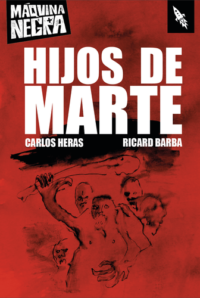 Tengo un cierto apetito por lo pulp; no hasta el punto de convertirlo en parte regular de mi dieta, sí a la hora de acercarme a algún libro que lo cultive sin rubor. Esta faceta de la ciencia ficción, la fantasía y el terror lleva unos años incapaz de sobreponerse a la desaparición de sus principales medios de propagación: el bolsilibro y el kiosko. En ese tránsito fue decisivo un cambio generacional, con unos nuevos lectores más interesados en otras formas de literatura de aventuras o hambrientos por acercarse a este tipo de historias en otro tipo de ocio. Aun así, descartando las franquicias y los pijamas editoriales, el pulp todavía se puede encontrar en la pequeña edición o en el mecenazgo, y cuenta con una presencia muy testimonial en unas librerías necesitadas de recuperar la inversión con volúmenes de costes más altos; algo que con el formato bolsillo, a 7 u 8 euros el ejemplar, se antoja imposible. Sin embargo, inasequibles al desaliento, los escritores cultivan el formato y hay editoriales dispuestas a darles cancha. Tal es el caso del colectivo La Máquina y su colección Máquina negra; libros de bolsillo escritos con la idea de mantener esta manera de enfocar historias centradas en la intriga, la peripecia, la carnaza, eludiendo los desarrollos elaborados, propios de una ficción más extensa y alambicada.
Tengo un cierto apetito por lo pulp; no hasta el punto de convertirlo en parte regular de mi dieta, sí a la hora de acercarme a algún libro que lo cultive sin rubor. Esta faceta de la ciencia ficción, la fantasía y el terror lleva unos años incapaz de sobreponerse a la desaparición de sus principales medios de propagación: el bolsilibro y el kiosko. En ese tránsito fue decisivo un cambio generacional, con unos nuevos lectores más interesados en otras formas de literatura de aventuras o hambrientos por acercarse a este tipo de historias en otro tipo de ocio. Aun así, descartando las franquicias y los pijamas editoriales, el pulp todavía se puede encontrar en la pequeña edición o en el mecenazgo, y cuenta con una presencia muy testimonial en unas librerías necesitadas de recuperar la inversión con volúmenes de costes más altos; algo que con el formato bolsillo, a 7 u 8 euros el ejemplar, se antoja imposible. Sin embargo, inasequibles al desaliento, los escritores cultivan el formato y hay editoriales dispuestas a darles cancha. Tal es el caso del colectivo La Máquina y su colección Máquina negra; libros de bolsillo escritos con la idea de mantener esta manera de enfocar historias centradas en la intriga, la peripecia, la carnaza, eludiendo los desarrollos elaborados, propios de una ficción más extensa y alambicada.
En Hijos de Marte, Carlos Heras y Ricard Barba entrelazan al menos dos tramas. En la superficie, el argumento se sostiene sobre una intriga: descubrir qué ha ocurrido en Marte con una estación extractora de tierras raras. Estos minerales imprescindibles para la industria de alta tecnología siguen llegando a la Tierra con regularidad, pero se ha perdido toda comunicación con el personal encargado de su gestión en el planeta rojo. Se envía un pequeño grupo con la misión de retomar el contacto y descubrir por qué cesó el intercambio de mensajes. Este misterio se desentraña desde dos narraciones intercaladas: la primera sigue a Toni Hernán, el profesor universitario al mando del rescate; la segunda a Liam Keller, uno de los científicos de la mina, testigo de lo sucedido.