Dentro de la ciencia ficción, en los años ochenta, Blade Runner provocó un vasto incendio. Ni su director, Ridley Scott, ni el enrevesado Deckard, interpretado por un Harrison Ford con cara de pasmado, podían haber imaginado hasta dónde llegaría el fuego. El público del estreno la menospreció. Y de entre los que la vieron entonces, la mayoría la tildó de lenta, extraña, pesada, hueca, pomposa, confusa y aburrida. Pasaron unos años y se convirtió, gracias a las grabaciones domésticas de algún pase televisivo y a los videoclubes, en material de culto. Lo siguiente llegó una década después, con el pensamiento ordenado, la maleable memoria y la posverdad: todos la querían, todos la quisieron. La veneraron, en silencio, desde el mismo día que se estrenó. Amaron lo que se vio en cines, incluso los exteriores de The Shining añadidos para el amanerado final feliz. Apreciaron los sucesivos montajes del director, convertidos en carnaza para discusiones sobre cuál de ellos era el bueno. Adoraron la banda sonora de Vangelis, tanto la infumable versión recortada y manipulada de una tal New American Orchestra como la desmedida edición de coleccionista en 3 cedés del propio Vangelis, con la música original, material extra y material añadido al material extra que nunca apareció en la película. La cultura española, cómo no, también se dividió en dos bandos. A un lado, una pequeña resistencia que se entregó a ella, con nombres como José Luis Guarner, Guillermo Cabrera Infante, Rosa Montero o Fernando Savater. Al otro, una mayoría desmemoriada, la que se enamoró de Blade Runner después de despiojarla (operación de limpieza, todo hay que decirlo, llevada a cabo con parecido y divertido éxito cada vez que algo relacionado con lo fantástico adquiere respetabilidad para esta parte de la inteligencia española, ya sean novelas de Orwell o películas de Kubrick). No deja de resultar curioso que Blade Runner 2049 haya repetido algunos tics del estreno: poca afluencia de público y apelativos muy semejantes (aburrida, lenta, cargante, malograda, hueca, etecé). Ya veremos qué pasa con la película de Villeneuve dentro de un par de décadas, si repite o no el mismo camino, el que va del suplicio a la gloria. El comienzo ha sido bastante similar.
Para algunos, entre los que me cuento, Blade Runner 2049 ha resultado una experiencia fascinante. Las redes sociales, como es habitual, han servido para amplificar entusiasmos y menosprecios, con una potencia que nadie (no, tampoco Ridley Scott) podía haber previsto en los lejanos ochenta. Se me ocurren muchos temas de los que escribir. En un momento en el que se acumulan las reseñas agradecidas y las biliosas, las opiniones monolíticas y las razonadas, en el que para algunos aún sigue en el aire la pregunta sobre Deckard y otros montan duelos de pistoleros entre Vangelis y Walfisch/Zimmer, se me ha ocurrido centrar este artículo en el viaje que lleva a cabo el oficial K del departamento de policía de Los Ángeles para convertirse en Joe. ¿Por qué ese tema? Porque, creo, ahí está el corazón de la película.
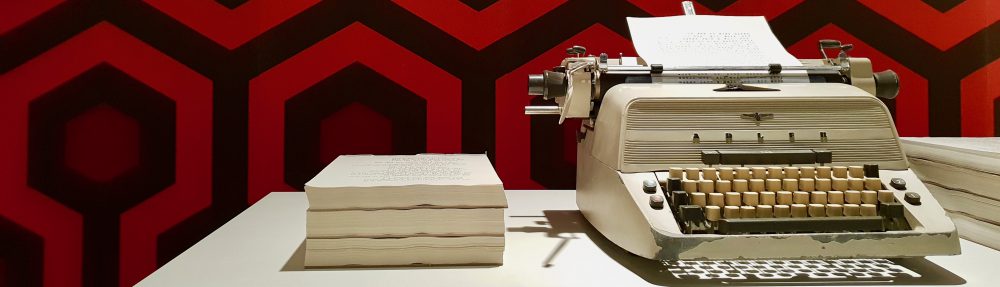
 Poco se imaginaba el bueno de H.G. Wells que la parábola socialista escenificada por los morlocks y los eloi que el escritor inglés presentaba en su clásico La máquina del tiempo, acabaría convirtiéndose en metáfora de uno de los conflictos laborales más crudos y despiadados de nuestra contemporaneidad; la guerra soterrada que transcurre en las oficinas de todo el mundo entre los ingenieros y técnicos de IT, popularmente conocidos como “los informáticos”, y todos los demás. Así que por un lado tenemos a los eloi, los de contabilidad, ventas o marketing, que consideran a los trabajadores de IT poco más que un mal necesario, quejicas y rezongones a la hora de colaborar o solucionar entuertos, siempre presentando irritantes objeciones expresadas con una condescendencia apenas reprimida en el mejor de los casos. Y por otro lado los morlocks, los sufridos trabajadores de IT, atrincherados en el rincón más apartado de la planta baja, presas de un complejo de superioridad técnica e intelectual, pero cuyos conocimientos de cómo funciona la realidad de las cosas informáticas no son valorados en absoluto. Esclavos de horarios demenciales, sufren el desprecio y la incompetencia de los eloi quienes, atrapados aún en el pensamiento mágico en lo que a tecnologías de la información respecta, solicitan características imposibles de implementar en los sistemas, no se molestan en leer los putos correos de seguridad y encima imponen una serie de procedimientos y directrices administrativas absurdas que complican cada vez más el trabajo. Y mientras, se consuelan a la hora de comer; “ay, el día que hagamos huelga se lía, vaya si se lía…”
Poco se imaginaba el bueno de H.G. Wells que la parábola socialista escenificada por los morlocks y los eloi que el escritor inglés presentaba en su clásico La máquina del tiempo, acabaría convirtiéndose en metáfora de uno de los conflictos laborales más crudos y despiadados de nuestra contemporaneidad; la guerra soterrada que transcurre en las oficinas de todo el mundo entre los ingenieros y técnicos de IT, popularmente conocidos como “los informáticos”, y todos los demás. Así que por un lado tenemos a los eloi, los de contabilidad, ventas o marketing, que consideran a los trabajadores de IT poco más que un mal necesario, quejicas y rezongones a la hora de colaborar o solucionar entuertos, siempre presentando irritantes objeciones expresadas con una condescendencia apenas reprimida en el mejor de los casos. Y por otro lado los morlocks, los sufridos trabajadores de IT, atrincherados en el rincón más apartado de la planta baja, presas de un complejo de superioridad técnica e intelectual, pero cuyos conocimientos de cómo funciona la realidad de las cosas informáticas no son valorados en absoluto. Esclavos de horarios demenciales, sufren el desprecio y la incompetencia de los eloi quienes, atrapados aún en el pensamiento mágico en lo que a tecnologías de la información respecta, solicitan características imposibles de implementar en los sistemas, no se molestan en leer los putos correos de seguridad y encima imponen una serie de procedimientos y directrices administrativas absurdas que complican cada vez más el trabajo. Y mientras, se consuelan a la hora de comer; “ay, el día que hagamos huelga se lía, vaya si se lía…” Reconozco que de un (largo) tiempo a esta parte, la avalancha de antiutopías, distopías o simples futuros chungos disfrazados de tales que aparecen por doquier, ya me resulta un pelín cansina, e incluso contrarrevolucionaria. Yo es que soy de la vieja guardia del Partido, de los que le tenían un poco de manía a Revolución en la granja de Orwell, no por sus méritos o deméritos literarios, sino por su carácter de cachiporra al servicio de los apologetas del vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ya más en serio, es cierto que la naturaleza humana es profundamente imperfecta y jode casi todo lo que toca, que la cruda y sucia realidad se da de ostias con el prístino mundo de las ideas y que en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Pero es que ha llegado un momento en el parece que tener convicciones políticas y aspirar a ponerlas en práctica equivale a convertirse en un tirano en potencia y que lo que se aleje un poquito del capitalismo tecnológico de mercado y la democracia liberal es camino seguro al Holocausto como mínimo. También me apena un poco que, por lo general, la ciencia ficción se afane mucho más en advertirnos de los peligros de poner en práctica las especulaciones político-filosóficas de burgueses ociosos, que en imaginar de forma más o menos rigurosa otros sistemas económicos, sociales y políticos viables y diferentes al que disfrutamos ahora. Y Kirinyaga viene a confirmarme esta pequeña frustración con el género.
Reconozco que de un (largo) tiempo a esta parte, la avalancha de antiutopías, distopías o simples futuros chungos disfrazados de tales que aparecen por doquier, ya me resulta un pelín cansina, e incluso contrarrevolucionaria. Yo es que soy de la vieja guardia del Partido, de los que le tenían un poco de manía a Revolución en la granja de Orwell, no por sus méritos o deméritos literarios, sino por su carácter de cachiporra al servicio de los apologetas del vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ya más en serio, es cierto que la naturaleza humana es profundamente imperfecta y jode casi todo lo que toca, que la cruda y sucia realidad se da de ostias con el prístino mundo de las ideas y que en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Pero es que ha llegado un momento en el parece que tener convicciones políticas y aspirar a ponerlas en práctica equivale a convertirse en un tirano en potencia y que lo que se aleje un poquito del capitalismo tecnológico de mercado y la democracia liberal es camino seguro al Holocausto como mínimo. También me apena un poco que, por lo general, la ciencia ficción se afane mucho más en advertirnos de los peligros de poner en práctica las especulaciones político-filosóficas de burgueses ociosos, que en imaginar de forma más o menos rigurosa otros sistemas económicos, sociales y políticos viables y diferentes al que disfrutamos ahora. Y Kirinyaga viene a confirmarme esta pequeña frustración con el género.