 He de confesar que en lo que a literatura fantástica se refiere, soy anglófilo de pro. Siempre he tenido debilidad por los escritores de las Islas Británicas, autores por cuyas cabezas bullía lo extraño y maravilloso, aderezado con una considerable carga de mala leche y humor cabrón, todo ello escondido bajo una fachada de buenas maneras, formalidad y stiff upper lips. Aparte de la insularidad geográfica y mental, o la falta de luz solar que obliga a pasar el día metido en casa leyendo o en el pub cavilando majaderías para pasar el rato, la teoría más convincente es que la culpa de todo la tiene la influencia de Stonehenge y los túmulos, crómlech y pedruscos neolíticos varios que abarrotan las Cinco Naciones como catalizadores del pasado druídico, mágico y esotérico que ni los romanos pudieron dominar del todo. La religión y las convenciones sociales no pueden reprimir completamente este océano arcano del subconsciente que por algún lado tiene que salir, ya sea por lo artístico o por lo criminal. La tradición es larga, desde Jonathan Swift hasta M. John Harrison pasando por Mary Shelley, Lewis Carroll, William Hope Hodgson, Arthur Machen, Robert Aickman o J.G. Ballard, los escritores de las Islas están muy piraos y por tanto, molan. Y dentro de esta venerable tradición de escritores iluminados entraría el escocés David Lindsay y su asombroso Viaje a Arcturus.
He de confesar que en lo que a literatura fantástica se refiere, soy anglófilo de pro. Siempre he tenido debilidad por los escritores de las Islas Británicas, autores por cuyas cabezas bullía lo extraño y maravilloso, aderezado con una considerable carga de mala leche y humor cabrón, todo ello escondido bajo una fachada de buenas maneras, formalidad y stiff upper lips. Aparte de la insularidad geográfica y mental, o la falta de luz solar que obliga a pasar el día metido en casa leyendo o en el pub cavilando majaderías para pasar el rato, la teoría más convincente es que la culpa de todo la tiene la influencia de Stonehenge y los túmulos, crómlech y pedruscos neolíticos varios que abarrotan las Cinco Naciones como catalizadores del pasado druídico, mágico y esotérico que ni los romanos pudieron dominar del todo. La religión y las convenciones sociales no pueden reprimir completamente este océano arcano del subconsciente que por algún lado tiene que salir, ya sea por lo artístico o por lo criminal. La tradición es larga, desde Jonathan Swift hasta M. John Harrison pasando por Mary Shelley, Lewis Carroll, William Hope Hodgson, Arthur Machen, Robert Aickman o J.G. Ballard, los escritores de las Islas están muy piraos y por tanto, molan. Y dentro de esta venerable tradición de escritores iluminados entraría el escocés David Lindsay y su asombroso Viaje a Arcturus.
Archivo de la etiqueta: J. G. Ballard
High-Rise, de Ben Wheatley y Amy Jump

El acontecimiento cinematográfico del 2016 que me tenía más culturalmente palote era sin duda alguna el estreno de High-Rise, la adaptación de Rascacielos de J.G. Ballard, novela culminación de la trilogía brutalista precedida por La isla de cemento y Crash. Digo acontecimiento porque los encargados de llevar Rascacielos a la pantalla grande serían el cineasta británico Ben Wheatley y su habitual guionista, Amy Jump, de quienes tengo en alta estima dos de sus películas; Kill List (2011), una extraña reelaboración en clave terrorífica del mito artúrico y el camino del héroe y, sobre todo, la magnífica, divertidísima, retorcida, inteligentísima, demoledora, graciosísima, y todos los -ísimos/as que le quieran añadir; Turistas (2012), que si no la han visto ya no sé que han estado haciendo con sus vidas.
Croatoan, de José Carlos Somoza
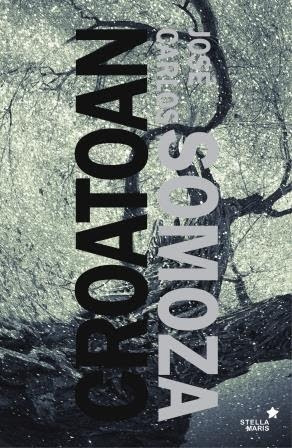 Un grupo de biólogos recibe un correo electrónico con una única palabra: Croatoan; la misma que quedó grabada en un árbol de la isla de Roanoke cuando toda la población de su asentamiento desapareció sin dejar ni rastro a finales del siglo XVI. Pero lo desconcertante viene de su remitente: Carlos Mandel, un compañero que se suicidó dos años atrás. Su llegada coincide con la muerte de los miembros de una familia mientras estaban en la sierra de Madrid. Un acontecimiento grabado por una cámara puesta allí por Mandel y conectado con otros similares a lo largo y ancho del planeta. Así inicia José Carlos Somoza Croatoan, su última novela publicada por Stella Maris. En ella, el autor de La caverna de las ideas o Dafne desvanecida se aferra una vez más a las fórmulas del thriller. Durante gran parte de su extensión se convierte en una historia de suspense en medio de un aparente apocalipsis de infectados aderezada con el enigmático mensaje a descifrar, la investigación policial destinada a revelar la magnitud del evento, la huida de una serie de personajes cuando llega el colapso de todos los servicios…
Un grupo de biólogos recibe un correo electrónico con una única palabra: Croatoan; la misma que quedó grabada en un árbol de la isla de Roanoke cuando toda la población de su asentamiento desapareció sin dejar ni rastro a finales del siglo XVI. Pero lo desconcertante viene de su remitente: Carlos Mandel, un compañero que se suicidó dos años atrás. Su llegada coincide con la muerte de los miembros de una familia mientras estaban en la sierra de Madrid. Un acontecimiento grabado por una cámara puesta allí por Mandel y conectado con otros similares a lo largo y ancho del planeta. Así inicia José Carlos Somoza Croatoan, su última novela publicada por Stella Maris. En ella, el autor de La caverna de las ideas o Dafne desvanecida se aferra una vez más a las fórmulas del thriller. Durante gran parte de su extensión se convierte en una historia de suspense en medio de un aparente apocalipsis de infectados aderezada con el enigmático mensaje a descifrar, la investigación policial destinada a revelar la magnitud del evento, la huida de una serie de personajes cuando llega el colapso de todos los servicios…
Su protagonista, Carmela Garcés, mejora otros protagonistas femeninos creados por Somoza, caso de su prima übermensch de Zig Zag, aunque le falta mordiente. Aparte de su vínculo con su antiguo mentor, su relieve se reduce al conflicto que le une con su ex. Un tipo que abusó de ella hasta el punto de tener una orden de alejamiento y al cual se mantiene atada por una enfermiza dependencia que se ve incapaz de romper. Más atractivos resultan dos de los secundarios: Nico Reinosa, antigua pareja del científico, ex-policía, pintor de relativo éxito y colega de Carmela en su camino hacia resolver el enigma. Y Joaquín Laredo, comisario responsable de indagar en el origen de la crisis, el rostro de la impotencia de unas estructuras gubernamentales sobrepasadas por los acontecimientos. El resto de personajes se agrupa en dos extremos: o son cargantes o superfluos.
El nuevo escenario
 Como anunciaba Ismael Martínez Biurrun aquí mismo hace unas semanas, acudimos al Paraninfo de la Universidad Complutense, ante casi 200 alumnos y junto a varios profesores universitarios de distintas facultades, para debatir sobre el tema “Utopía, capitalismo, distopía, postapocalipsis: narrativa realista para la España actual” con Fernando Ángel Moreno como moderador. No creo que sea buena idea hacer una crónica de lo allí comentado (innecesario) ni posponer algunas reflexiones hasta articularlas como ensayito (excesivo), así que aquí van mis reflexiones sueltas sobre lo mucho comentado allí y sobre la (me da la impresión) creciente presencia de ciertos debates propios del género en el contexto de la sociedad civil y, en particular, en la universidad.
Como anunciaba Ismael Martínez Biurrun aquí mismo hace unas semanas, acudimos al Paraninfo de la Universidad Complutense, ante casi 200 alumnos y junto a varios profesores universitarios de distintas facultades, para debatir sobre el tema “Utopía, capitalismo, distopía, postapocalipsis: narrativa realista para la España actual” con Fernando Ángel Moreno como moderador. No creo que sea buena idea hacer una crónica de lo allí comentado (innecesario) ni posponer algunas reflexiones hasta articularlas como ensayito (excesivo), así que aquí van mis reflexiones sueltas sobre lo mucho comentado allí y sobre la (me da la impresión) creciente presencia de ciertos debates propios del género en el contexto de la sociedad civil y, en particular, en la universidad.
Tu utopía no es la mía
Mi desconfianza en el concepto de utopía lleva años creciendo pero es, ahora mismo, completa. Simplemente, no quiero someterme a la utopía de los demás. Ni creo que sea razonable pretender imponer la mía a otros. En mi mundo ideal, por decir sólo un par de cosas para explicar mi postura, todos viviríamos en comunidades pequeñas razonablemente autosuficientes, pero exploraríamos el espacio. Es obvio que hay gente, sin embargo, que adora vivir en grandes ciudades y que considera que enviar carísimas naves a explorar peñascos estériles es de dudosa utilidad. La utopía supone la imposición de ideales. Y por tanto no es buena idea, a grandes rasgos.
Un miembro destacado de Podemos envió desde Bruselas una pregunta esclarecedora para debatir en la mesa: ¿por qué no hay parlamentarismo en las utopías? La respuesta es sencilla: el utopista tiene claro lo que es mejor para los demás y cualquier debate posterior, como el que supone el parlamentarismo real (y no el que tenemos), resulta superfluo. La imposición de una utopía pasa por ciertos mecanismos (la elección con criterios cuestionables de una oligarquía de sabios o una reeducación de la población disconforme para ajustarse a la utopía escogida) que son inevitablemente sospechosos.
Todo ello arroja definitivamente luz sobre las razones por las que el género de ciencia ficción, por definición crítico, ha dedicado más tiempo a las distopías, mientras que las utopías parecen más ligadas a una literatura de compromiso político o ideológico directo.
Paco Porrúa, In Memoriam
No he conocido a tantas personas de las que se pueda decir sin asomo de duda que hicieron del mundo un lugar un poco mejor que si no hubieran estado por aquí. Paco Porrúa fue una de ellas.
Seguro que entre los que me lean habrá quienes no conozcan quién fue Paco Porrúa, fallecido esta semana. El fundador de la editorial Minotauro hace más de 60 años en Argentina y también editor de bastantes de los mejores escritores en lengua castellana mientras trabajaba para otras firmas. Una de las personas decisivas para entender la evolución de la literatura fantástica en nuestro idioma, durante décadas quizá el único valedor de la calidad literaria dentro del género en español.
Dado que le apreciaba y lamento mucho su muerte, quiero escribir un recuerdo personal. Traté a Paco con frecuencia durante los años que viví en Barcelona, a finales del milenio pasado. Él era el editor mítico de Minotauro, el hombre que había publicado Cien años de soledad y Rayuela. Pero me recibió en su oficina a mí, un periodista veinteañero que dirigía una pequeña revista de ciencia ficción, con total naturalidad. Ni siquiera creo que fueran decisivas la intercesión de Marcial Souto, que trabajaba con él, o de Alejo Cuervo, que siempre le ha admirado y con el que le visité por primera vez, creo que para darle un premio Gigamesh; mi impresión es que su naturaleza era intrínsecamente amable. Simplemente, Paco no tenía contacto con el mundillo del género porque no tenía tiempo; cuando más tarde le llegaron reconocimientos y premios, siempre los recibió con una socarronería en la que, con el tiempo, aprendí a reconocer una llamita de ilusión.
Nocturnos de Viriconium, de M. John Harrison
![]() Este es el típico libro que te cuesta seguir, que no entiendes de la misa la media y, sin embargo, no puedes parar de leer. Oscuro, opresivo, denso, hipnótico… M. John Harrison en estado puro, en trámite de clausurar una de sus obras más conocidas y, a la postre, el clavo, la tapa y nueve décimas partes del ataúd de su futuro comercial en España.
Este es el típico libro que te cuesta seguir, que no entiendes de la misa la media y, sin embargo, no puedes parar de leer. Oscuro, opresivo, denso, hipnótico… M. John Harrison en estado puro, en trámite de clausurar una de sus obras más conocidas y, a la postre, el clavo, la tapa y nueve décimas partes del ataúd de su futuro comercial en España.
Como los dos volúmenes anteriores, la mayor parte de sus doscientas y poco páginas contiene una novela. La última de la secuencia de Viriconium: “En Viriconium”; el contrapunto a “La ciudad pastel” y “Tormenta de alas”. Si aquellas, a su aire, mantenían una serie de características asimilables como fantasía heroica, ésta es arena de otro costal; una fantasía urbana deudora de J. G. Ballard y su manera anticlimática de tratar la realidad y los personajes en su deambular por cualquiera de sus paisajes urbanos o posturbanos.
Milenio negro, de J. G. Ballard
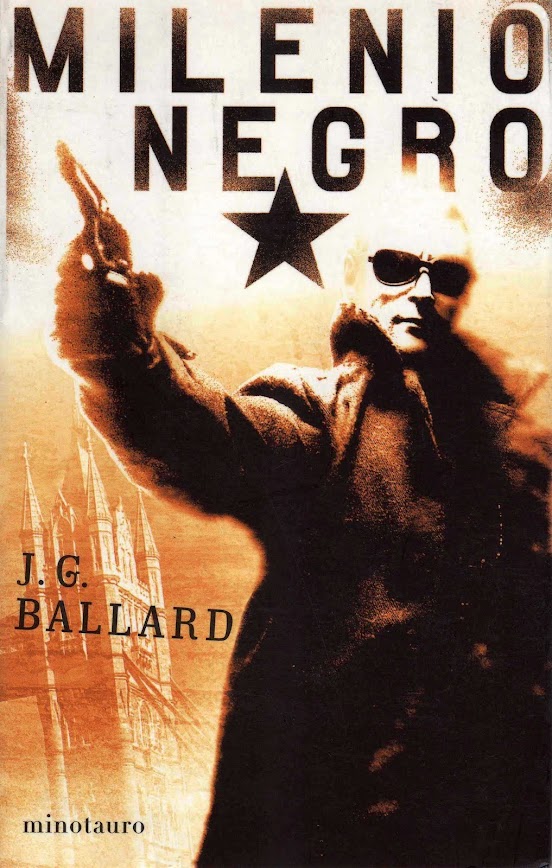 Milenio negro, o Millennium People, fue la penúltima novela escrita por J. G. Ballard. Publicada en 2003, es una obra que muestra con exactitud lo que llevamos de siglo. Al igual que tantas otras novelas escritas tras el 11S, ha abandonado cualquier optimismo al definir la sociedad contemporánea y afrontar sus ciudades y barriadas, el individuo perdido y carente de ambiciones vitales, la incomprensible y destructiva economía, la banalidad de la vida una vez superada la falacia del consumismo para encontrar la felicidad…
Milenio negro, o Millennium People, fue la penúltima novela escrita por J. G. Ballard. Publicada en 2003, es una obra que muestra con exactitud lo que llevamos de siglo. Al igual que tantas otras novelas escritas tras el 11S, ha abandonado cualquier optimismo al definir la sociedad contemporánea y afrontar sus ciudades y barriadas, el individuo perdido y carente de ambiciones vitales, la incomprensible y destructiva economía, la banalidad de la vida una vez superada la falacia del consumismo para encontrar la felicidad…
David Markham es un psicólogo especializado en relaciones laborales. Alguien apático y no demasiado hablador que pierde a su ex mujer tras la explosión de una bomba en un aeropuerto. Aunque se sospecha de distintos grupos terroristas, el atentado carece de autoría y David decide investigar por su cuenta. Así comienza un catártico recorrido por las revueltas sociales que empiezan a aparecer en Inglaterra y sus grupos más subversivos. Participa en manifestaciones de toda índole, algunas casi ridículas, y tras pasar por el juzgado al ser pateado por amantes de los gatos, un extraño grupo de personajes nihilistas se fija en él. En su aprendizaje, mantiene charlas ideológicas con gurús de los movimientos sociales, es manipulado para posicionarse en su mismo punto de vista, una tarde realiza encuestas por un barrio acomodado realizando preguntas incómodas que atacan la filosofía de vida de sus habitantes… Después, de forma más participativa y menos observadora, empieza a apoyar las revueltas de Chelsea Marina, epicentro de la explosión violenta iniciada por la clase media inglesa.
Para una autopsia de la vida cotidiana, de J. G. Ballard
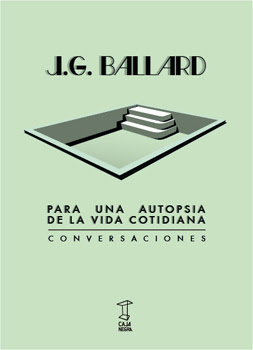 Para una autopsia de la vida cotidiana es un libro que recoge cuatro entrevistas realizadas a J.G. Ballard entre 1982 y 1991. Ha sido publicado por la editorial argentina Caja Negra y contiene un breve prólogo de Pablo Capanna, que sitúa a J.G. Ballard para aquel que no lo conozca. Los originales aparecieron en revistas inglesas y estadounidenses de temática cultural no especializadas de literatura, más interesadas en la visión del autor que en su obra escrita.
Para una autopsia de la vida cotidiana es un libro que recoge cuatro entrevistas realizadas a J.G. Ballard entre 1982 y 1991. Ha sido publicado por la editorial argentina Caja Negra y contiene un breve prólogo de Pablo Capanna, que sitúa a J.G. Ballard para aquel que no lo conozca. Los originales aparecieron en revistas inglesas y estadounidenses de temática cultural no especializadas de literatura, más interesadas en la visión del autor que en su obra escrita.
En estas entrevistas encontramos a un autor consagrado (ya ha publicado Crash, Rascacielos, Hola, América y Compañía de sueños ilimitada). Vive solo en los suburbios, interactuando poco con la sociedad, viudo desde hace años y con los tres hijos independizados, afirma sentirse huraño ante reuniones sociales. Con sus comentarios trasmite la impresión de llevar una rutina tranquila: escribe, lee, pasea, cuida el jardín y ve la televisión por la noche. Ballard no parece hablar con emoción, resulta reflexivo y, quizá, desapasionado. Deja clara su falta de interés en convertirse en un personaje público, prefiere disfrutar escribiendo y leyendo las publicaciones médicas y científicas a las que está suscrito.
Lo mejor de 2013
Una vez que C ha recuperado momentum, retomamos una idea que ya abordamos en los años 2007 y 2008: la habitual lista con los mejores libros de fantasía, ciencia ficción, terror, fantástico, raruno, protopeterpunk, llámelo X… publicados durante el año anterior en España. Hemos preguntado a docena y media de aquilatados lectores por una novedad que mereciera tal privilegio y escribieran un breve comentario. Diez de ellos aceptaron el envite y he aquí reunidas cada una de sus recomendaciones
- Ad Astra – Peter Watts
- Cuentos completos de J. G. Ballard
- Cuentos para Algernon, Año I – Varios autores
- El cerco de la iglesia de la Santa Salvación – Goran Petrovic
- El ladrón cuántico – Hannu Rajaniemi
- La bomba número 6 – Paolo Bacigalupi
- La casa de hojas – Mark Danielewski
- Máscara – Santislaw Lem
- Osama – Lavie Tidhar
- Reyes de aire y agua – Jesús Fernández Lozano
A pesar del limitado número de títulos seleccionados, el listado reproduce a pequeña escala el variado y heterodoxo espectro editorial: colecciones especializadas, proyectos personales amateurs, sellos “generalistas”, iniciativas conjuntas de dos editoriales diferentes, editoriales grandes, editoriales pequeñas… Incluso tenemos un libro publicado originalmente en México. Por otro lado, seis de los diez títulos son colecciones o antologías de relatos. Como se ha visto en otras listas que se han ido publicando, caso de los premios otorgados por La tormenta en un vaso, 2013 ha sido un año especialmente marcado por el género breve. No tengo del todo claro si este entusiasmo de los “especialistas” es compartido por los lectores de base, pero la duda no resta importancia al hecho en sí: los aficionados a las distancias cortas estamos de enhorabuena, esperemos que por mucho tiempo.
Ignacio Illarregui Gárate
Here Comes The Nice, de Jeremy Reed
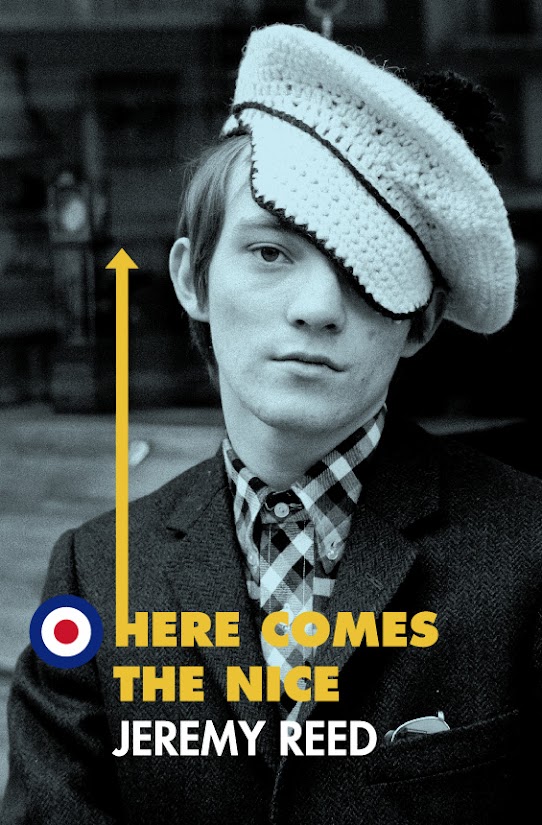 Mejor lo digo de entrada: nunca me han interesado los sesenta, ni los Stones, ni los Who (admito que no he visto Quadrophenia), tampoco los mods han despertado en ningún momento mi curiosidad, y puede que la sustancia de las de andar por casa que menos me gusta sea el speed. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque de esto va Here Comes The Nice, la última novela hasta la fecha del británico Jeremy Reed.
Mejor lo digo de entrada: nunca me han interesado los sesenta, ni los Stones, ni los Who (admito que no he visto Quadrophenia), tampoco los mods han despertado en ningún momento mi curiosidad, y puede que la sustancia de las de andar por casa que menos me gusta sea el speed. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque de esto va Here Comes The Nice, la última novela hasta la fecha del británico Jeremy Reed.
Y lo digo porque me ha enganchado desde el primer párrafo. De acuerdo en que me interesa mucho la música, el devaneo de la cultura popular en general, sus modas, sus tribus, su cuitas y vaivenes, pero lo que quiero dejar claro es que el mérito es exclusivamente del autor, ese maldito enfant terrible de la cosa literaria británica.
Es bastante probable que no hayas oído hablar de él porque se le ningunea de mala manera desde hace décadas. Marginal por los dictados del libre albedrío y del estar a lo que hay que estar, Jeremy Reed escribe como un Ballard extasiado, con una sagacidad que por momentos parece atravesar la realidad de lo descrito, como si las palabras fuesen bisturíes que esgrimiera un William Gibson hasta las cejas de Adderall. Reed es ante todo poeta y le basta con un par de párrafos para sumergirte en su alucinada recreación y sacarte del continuo espacio-temporal en el que como lector estás obligado a subsistir.
Y de eso va también y sobre todo Here Comes The Nice, de viajar en el tiempo, de abstraerse del flujo temporal del presente, de licuarse y filtrarse hasta un tiempo que no es el propio mediante una especie de hibernación lúcida que ralentiza todo lo que no es el organismo.

