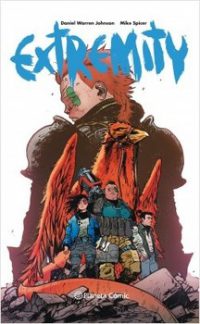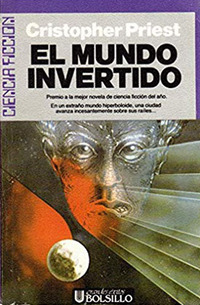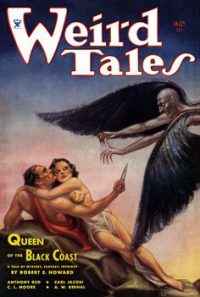He sido una persona bastante afortunada con mi trabajo: soñé ser periodista y tuve una carrera llena de satisfacciones. Se terminó, por una serie de factores que sería prolijo explicar, pero tuve la oportunidad de acumular muchas vivencias estupendas. Y colaboré con muchos medios.
He sido una persona bastante afortunada con mi trabajo: soñé ser periodista y tuve una carrera llena de satisfacciones. Se terminó, por una serie de factores que sería prolijo explicar, pero tuve la oportunidad de acumular muchas vivencias estupendas. Y colaboré con muchos medios.
Al que guardo más cariño no es aquel en que me leyó más gente, en el que estuve más tiempo o me reportó más dinero. Fue un proyecto modesto en medios pero muy ambicioso en objetivos llamado Planeta Humano. Entre 1998 y 2001 publicó casi cincuenta números con la idea de ofrecer historias positivas, originales, pero no ñoñas; su eslogan era «Para los que creen que sí se puede hacer algo». Y todo al modo de las grandes revistas estadounidenses: textos exhaustivos, material fotográfico de calidad. Es la única publicación para la que he trabajado que tenía una productora: una persona encargada de organizar los viajes, hacer los contactos necesarios y hasta concertar citas, de forma que el periodista tenía una orientación clara de lo que el medio quería que cubriera y se ahorraba complicarse con temas logísticos.
No llegué a estar meses con un reportaje, como Gay Talese siguiendo a Frank Sinatra o Tom Wolfe con los surferos de California en ocasiones que devinieron en legendarias para mi profesión, pero sí es el único medio que me envío a preparar una historia durante varios días, a veces más de una semana. Conservo la colección completa de la revista y está llena de historias estupendas, muchas de ellas adelantadas a su tiempo, con colaboradores extraordinarios (José Saramago, José Luis Cuerda, Dominique Lapierre, José Luis Sampedro, Eduard Punset, José Carlos Somoza…) y bastantes de los mejores fotoperiodistas del momento. He encontrado varios rincones en la web en que antiguos lectores recuerdan Planeta Humano con la misma intensa simpatía que siento yo. Incluso mencionan alguno de mis textos de forma específica, como el que hice en el primer número sobre la única comunidad en que conviven israelíes y palestinos en igualdad, con los niños compartiendo escuela. Está sobre una colina entre Tel-Aviv y Jerusalén y se llama Neve Shalom/Wahat al-Salaam, sigue existiendo hasta hoy por lo que sé.
La razón por la que no habrán oído hablar de esta revista es que no tuvo buena distribución, al tratarse de un medio independiente. La mantuvo un tiempo un mecenas muy ilusionado con ella, un tipo encantador que intentó por todos los medios cumplir el sueño de hacer algo distinto a todo lo que había en los kioscos españoles, pero al cabo del tiempo y varios intentos que no terminaron de funcionar (cambios de diseño, regalos promocionales…), no aparecieron vías alternativas de financiación y cerró.
El hecho es que les propuse ir a una Worldcon, y aceptaron. Fue a la de 1998, en Baltimore, que tuvo a C. J. Cherryh como invitada de honor y en la que Joe Haldeman ganó el Hugo a la mejor novela por Paz interminable. También hubo un pequeño acto, escondido, a una hora poco concurrida, y al que acudí por casualidad. Se proyectaron veinte minutos de previa de una peliculita rodada en Australia, de directores desconocidos y protagonizada por una estrella entonces de capa caída, pero que terminaría por hacer historia: Matrix.