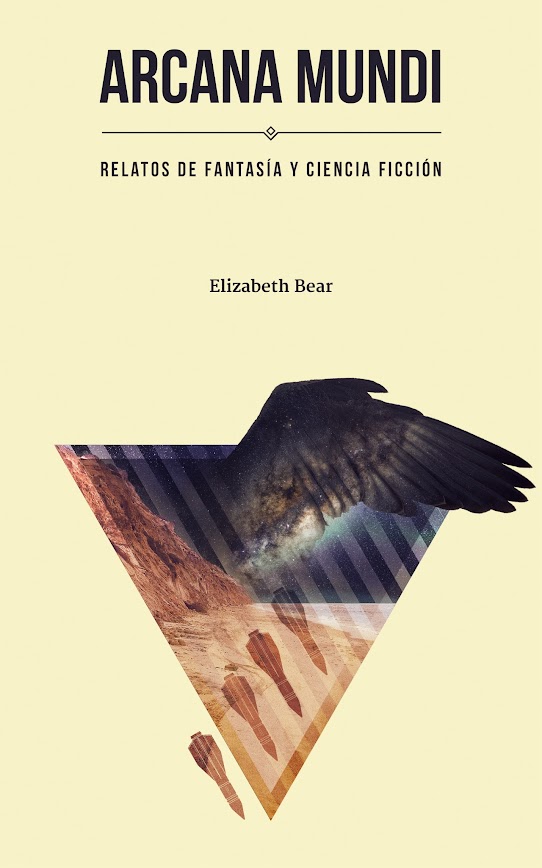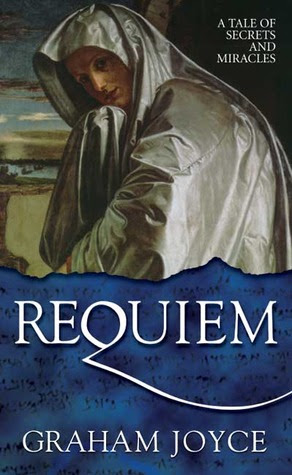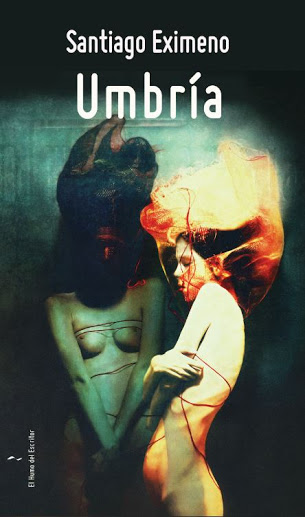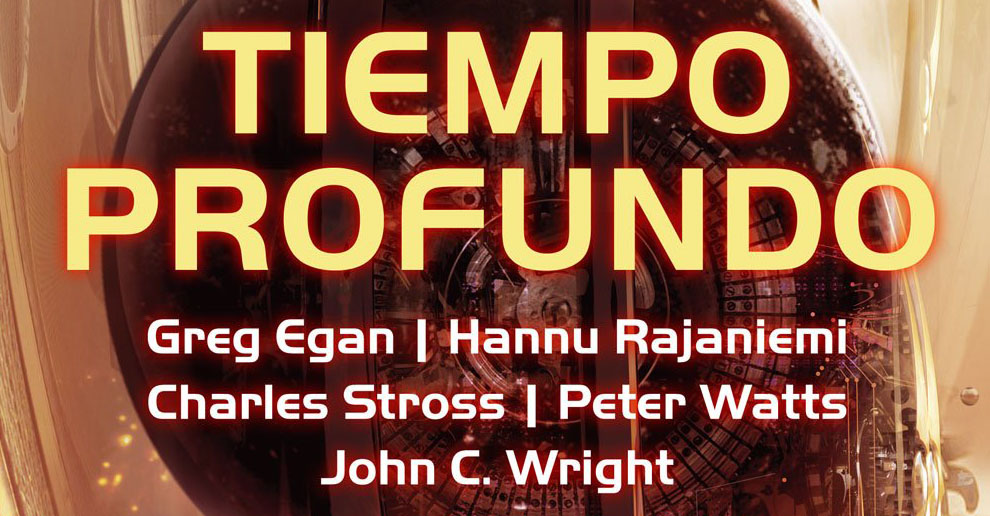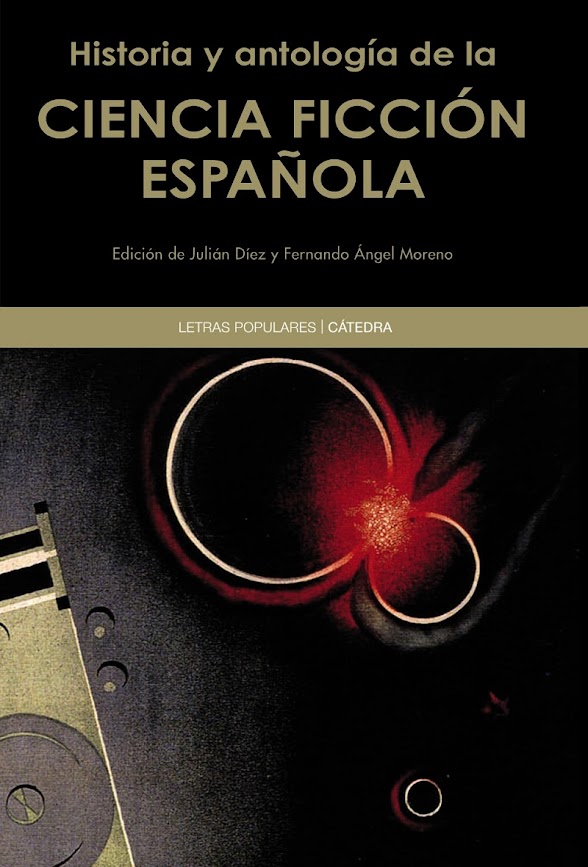 Los dos primeros relatos de Historia y antología de la ciencia ficción española provienen de una forma de entender la literatura en las antípodas de nuestro tiempo. “Cuatro siglos de buen gobierno” es una buena muestra de las narraciones que escribía Nilo María Fabra. Una ucronía a la (muy) antigua usanza concebida con la intención de aliviar aquel sentimiento de decadencia de la patria tan extendido entre la intelectualidad española de finales del siglo XIX; una historia de España alternativa cuyo punto de ruptura se sitúa en la sucesión de los Reyes Católicos. En una veintena de páginas Fabra reconstruye 400 años de Historia repletos de decisiones que mantienen nuestro país en ese primer plano de la política mundial que, desde su óptica, jamás debió abandonar. A pesar de sus carencias literarias, “Cuatro siglos de buen gobierno” despierta en mi la misma condescendencia con la que escucho las gestas deportivas que se relatan entre sí los niños del colegio cuando suben del patio después del recreo.
Los dos primeros relatos de Historia y antología de la ciencia ficción española provienen de una forma de entender la literatura en las antípodas de nuestro tiempo. “Cuatro siglos de buen gobierno” es una buena muestra de las narraciones que escribía Nilo María Fabra. Una ucronía a la (muy) antigua usanza concebida con la intención de aliviar aquel sentimiento de decadencia de la patria tan extendido entre la intelectualidad española de finales del siglo XIX; una historia de España alternativa cuyo punto de ruptura se sitúa en la sucesión de los Reyes Católicos. En una veintena de páginas Fabra reconstruye 400 años de Historia repletos de decisiones que mantienen nuestro país en ese primer plano de la política mundial que, desde su óptica, jamás debió abandonar. A pesar de sus carencias literarias, “Cuatro siglos de buen gobierno” despierta en mi la misma condescendencia con la que escucho las gestas deportivas que se relatan entre sí los niños del colegio cuando suben del patio después del recreo.
Mucho más satisfactorio es el brevísimo “El fin del mundo”, de Azorín (1911). Con una prosa exquisita, el autor de La voluntad cuenta la extinción de la humanidad a partir de uno de los miedos luditas por excelencia: la muerte de la pasión, el genio, cualquier ansia… a manos de la homogeneidad lograda por la acción de ciencia y tecnología. Esa aniquilación del deseo de vivir lleva al último hombre vivo a explorar las consecuencias de su desaparición en una cadena de pensamientos que bordean el solipsismo. Me queda la duda de si su último párrafo, que introduce una interpretación hasta entonces ausente, era estrictamente necesario.
Aparte de su calidad, “El fin del mundo” sirve para dar testimonio de cómo grandes escritores españoles de finales del XIX y comienzos del XX se acercaron a este género proyectivo para abordar inquietudes que no podían tratar desde el ensayo o con sus obras eminentemente realistas. En este sentido, es difícil negar que esta tradición es bastante más escueta y “pobre” que la anglosajona, pero su breve inclusión en la antología sirve para recordar que aquella España de hace un siglo no fue un campo baldío para la ciencia ficción.