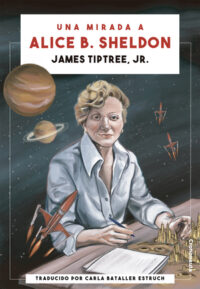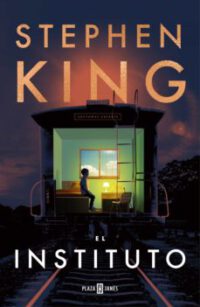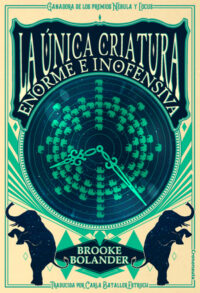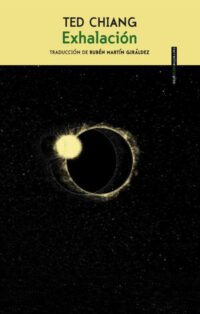Aparte de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, el género que he seguido con más asiduidad de siempre ha sido la novela negra o criminal. No obstante, en los últimos años su presencia en la pila ha disminuido frente al western, arrastrado por la lectura de una serie de títulos inexcusables (Meridiano de sangre, Butcher’s Crossing) o híbridos (No es país para viejos, La constelación del perro, Ojos de lagarto), que me han llevado a recuperar un tipo de historias que apenas había seguido en la gran pantalla y se han convertido en esenciales gracias al peso de la idea de frontera. Ando particularmente cuidadoso a la hora de seleccionar títulos y soy afortunado en los que voy leyendo. A su manera, cada uno ha contribuido a quitarme de la cabeza el prejuicio de semejanza dentro del western. Para ser un género tan aparentemente constreñido, he redescubierto una enorme riqueza que la memoria referente al cine había olvidado. Sirva como ejemplo este Días sin final.
Aparte de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, el género que he seguido con más asiduidad de siempre ha sido la novela negra o criminal. No obstante, en los últimos años su presencia en la pila ha disminuido frente al western, arrastrado por la lectura de una serie de títulos inexcusables (Meridiano de sangre, Butcher’s Crossing) o híbridos (No es país para viejos, La constelación del perro, Ojos de lagarto), que me han llevado a recuperar un tipo de historias que apenas había seguido en la gran pantalla y se han convertido en esenciales gracias al peso de la idea de frontera. Ando particularmente cuidadoso a la hora de seleccionar títulos y soy afortunado en los que voy leyendo. A su manera, cada uno ha contribuido a quitarme de la cabeza el prejuicio de semejanza dentro del western. Para ser un género tan aparentemente constreñido, he redescubierto una enorme riqueza que la memoria referente al cine había olvidado. Sirva como ejemplo este Días sin final.
Un joven recorre la frontera con la caballería y participa en varias atrocidades contra los nativos americanos. Toma parte en una cacería de bisontes y observa las desastrosas consecuencias de sus estampidas. Es protagonista de las acciones contra las tribus de las llanuras y de la posterior Guerra Civil, con sus mataderos de soldados y crueldades diversas. Es empleado en los espectáculos extravagantes que atraen al público de salones y clubs. Experimenta en sus carnes la amenaza de unos caminos más peligrosos que los del Sacro Imperio Romano durante la guerra de los treinta años. Etcétera, etcétera del pan nuestro de cada día del siglo XIX al oeste del Mississippi. Pues bien, Sebastian Barry enhebra estos mimbres y erige una novela que se siente enormemente fresca. Por cómo construye el relato y, a través suyo, por cómo proyecta la identidad de sus personajes y de aquellos EE.UU. sin los cuales no se puede entender las grietas que resquebrajan la sociedad del país en los últimos años.