 Cuando te empiezas a interesar por la ciencia ficción, cuando logras traspasar las dos o tres primeras capas de títulos y autores más conocidos, tarde o temprano acabas llegando a Dhalgren. Y alrededor de Dhalgren encontrarás a sus detractores y amantes, como sentados en una mesa, inmersos en un debate irresoluble sobre la calidad y la relevancia histórica de la novela. Escrita por Samuel R. Delany en los años setenta, sigue siendo hoy una pieza totémica de la ciencia ficción de la nueva ola, y una novela colosal, sugerente y atmosférica, que sigue irradiando misterio. En la mesa, diciendo poco, estaré sentado entre los partidarios de esta obra-ciudad.
Cuando te empiezas a interesar por la ciencia ficción, cuando logras traspasar las dos o tres primeras capas de títulos y autores más conocidos, tarde o temprano acabas llegando a Dhalgren. Y alrededor de Dhalgren encontrarás a sus detractores y amantes, como sentados en una mesa, inmersos en un debate irresoluble sobre la calidad y la relevancia histórica de la novela. Escrita por Samuel R. Delany en los años setenta, sigue siendo hoy una pieza totémica de la ciencia ficción de la nueva ola, y una novela colosal, sugerente y atmosférica, que sigue irradiando misterio. En la mesa, diciendo poco, estaré sentado entre los partidarios de esta obra-ciudad.
La radiografía más simple de Dhalgren nos dice que va sobre un chico de unos veintitantos años que, después de pasar un tiempo viajando, decide ir a Bellona. El chico está perdido y no recuerda su nombre. Ese es el punto de partida, pero hay más. Bellona no es solo un lugar: tiene la entidad propia de un personaje literario. Es una ciudad semideshabitada: de sus dos millones de habitantes apenas quedan mil, y lo que hay es esto: farolas rotas, coches volcados o destruidos por el tiempo y el óxido, casas con las ventanas rotas, las puertas abiertas o descoyuntadas, gente deambulando por calles despobladas, seres asilvestrados que viven sin preguntarse nada y sin tratar de entender el estado de las cosas que les rodean ni la eterna sensación de estar aislados del mundo ni la presencia constante del humo en todos los rincones de la ciudad. Humo y más humo en las calles y sobre los tejados. Un humo invasivo y sucio. ¿Para qué entender nada?
Bellona está descrita como ciudad postapocalíptica en medio de un Estados Unidos normal. Como rareza o anomalía física. Es extraña. Como si fuera una ciudad sentiente (como el planeta de Mundo muerto, de Harry Harrison), llena de realidades fluctuantes, o como si fuera el producto de una mente drogada. O como si fuera una ciudad etérea, más un estado mental que un espacio físico. Bellona está desconectada de la realidad como si una cúpula la protegiese o aislase del mundo exterior, como si las reglas básicas del comportamiento humano y de las relaciones sociales se suspendiesen para sus habitantes. Lo leemos así en la página 14: “Es una ciudad de discordancias internas y distorsiones retinales”. Hay dos lunas sobre Bellona. Algunos personajes mencionan que hubo, en los primeros meses de no sabemos qué, una evacuación. Que vino la Guardia Nacional. Hay seres imaginarios, fantásticos o mitológicos que, en realidad, son recreaciones holográficas. Las bandas callejeras, los Scorpions, hacen del pillaje uno de los rasgos más constantes de la vida en la ciudad. Una chica se convierte en árbol. Es todo muy extraño. El efecto es un agujero negro literario del que no se puede escapar, se entienda más o menos el transcurrir general del libro.

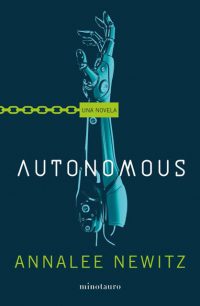 Autonomous hierve de propuestas sugerentes. Su planteamiento inicial es brillante: la creación de un fármaco que provoca adicción al trabajo como herramienta definitiva al servicio de empresarios sin escrúpulos… o solución al tedio de los empleados con ocupaciones monótonas. El personaje de Paladín —ese robot atormentado por la imposibilidad de diferenciar los verdaderos sentimientos de la programación preinstalada en su sistema— es fascinante. El libre albedrío, los peligros del capitalismo salvaje o la manera en la que los prejuicios relacionados con el género pueden afectar a nuestra forma de relacionarnos con los demás son algunas de las cuestiones con las que la autora —la debutante Annalee Newitz— bombardea constantemente al lector, obligándole a reflexionar.
Autonomous hierve de propuestas sugerentes. Su planteamiento inicial es brillante: la creación de un fármaco que provoca adicción al trabajo como herramienta definitiva al servicio de empresarios sin escrúpulos… o solución al tedio de los empleados con ocupaciones monótonas. El personaje de Paladín —ese robot atormentado por la imposibilidad de diferenciar los verdaderos sentimientos de la programación preinstalada en su sistema— es fascinante. El libre albedrío, los peligros del capitalismo salvaje o la manera en la que los prejuicios relacionados con el género pueden afectar a nuestra forma de relacionarnos con los demás son algunas de las cuestiones con las que la autora —la debutante Annalee Newitz— bombardea constantemente al lector, obligándole a reflexionar. Un artículo-tipo que aparece de vez en cuando en los sectores menos ilustrados y más feos del periodismo cultural, es aquel en el que se le reprocha a la ciencia ficción su incapacidad para la predicción exacta del presente en general y la cacharrería tecnológica que esté de moda en ese momento, en particular. “NOOOOOO, SO BURROOOOOOOOOOS”, me indignaba yo interiormente cuando leía en algún artículo la típica parida sobre los móviles en Neuromante, “la sagrada misión de la ciencia ficción es especular sobre el futuro a partir del presente, explorar la forma en que la tecnología influye en la sociedad y, A PARTIR DE TODO ELLO, REDEFINIR LA SITUACIÓN DEL SER HUMANO RESPECTO AL MUNDO” (en realidad estaba dando voces en la sala de espera del psiquiatra). Sin embargo, lo contrario también me parecía un poco trampa, es decir, no me resulta especialmente valioso que una novela de cf acertara en un detalle tecnológico u otro si luego el conjunto no estaba a la altura, literariamente hablando, o no cumplía los preceptos de la sagrada misión antes voceada, lo que no valía en una dirección no podía valer en la otra. Pero hete aquí que cayendo en una de mis innumerables contradicciones (o no teniendo nada mejor con lo que arrancar la reseña) he escogido Islas en la red para este clásico polvoriento porque lo acertó TODO sin que nos diéramos cuenta cuando la leímos en su día, aunque, y esto es, creo, clave de su caída en el semiolvido, sacrificaba parte de lo artístico (o literario) por el camino.
Un artículo-tipo que aparece de vez en cuando en los sectores menos ilustrados y más feos del periodismo cultural, es aquel en el que se le reprocha a la ciencia ficción su incapacidad para la predicción exacta del presente en general y la cacharrería tecnológica que esté de moda en ese momento, en particular. “NOOOOOO, SO BURROOOOOOOOOOS”, me indignaba yo interiormente cuando leía en algún artículo la típica parida sobre los móviles en Neuromante, “la sagrada misión de la ciencia ficción es especular sobre el futuro a partir del presente, explorar la forma en que la tecnología influye en la sociedad y, A PARTIR DE TODO ELLO, REDEFINIR LA SITUACIÓN DEL SER HUMANO RESPECTO AL MUNDO” (en realidad estaba dando voces en la sala de espera del psiquiatra). Sin embargo, lo contrario también me parecía un poco trampa, es decir, no me resulta especialmente valioso que una novela de cf acertara en un detalle tecnológico u otro si luego el conjunto no estaba a la altura, literariamente hablando, o no cumplía los preceptos de la sagrada misión antes voceada, lo que no valía en una dirección no podía valer en la otra. Pero hete aquí que cayendo en una de mis innumerables contradicciones (o no teniendo nada mejor con lo que arrancar la reseña) he escogido Islas en la red para este clásico polvoriento porque lo acertó TODO sin que nos diéramos cuenta cuando la leímos en su día, aunque, y esto es, creo, clave de su caída en el semiolvido, sacrificaba parte de lo artístico (o literario) por el camino. No recuerdo si les he dado la brasa todavía con la piedra angular de mis primeros pasos en esto del fantástico, es decir, los tres primeros números de la
No recuerdo si les he dado la brasa todavía con la piedra angular de mis primeros pasos en esto del fantástico, es decir, los tres primeros números de la 
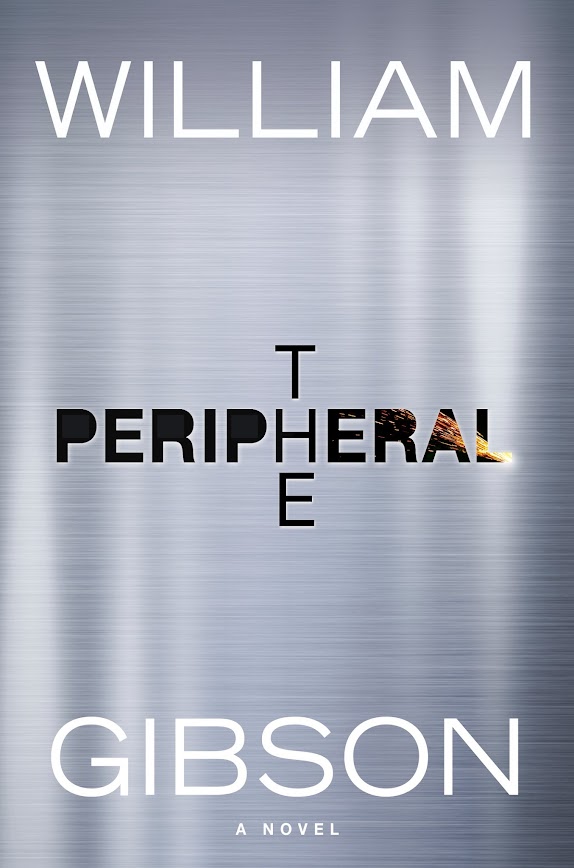

 Mejor lo digo de entrada: nunca me han interesado los sesenta, ni los Stones, ni los Who (admito que no he visto Quadrophenia), tampoco los mods han despertado en ningún momento mi curiosidad, y puede que la sustancia de las de andar por casa que menos me gusta sea el speed. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque de esto va Here Comes The Nice, la última novela hasta la fecha del británico Jeremy Reed.
Mejor lo digo de entrada: nunca me han interesado los sesenta, ni los Stones, ni los Who (admito que no he visto Quadrophenia), tampoco los mods han despertado en ningún momento mi curiosidad, y puede que la sustancia de las de andar por casa que menos me gusta sea el speed. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque de esto va Here Comes The Nice, la última novela hasta la fecha del británico Jeremy Reed.