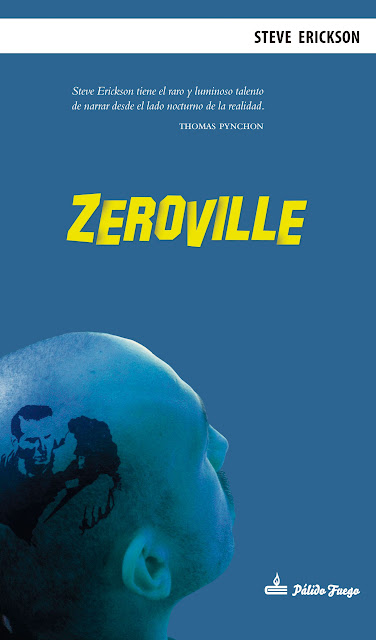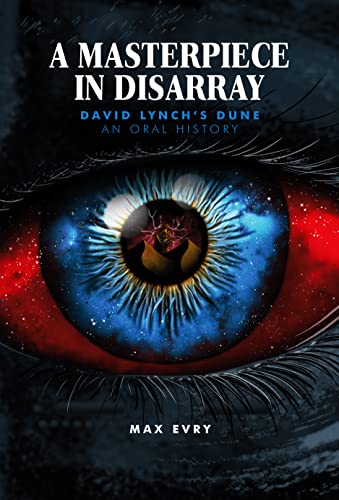 Era inevitable que con el estreno del Dune de Villeneuve hubiera un cierto revival del Dune de David Lynch, más con tantas personas que la vieron en su niñez-adolescencia ocupando lugares relevantes en el periodismo cultural y esa legión de espectadores de la Generación X aupados a la categoría de ávidos consumidores de nostalgia pop. Muestra de este renovado interés es esta historia oral focalizada, sobre todo, en los testimonios de quienes han sobrevivido a estos cuarenta años desde su estreno para relatar sus recuerdos: la dilatada preproducción, la compleja producción en México, la caótica postproducción aquejada por la falta de presupuesto, y la recepción. Sobre todo lo que desean traer a colación.
Era inevitable que con el estreno del Dune de Villeneuve hubiera un cierto revival del Dune de David Lynch, más con tantas personas que la vieron en su niñez-adolescencia ocupando lugares relevantes en el periodismo cultural y esa legión de espectadores de la Generación X aupados a la categoría de ávidos consumidores de nostalgia pop. Muestra de este renovado interés es esta historia oral focalizada, sobre todo, en los testimonios de quienes han sobrevivido a estos cuarenta años desde su estreno para relatar sus recuerdos: la dilatada preproducción, la compleja producción en México, la caótica postproducción aquejada por la falta de presupuesto, y la recepción. Sobre todo lo que desean traer a colación.
Este matiz es importante. Cuatro décadas se dejan sentir sobre la memoria, más sobre una película dirigida por una personalidad tan apreciada a estas alturas como Lynch. Así, parte de ese encadenamiento de vivencias contadas por quienes las vivieron, sin reformulación o con mínimos cambios por parte de Max Evry, termina siendo una celebración de su figura. El talento que había mostrado en sus films previos; su implicación sin concesiones en una película que, de haber salido bien, seguramente habría cambiado su carrera posterior; cómo fue capaz de sobrellevar la presión durante un rodaje lleno de vericuetos en México, incluyendo unas últimas semanas en las que se acabó el presupuesto y hubo que prescindir de parte del guión; una postproducción condicionada por esa carencia de pasta que limitó los efectos especiales a aplicar; una fase de montaje donde se pasó de las más de tres horas de una primera versión hecha por Lynch a las poco más de dos horas ejecutadas por la gente de la Universal que se implicó en su “salvación”…

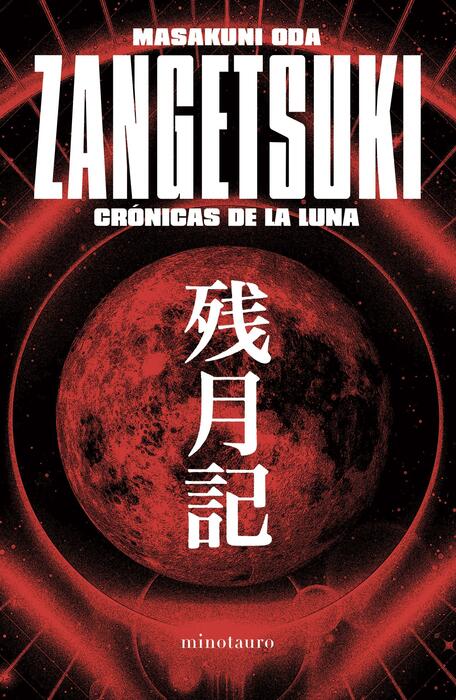




 Confieso que resulta difícil no caer en el escepticismo cuando aparece un nuevo movimiento literario agitando las aguas del mundillo, parafraseando a Sophia Petrillo; “soy vieja, lo he visto todo. Dos veces”. La historia es muy conocida y no sólo en el ámbito literario. Veamos. Una alegre y jovial muchachada (aunque siempre hay alguno ya talludito) de aspecto estrafalario y pésimos modales irrumpe en los aburguesados salones de sus mayores poniendo de nuevo la rueda en marcha; primero desconcierto y rechazo entre las gentes de orden, luego los intentos de apropiación ( “bah, el cyberpunk lo inventé yo en un fanzine de Cuenca en el 73″), y finalmente asimilación e integración mediante la aparición ritual de los otrora despreciables freaks en las páginas de algún suplemento cultural, informales pero arreglaos, de riguroso negro, despeinados y con un aro en la nariz. El eterno ciclo de la cultura y la civilización, como echar pestes de nuestros contemporáneos o añorar una imaginaria edad de oro. El truco, creo yo, reside en disfrutar de la diversión mientras dure (si la propuesta coincide con nuestra longitud de onda, claro), y saber en qué momento bajarse antes de que la Parodia entre en escena. O metérselo todo hasta el final, que más da, siempre que seamos conscientes de lo que estamos haciendo.
Confieso que resulta difícil no caer en el escepticismo cuando aparece un nuevo movimiento literario agitando las aguas del mundillo, parafraseando a Sophia Petrillo; “soy vieja, lo he visto todo. Dos veces”. La historia es muy conocida y no sólo en el ámbito literario. Veamos. Una alegre y jovial muchachada (aunque siempre hay alguno ya talludito) de aspecto estrafalario y pésimos modales irrumpe en los aburguesados salones de sus mayores poniendo de nuevo la rueda en marcha; primero desconcierto y rechazo entre las gentes de orden, luego los intentos de apropiación ( “bah, el cyberpunk lo inventé yo en un fanzine de Cuenca en el 73″), y finalmente asimilación e integración mediante la aparición ritual de los otrora despreciables freaks en las páginas de algún suplemento cultural, informales pero arreglaos, de riguroso negro, despeinados y con un aro en la nariz. El eterno ciclo de la cultura y la civilización, como echar pestes de nuestros contemporáneos o añorar una imaginaria edad de oro. El truco, creo yo, reside en disfrutar de la diversión mientras dure (si la propuesta coincide con nuestra longitud de onda, claro), y saber en qué momento bajarse antes de que la Parodia entre en escena. O metérselo todo hasta el final, que más da, siempre que seamos conscientes de lo que estamos haciendo.