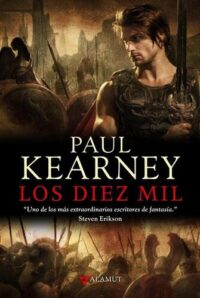En septiembre de 2022 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicó un anuncio bajo la etiqueta #BastaDeDistopías.
Básicamente, se alineaba con la corriente que propugna un cambio de paradigma en las historias de futuro cercano a través de buscar ficciones con un sesgo más positivo; huir del fatalismo para, además, plantear alternativas inspiradoras a un sistema socioeconómico predominante, el capitalismo, cuya aplicación se percibe como una amenaza para el futuro. Mi recepción fue recelosa. Más allá del eslogan, me costaba ver los argumentos de una propuesta así, un poco como me ocurrió con la defensa del llamado hopepunk. Muchos de los libros que se defienden dentro de esta corriente me parecen tremendamente conservadores, cuando no abiertamente reaccionarios. El hecho es que he tenido que esperar unos años para poder encontrar una defensa con sustancia de esta línea de pensamiento; o, más bien, llegar a media línea en su argumentario. Su autor, Francisco Martorell Campos, cuenta con otro libro pendiente de reedición, Soñar de otro modo, en el cual complementa la base de Contra la distopía.
En este ensayo, Martorell Campos problematiza la idoneidad de la distopía como cuestionamiento del presente. Esa prevalencia en la ciencia ficción de los últimos quince años cuya relevancia se puede extender hacia atrás en el tiempo más atrás de 1984, Un mundo feliz y Nosotros. Su manera de atacar a esta censura de problemas políticos, sociales, económicos contemporáneos se estructura en tres partes bien delimitadas. La primera, “Distopiland”, cartografía el arraigo de las distopías en la actualidad literaria a partir de un repaso a su prevalencia desde la historiografía. La segunda, “La distopía retratada”, es quizás la que mejor puede servir para todas aquellas personas que, involuntariamente o voluntariamente, tengan confundido su uso: define meticulosamente sus características, alejándola de otras temáticas de la ciencia ficción con la que suele confundirse, caso de lo postapocalíptico. Además lanza los perros de la guerra contra la idea arraigada de que su base ideológica puede ser progresista. Finalmente, en “Distopía: La cara B” concreta una decena de críticas que desnudan obras específicas.


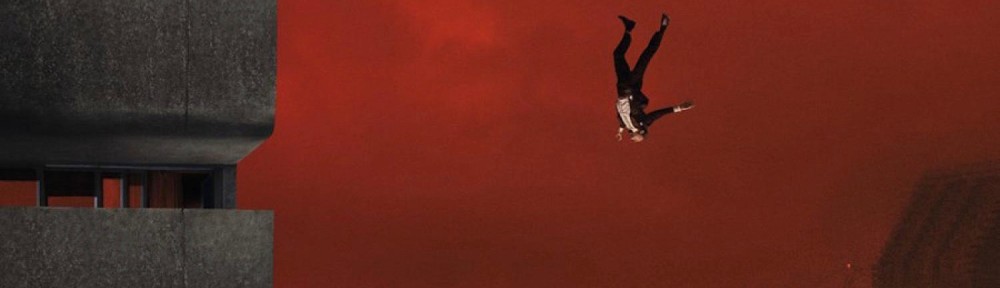

 En marzo de 1969 la novela de Angela Carter, Varias percepciones, recibió el
En marzo de 1969 la novela de Angela Carter, Varias percepciones, recibió el