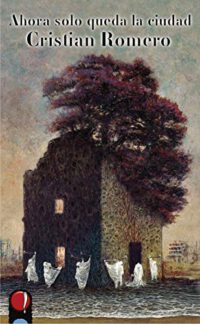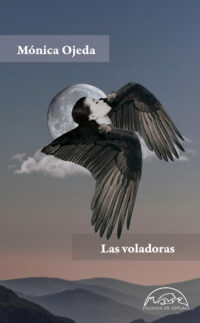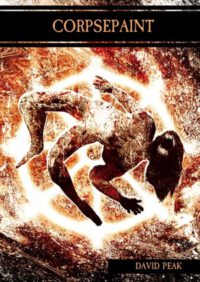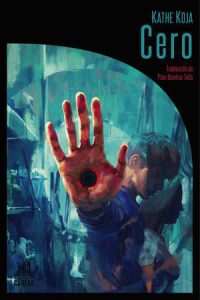El desarraigo, la alienación y la culpa son la materia prima de las ficciones de Tierra fresca de su tumba. Media docena de cuentos que, en mayor o menor medida, Giovanna Rivero sustenta en una atmósfera asfixiante. Para sus protagonistas y para un lector obligado a ser paciente a la hora de resolver las causas de esa asfixia. Algunos motivos son evidentes, caso de los abusos padecidos en el pasado por la protagonista del primer relato; otros lo son menos como cuando nos encontramos ante descendientes de emigrantes en un país en el que muchas veces han nacido pero que continúa sin ser el suyo por una serie de marcas que les alejan de su integración. Se hace necesario esperar hasta la retirada del último velo, ese final que se enrosca sobre lo leído, conduce al entendimiento y desemboca en unas consecuencias que pueden experimentarse como una condena o como una liberación.
El desarraigo, la alienación y la culpa son la materia prima de las ficciones de Tierra fresca de su tumba. Media docena de cuentos que, en mayor o menor medida, Giovanna Rivero sustenta en una atmósfera asfixiante. Para sus protagonistas y para un lector obligado a ser paciente a la hora de resolver las causas de esa asfixia. Algunos motivos son evidentes, caso de los abusos padecidos en el pasado por la protagonista del primer relato; otros lo son menos como cuando nos encontramos ante descendientes de emigrantes en un país en el que muchas veces han nacido pero que continúa sin ser el suyo por una serie de marcas que les alejan de su integración. Se hace necesario esperar hasta la retirada del último velo, ese final que se enrosca sobre lo leído, conduce al entendimiento y desemboca en unas consecuencias que pueden experimentarse como una condena o como una liberación.
La máxima expresión de este leitmotiv sería “Cuando llueve parece humano”. Su protagonista, Keiko, es hija de emigrantes japoneses llegados a Sudamérica en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sobrevive en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, gracias al alquiler de una habitación y a través del origami; a ella recurre la administración local para enviar una señal de aprecio a Fukushima después del maremoto de 2011 y conduce un taller en una cárcel de mujeres. Este arte la conecta con su comunidad y ejerce de nexo con sus raíces, las de sus padres y las de su difunto marido; una figura fantasmagórica cuyo pasado, silenciado, emerge paulatinamente hasta, en un crescendo final, desencadenar un recuerdo traumático. Rivero entremezcla el “ahora” con los recuerdos de lo vivido en un continuo que liga las tensiones latentes en Keiko. Esta memoria relegada, cuando no suprimida, también se manifiesta en unas secuencias incrustadas en la narración principal, con la que establecen un diálogo. Un recurso compartido en otros cuentos que en “Cuando llueve parece humano” se enriquece con el uso de un recurso fantástico (a la postre, el único del libro). Rivero saca todo el partido a la figura del espectro con una variada representación simbólica de fantasmas (clásicos, psicológicos) que convergen en el desenlace. Más que como revelación, el cúmulo de hechos, primero sugeridos y después confirmados, se siente como una catarsis sobrecogedora.