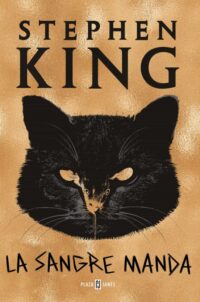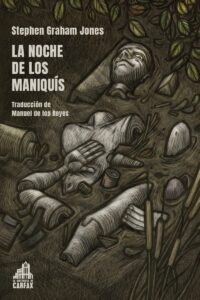 En esa celebración del terror en que se ha convertido La biblioteca de Carfax, y que ha conseguido arraigar a pesar de establecerse en un mercado a priori más propicio para la fantasía y la ciencia ficción de fórmulas, no me había acercado todavía a su colección de novelas cortas. Sin trampa ni cartoné, en Démeter publican historias alrededor de 40-50 mil palabras, una extensión que soslaya los problemas de las novelas cuando un relato que no daba para tanto se extiende hasta alcanzar la longitud necesaria para su publicación como libro independiente. Como primer volumen de la colección eligieron la novela corta ganadora del Bram Stoker de 2020 escrita por uno de los mascarones de proa de la casa: Stephen Graham Jones. Una declaración de intenciones. Si bien La noche de los maniquís me parece parcialmente fallida, asienta un mensaje sobre lo que puede esperar el lector en esta colección: narraciones contemporáneas que van al pie.
En esa celebración del terror en que se ha convertido La biblioteca de Carfax, y que ha conseguido arraigar a pesar de establecerse en un mercado a priori más propicio para la fantasía y la ciencia ficción de fórmulas, no me había acercado todavía a su colección de novelas cortas. Sin trampa ni cartoné, en Démeter publican historias alrededor de 40-50 mil palabras, una extensión que soslaya los problemas de las novelas cuando un relato que no daba para tanto se extiende hasta alcanzar la longitud necesaria para su publicación como libro independiente. Como primer volumen de la colección eligieron la novela corta ganadora del Bram Stoker de 2020 escrita por uno de los mascarones de proa de la casa: Stephen Graham Jones. Una declaración de intenciones. Si bien La noche de los maniquís me parece parcialmente fallida, asienta un mensaje sobre lo que puede esperar el lector en esta colección: narraciones contemporáneas que van al pie.
Me gusta el subtexto y la manera en que Graham Jones establece el campo simbólico. Cómo ese grupo de adolescentes que inicia una serie de gamberradas centra el paso a la edad adulta y la ruptura de las amistades de la infancia. También ese agujero negro que suponen las pequeñas comunidades en EE.UU., en particular para los más jóvenes, condenados a ver muchas aspiraciones cercenadas por vidas que terminan siendo la repetición de las de sus progenitores. Una normalización subrayada por otros elementos, en particular la aparición a priori venial de una misma película como fondo de muchas de las acciones argumentales. A medida que se despliega, enfatiza la conversión del paisaje cultural y urbano en un mismo lugar uniforme. No importa dónde estés, ni qué pretendas vivir. La mayoría de experiencias/espacios terminan siendo los mismos.




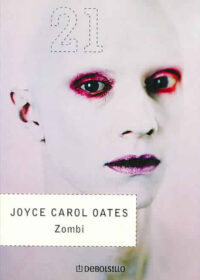

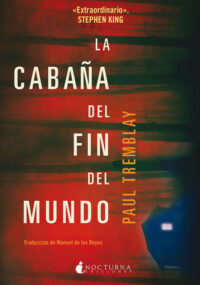
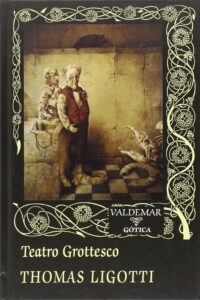 Descubrí a Thomas Ligotti allá por el 2003-4 más o menos, cuando todavía era un joven maduro cosmopolita, disponía de demasiado tiempo libre y me encantaba zascandilear por internet en busca de géneros y autores que se salieran de la norma. Era una época de renovación en el fantástico anglosajón, una fértil y agitada selva plagada de trampas para el lector inquieto y pretenciosillo. Aparecían las primeras novelas de Carlton Melick III (
Descubrí a Thomas Ligotti allá por el 2003-4 más o menos, cuando todavía era un joven maduro cosmopolita, disponía de demasiado tiempo libre y me encantaba zascandilear por internet en busca de géneros y autores que se salieran de la norma. Era una época de renovación en el fantástico anglosajón, una fértil y agitada selva plagada de trampas para el lector inquieto y pretenciosillo. Aparecían las primeras novelas de Carlton Melick III (