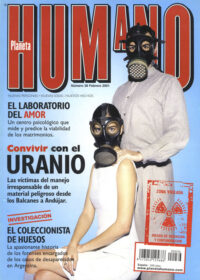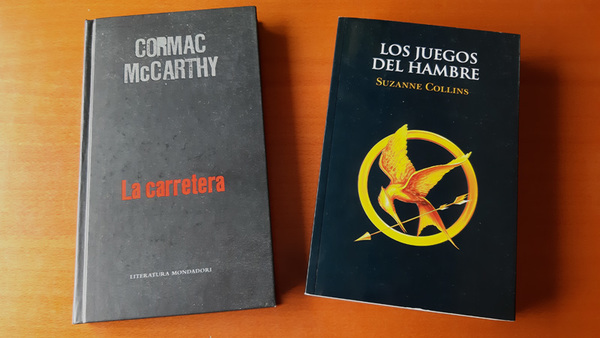María Fernández dice, con aire algo contrito, que no es bueno que alguien tan mayor como ella –88 años– lea tanto. Pero sostiene un par de bolsas con cinco gruesos volúmenes. María, seguidora de Danielle Steel, lleva toda la vida leyendo, desde que un estudiante se alojó en su casa y le contagió el vicio. Con su vestimenta de luto y su pañuelo, es una transgresora: aferrada a los libros a una edad en la que está mal visto tener imaginación, en una época en la que la palabra impresa pierde protagonismo. Pero María ya debió soportar todas las críticas posibles por ese hábito hace décadas, y no se va a corregir a estas alturas en su actitud. El bibliobús es un festejo mensual que visita su pueblo, Nuez, a cinco kilómetros de la “raya” de Portugal, y mantiene la juventud de su mirada.
El bibliobús en que recorremos los 170 kilómetros –ida y vuelta– entre Zamora capital y Nuez, y con el que visitamos cinco pueblitos de la comarca de Alba y Aliste –en total, 1.700 habitantes– tiene ya 20 años. Está a punto de jubilarse tras un servicio que José Manuel Carretero, su conductor, estima en unos 400.000 kilómetros. Se trata de un Pegaso de 120 caballos, al que se le han repuesto las piezas en los últimos tiempos con los desguaces de otros vehículos de la amplia flota de bibliobuses de Castilla León, la más nutrida del estado. En su interior hay unos 3.500 documentos, incluyendo también películas, cds de música, algo de software y muchas revistas (de labores, caza y pesca, ciencia popular…).
Cada día de la semana, salvo que la nieve convierta las carreteras en intransitables, este vehículo hace una media de 160 kilómetros. La ruta de Alba y Aliste, entre praderas de verdor intenso, construcciones de piedra y corrientes rápidas de agua, la recorre diez veces al año, según un calendario que se facilita con antelación: una vez al mes, salvo agosto y diciembre. Cuando llegamos con cinco minutos de retraso a algún pueblo, media docena de fieles ateridos protestan sin perder la sonrisa.
Rubén Darío González, el bibliotecario, lleva 25 años recorriendo mes tras mes las mismas rutas. Conoce el nombre de la totalidad de los setenta lectores que accederán al vehículo durante nuestra jornada. A estas alturas, su labor resulta difícil de describir: tiene bastante de mentor, algo de confesor, y mucho de amigo. No son pocos los usuarios que se limitan a devolverle los libros, y seguidamente aguardan a que Rubén le dé a cambio los que considere oportunos para él o ella.