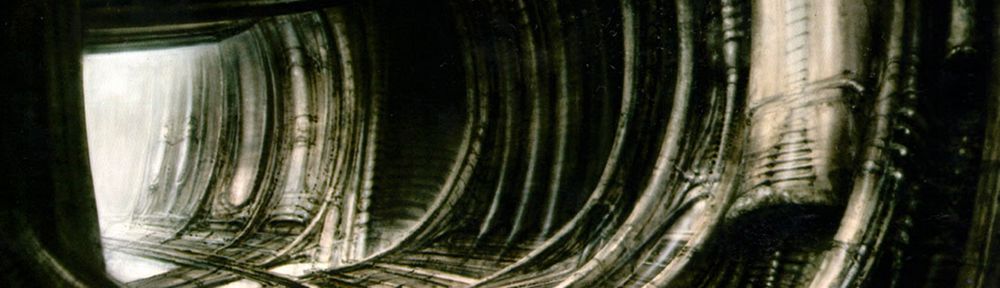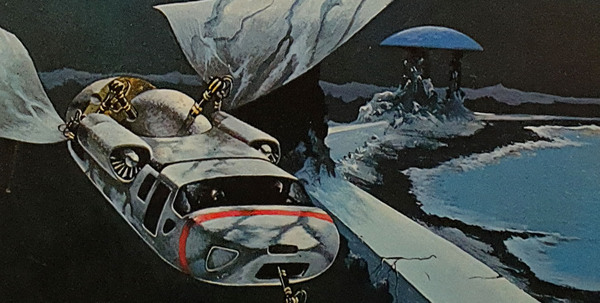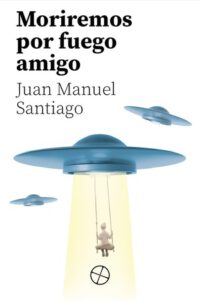No, no recuerdo con mucho detalle las cosas que escribí hace veinticinco años o más. Lo he constatado en los últimos meses con la preparación de un libro recopilatorio de parte de mis ensayos en el género. Porque, aparte, tengo el problema de haber escrito mucho. Más que Balzac, posiblemente, aunque mencionar esa comparación pueda dar lugar a equívocos sobre mi autoestima: hablo de cantidad, no de calidad. También es cierto que para ello he tenido a la mecanografía como aliada; escribo muy, muy rápido, participé en alguna ocasión en concursos con mecanógrafos profesionales, con resultados meritorios. Hubo épocas en las que firmaba cinco notas al día por término medio para una agencia extranjera, y luego me ponía a escribir críticas o ensayos sobre cf. En un Roland Garros, el que ganaron en categoría masculina Sergi Bruguera, en femenina Arantxa Sánchez Vicario y en junior Roberto Carretero, llegué a producir siete páginas enteras de periódico. Recuerdo el dato y que una de ellas fue la contraportada, con los festejos en la embajada de los Campos Elíseos. Por supuesto, ni la menor idea de lo que escribí. Ahora mismo ni siquiera me acuerdo de quiénes fueron los rivales de los españoles en esas finales (acabo de buscarlo: Alberto Berasategui y Mary Pierce, la odiosa franco-yanqui).
A la vez que me anotaba ese tipo de hazañitas estériles, dirigía una revista de ciencia ficción en una ciudad en la que al principio no vivía. Aunque me vienen a la memoria generalidades y anécdotas de la época, tenía la vaga sensación de que había perdido la noción de muchas de las cosas que escribí ahí, incluso de los relatos que escogí publicar. Hice un repaso hace unos días y, en efecto, me sería posible releer algunos números sin más que un recuerdo superficial de su elaboración, pese a haber supervisado cada coma. Aunque esa era la intención de este texto, ofrecer una valoración honesta de mi trabajo de entonces con la perspectiva de los años, como se verá más adelante no va a poder cumplirse.
A estas alturas, creo que puedo permitirme compartir algunos recuerdos. He sido una persona que cumplió buena parte de sus sueños, eso no puedo quitármelo nadie. A los 25 años empecé a dirigir una revista de ciencia ficción, una de las cosas que más deseaba en el mundo, porque eran mi máximo objeto de veneración. Seguramente ya habrá quedado claro a quien haya seguido estos artículos. Fue una combinación de factores realmente curiosa la que me puso al frente de Gigamesh.