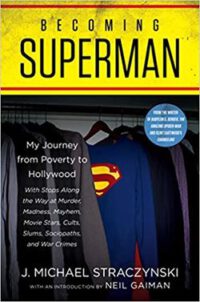Viví la última edición en España de la revista Asimov’s desde una cierta decepción. En un contexto donde apenas la revista Gigamesh traducía relatos de fuste, los 21 números seleccionados por Domingo Santos y publicados por Robel fueron un continuo quiero y no puedo. Apenas “La niña muerta”, de José Antonio Cotrina, “El hielo”, de Steven Popkes , “La pequeña diosa”, de Ian McDonald y tres o cuatro relatos más destacaron por encima de la atonía general. Entre ese puñado de nombres que han perdurado en mi recuerdo está el de Kristine Kathryn Rusch. En el mismo número que “La niña muerta”, el 5, se incluyó “16 de junio en Anna’s”, una emocionante semblanza del sentimiento de pérdida y todo lo que desconocemos de las personas con las que más tiempo compartimos. Durante el año siguiente aparecieron en España otro par de historias de Rusch que realimentaron ese buen recuerdo: “Buceo en los restos del naufragio” y “El bosque por los árboles“. La curiosidad por leer alguna de sus colecciones de relatos me ha acompañado desde entonces y con Recovering Apollo 8 and Other Stories he satisfecho ese deseo. En esta ocasión revestido de un cierto amargor.
Viví la última edición en España de la revista Asimov’s desde una cierta decepción. En un contexto donde apenas la revista Gigamesh traducía relatos de fuste, los 21 números seleccionados por Domingo Santos y publicados por Robel fueron un continuo quiero y no puedo. Apenas “La niña muerta”, de José Antonio Cotrina, “El hielo”, de Steven Popkes , “La pequeña diosa”, de Ian McDonald y tres o cuatro relatos más destacaron por encima de la atonía general. Entre ese puñado de nombres que han perdurado en mi recuerdo está el de Kristine Kathryn Rusch. En el mismo número que “La niña muerta”, el 5, se incluyó “16 de junio en Anna’s”, una emocionante semblanza del sentimiento de pérdida y todo lo que desconocemos de las personas con las que más tiempo compartimos. Durante el año siguiente aparecieron en España otro par de historias de Rusch que realimentaron ese buen recuerdo: “Buceo en los restos del naufragio” y “El bosque por los árboles“. La curiosidad por leer alguna de sus colecciones de relatos me ha acompañado desde entonces y con Recovering Apollo 8 and Other Stories he satisfecho ese deseo. En esta ocasión revestido de un cierto amargor.
Ya he apuntado alguna vez mi evolución estos últimos lustros como lector. Un proceso alentado por el perfil de lecturas y escritores a los que me he ido exponiendo, cada vez más alejado del núcleo del fandom en el que estuve durante mi etapa en los foros de cyberdark. Y aunque todavía soy capaz de apreciar aquella ciencia ficción cultivada por los autores más próximos a las colecciones de género, me he descubierto cada vez más perezoso a la hora de acercarme a ellos. Esto es lo que, por ejemplo, me ha llevado a cambiar ligeramente mi valoración sobre “Buceo en los restos del naufragio”. Leí esta novela corta nada más salir el volumen del UPC con los agraciados en 2005, fundamentalmente por poder leer algo más de Rusch, y salí satisfecho. Aunque la percibí como una space opera muy conservadora, en las antípodas de la escrita por autores británicos surgidos a la sombra de Iain M. Banks, aprecié ese ejercicio de clasicismo sobre el descubrimiento de un pecio y su exploración por una partida de buscadores de fortuna. Quince años más tarde he vuelto a disfrutar con esta narración a mitad de camino de “La estrella de la plaga” y Horizonte final, que planta a una capitana ante un derrelicto y la continua tensión entre proteger a su tripulación y satisfacer sus respectivas codicias. La presentación de personajes y el desarrollo de la historia conforman un flujo muy bien establecido. Sin embargo, esta vez he trastabillado con una pobre dinámica de personajes, excesivamente vehiculares, y una atmósfera muy torpe a la hora de transmitir el peligro que encierra el descubrimiento.
Como al resto de la artillería pesada de Recovering Apollo 8 and Other Stories, la excesiva seriedad de los elementos del argumento y su transmisión deriva en una pérdida de sabor una vez se han expuesto sus principales guías. La pretendida búsqueda de verosimilitud conduce hacia una ausencia de color, de una amenaza más profunda, de un punto extravagante y la trama se abandona a un clímax insípido. “Buceo en los restos del naufragio” es entretenido pero, sin asideros para aferrarse a la memoria, languidece. Poco después Rusch regresó a esta historia para extenderla hasta la extensión de una novela, Diving into the Wreck, inicio de una serie con una quincena de entregas. Supongo que ha sido capaz de darle más mordiente.
Sigue leyendo →
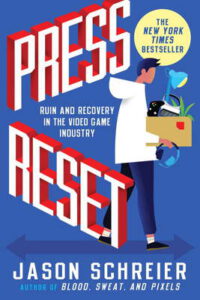 Por méritos propios, Jason Schreier se ha convertido en el periodista estrella de exclusivas sobre videojuegos en EE.UU. y parte del extranjero. Y con todo gran poder llega una gran responsabilidad, una lección en la que esta vez no ha sido necesaria una nueva muerte del tío Ben (ni la presencia de Voltaire). En Blood, Sweat and Pixels, Schreier documentó la realización de un puñado de videojuegos para cartografiar cada proceso. Durante esa descripción, perfiló diferentes variaciones y multitud de puntos comunes en las diferentes etapas de su desarrollo entre las cuales figuraba una de las problemáticas más arraigadas en su creación: las horas extra no pagadas, en especial en los tramos finales de producción. Cómo el personal técnico involucrado dedica turnos interminables a lo largo de meses en unas condiciones que tensan sus vidas personales hasta límites insostenibles.
Por méritos propios, Jason Schreier se ha convertido en el periodista estrella de exclusivas sobre videojuegos en EE.UU. y parte del extranjero. Y con todo gran poder llega una gran responsabilidad, una lección en la que esta vez no ha sido necesaria una nueva muerte del tío Ben (ni la presencia de Voltaire). En Blood, Sweat and Pixels, Schreier documentó la realización de un puñado de videojuegos para cartografiar cada proceso. Durante esa descripción, perfiló diferentes variaciones y multitud de puntos comunes en las diferentes etapas de su desarrollo entre las cuales figuraba una de las problemáticas más arraigadas en su creación: las horas extra no pagadas, en especial en los tramos finales de producción. Cómo el personal técnico involucrado dedica turnos interminables a lo largo de meses en unas condiciones que tensan sus vidas personales hasta límites insostenibles.
 Siempre me ha resultado curiosa una opinión muy extendida sobre la figura de Michael Moorcock, me refiero a esa imagen de “Moorcock el garbancero”, un tipo capaz de escribirse en dos días una novela sobre torturados antihéroes albinos (que detestaba), para pagar las enormes deudas generadas por la revista New Worlds gracias a su pésima gestión financiera. Sin embargo, y sin negar que pudiera haberse ganado a pulso cierta reputación, la influencia de Moorcock en la ciencia ficción resulta capital; carismático y entusiasta, fue capaz de convencer y animar a diversos autores británicos (y más tarde norteamericanos) para embarcarse en la misión de demoler y transformar la ciencia ficción anglosajona que predominaba en aquella época de mediados/finales de los años cincuenta del s.XX, es decir, una serie de narraciones escritas de la forma más funcional posible, al margen de la modernidad literaria y cultural de su tiempo, en las que héroes positivistas superaban una serie de obstáculos para reafirmar la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y si no, ya lo arreglaremos gracias a la tecnología (generalización injusta quizá, aunque cuando uno es joven y se rebela contra sus mayores no suele reparar en matices). El resultado fue un movimiento literario conocido como New Wave y su órgano propagandístico, la revista New Worlds, una publicación de papel cochambroso que comenzó distribuyéndose junto a revistas porno, y que, guiada por un afán destructivo y plagado de episodios psicóticos, consumo de drogas, obligaciones familiares desatendidas, acreedores violentos, frustraciones sexuales, caradura sin límites y estrecheces financieras, fue el inicio de un largo camino que, desbrozado por autoras y autores posteriores, ha acabado por convertir a la ciencia ficción en un género lo suficientemente elástico como para albergar todo tipo de inquietudes e intereses temáticos y estéticos, completamente normalizado e integrado tanto en
Siempre me ha resultado curiosa una opinión muy extendida sobre la figura de Michael Moorcock, me refiero a esa imagen de “Moorcock el garbancero”, un tipo capaz de escribirse en dos días una novela sobre torturados antihéroes albinos (que detestaba), para pagar las enormes deudas generadas por la revista New Worlds gracias a su pésima gestión financiera. Sin embargo, y sin negar que pudiera haberse ganado a pulso cierta reputación, la influencia de Moorcock en la ciencia ficción resulta capital; carismático y entusiasta, fue capaz de convencer y animar a diversos autores británicos (y más tarde norteamericanos) para embarcarse en la misión de demoler y transformar la ciencia ficción anglosajona que predominaba en aquella época de mediados/finales de los años cincuenta del s.XX, es decir, una serie de narraciones escritas de la forma más funcional posible, al margen de la modernidad literaria y cultural de su tiempo, en las que héroes positivistas superaban una serie de obstáculos para reafirmar la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y si no, ya lo arreglaremos gracias a la tecnología (generalización injusta quizá, aunque cuando uno es joven y se rebela contra sus mayores no suele reparar en matices). El resultado fue un movimiento literario conocido como New Wave y su órgano propagandístico, la revista New Worlds, una publicación de papel cochambroso que comenzó distribuyéndose junto a revistas porno, y que, guiada por un afán destructivo y plagado de episodios psicóticos, consumo de drogas, obligaciones familiares desatendidas, acreedores violentos, frustraciones sexuales, caradura sin límites y estrecheces financieras, fue el inicio de un largo camino que, desbrozado por autoras y autores posteriores, ha acabado por convertir a la ciencia ficción en un género lo suficientemente elástico como para albergar todo tipo de inquietudes e intereses temáticos y estéticos, completamente normalizado e integrado tanto en 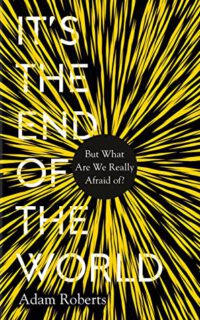
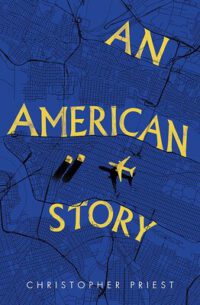
 Corría el año 2004 de nuestro Señor cuando Susanna Clarke irrumpió en el género fantástico como un Leviatán en una cacharrería con su extenso novelón
Corría el año 2004 de nuestro Señor cuando Susanna Clarke irrumpió en el género fantástico como un Leviatán en una cacharrería con su extenso novelón 
 Llega el momento de confesar que todo lo que sé, incluyendo valiosas lecciones vitales que aún hoy sigo a rajatabla, las he aprendido de los tebeos. ¿Política?
Llega el momento de confesar que todo lo que sé, incluyendo valiosas lecciones vitales que aún hoy sigo a rajatabla, las he aprendido de los tebeos. ¿Política?  Llegados a la tercera entrega de la serie “tebeos japoneses que sólo me interesan a mí” ya va siendo hora de tocar un género clásico del manga y la cultura popular japonesa, el chanbara, o dicho en lenguaje llano, el de tíos con katanas machacándose los higadillos. Pero en este caso hablaremos de un chanbara un poco diferente, uno que no está protagonizado por uno de esos samuráis ahora considerados
Llegados a la tercera entrega de la serie “tebeos japoneses que sólo me interesan a mí” ya va siendo hora de tocar un género clásico del manga y la cultura popular japonesa, el chanbara, o dicho en lenguaje llano, el de tíos con katanas machacándose los higadillos. Pero en este caso hablaremos de un chanbara un poco diferente, uno que no está protagonizado por uno de esos samuráis ahora considerados