 Reconozco que el terror es un género que antes leía con más frecuencia. El manierismo y la caída en el tópico de muchas novelas acaba cansándome y me cuesta no abandonar la lectura cuando tengo la sensación de que todas las piezas de una historia están demasiado orientadas a pasar por el cliché. A esto se suman las épocas que hemos sufrido sin que llegase apenas material o con malas traducciones. Sin embargo, en el año pasado he encontrado en la editorial La biblioteca de Carfax un par de novedades que me han recordado lo que antes tanto disfrutaba de este género: Cero y este El Pescador.
Reconozco que el terror es un género que antes leía con más frecuencia. El manierismo y la caída en el tópico de muchas novelas acaba cansándome y me cuesta no abandonar la lectura cuando tengo la sensación de que todas las piezas de una historia están demasiado orientadas a pasar por el cliché. A esto se suman las épocas que hemos sufrido sin que llegase apenas material o con malas traducciones. Sin embargo, en el año pasado he encontrado en la editorial La biblioteca de Carfax un par de novedades que me han recordado lo que antes tanto disfrutaba de este género: Cero y este El Pescador.
La novela de John Langan fue merecedora del Premio Bram Stoker en el año 2016 y contiene un equilibrio que no se encuentra tan habitualmente entre buena literatura y buen género, sea terror, ciencia ficción o novela erótica. En los agradecimientos, el autor cuenta que el proceso de escribirla le llevó unos trece años, algo que no sorprende vistas las decisiones y el tono de la novela. Esta no es una obra de digestión rápida que busque el premio inmediato, su intención es que el lector se zambulla con lentitud en el ambiente y las circunstancias de los protagonistas a la par que avanza el elemento fantástico para que, llegado el momento, se pueda sentir el salto al vacío en su plenitud. John Langan, del que no he leído más libros, opta por un estilo inspirado, denso en ocasiones y que busca la estancia del lector en un hábitat extraño durante las páginas finales. Pero eso ya es mucho adelantar.
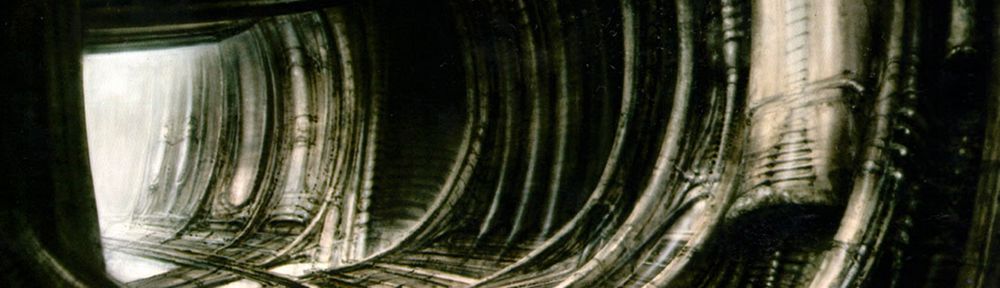
 He de confesar que en lo que a literatura fantástica se refiere, soy anglófilo de pro. Siempre he tenido debilidad por los escritores de las Islas Británicas, autores por cuyas cabezas bullía lo extraño y maravilloso, aderezado con una considerable carga de mala leche y humor cabrón, todo ello escondido bajo una fachada de buenas maneras, formalidad y stiff upper lips. Aparte de la insularidad geográfica y mental, o la falta de luz solar que obliga a pasar el día metido en casa leyendo o en el pub cavilando majaderías para pasar el rato, la teoría más convincente es que la culpa de todo la tiene la influencia de Stonehenge y los túmulos, crómlech y pedruscos neolíticos varios que abarrotan las Cinco Naciones como catalizadores del pasado druídico, mágico y esotérico que ni los romanos pudieron dominar del todo. La religión y las convenciones sociales no pueden reprimir completamente este océano arcano del subconsciente que por algún lado tiene que salir, ya sea por lo artístico o por lo criminal. La tradición es larga, desde Jonathan Swift hasta M. John Harrison pasando por Mary Shelley, Lewis Carroll, William Hope Hodgson, Arthur Machen, Robert Aickman o J.G. Ballard, los escritores de las Islas están muy piraos y por tanto, molan. Y dentro de esta venerable tradición de escritores iluminados entraría el escocés David Lindsay y su asombroso
He de confesar que en lo que a literatura fantástica se refiere, soy anglófilo de pro. Siempre he tenido debilidad por los escritores de las Islas Británicas, autores por cuyas cabezas bullía lo extraño y maravilloso, aderezado con una considerable carga de mala leche y humor cabrón, todo ello escondido bajo una fachada de buenas maneras, formalidad y stiff upper lips. Aparte de la insularidad geográfica y mental, o la falta de luz solar que obliga a pasar el día metido en casa leyendo o en el pub cavilando majaderías para pasar el rato, la teoría más convincente es que la culpa de todo la tiene la influencia de Stonehenge y los túmulos, crómlech y pedruscos neolíticos varios que abarrotan las Cinco Naciones como catalizadores del pasado druídico, mágico y esotérico que ni los romanos pudieron dominar del todo. La religión y las convenciones sociales no pueden reprimir completamente este océano arcano del subconsciente que por algún lado tiene que salir, ya sea por lo artístico o por lo criminal. La tradición es larga, desde Jonathan Swift hasta M. John Harrison pasando por Mary Shelley, Lewis Carroll, William Hope Hodgson, Arthur Machen, Robert Aickman o J.G. Ballard, los escritores de las Islas están muy piraos y por tanto, molan. Y dentro de esta venerable tradición de escritores iluminados entraría el escocés David Lindsay y su asombroso  Estoy un poco cansado de la diatriba etiquetas sí vs etiquetas no; uno de los chascarrillos periódicos en cualquier mesa redonda que lleve por título “Los límites de la literatura fantástica”, “Los géneros al inicio del siglo XXI” o “La hibridación como arma de choque ante la fiebre Z”. Son demasiados años en presentaciones o tertulias de diversa índole escuchando a autores cansados de cargar con esa marca de caín llamada gé-ne-ro. Independientemente de la opinión sobre el tema, hordas de lectores buscan esas referencias meridianas cuando van a comprar cualquier libro. Quieren una historia policíaca, de la revolución francesa, de naves espaciales, de aldeanismo raruno… aunque tienen un peligro…
Estoy un poco cansado de la diatriba etiquetas sí vs etiquetas no; uno de los chascarrillos periódicos en cualquier mesa redonda que lleve por título “Los límites de la literatura fantástica”, “Los géneros al inicio del siglo XXI” o “La hibridación como arma de choque ante la fiebre Z”. Son demasiados años en presentaciones o tertulias de diversa índole escuchando a autores cansados de cargar con esa marca de caín llamada gé-ne-ro. Independientemente de la opinión sobre el tema, hordas de lectores buscan esas referencias meridianas cuando van a comprar cualquier libro. Quieren una historia policíaca, de la revolución francesa, de naves espaciales, de aldeanismo raruno… aunque tienen un peligro…