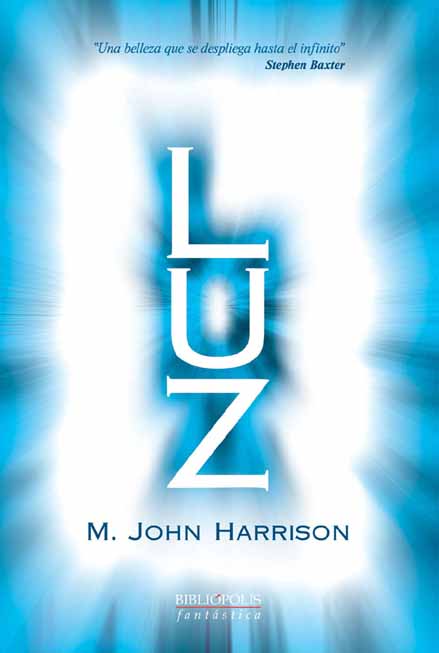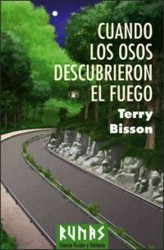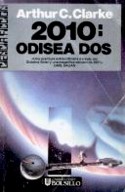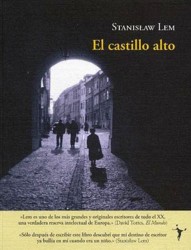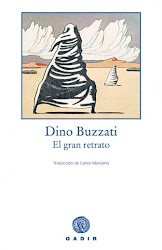En alguna ocasión comparé a un crítico o un reseñador con el maitre de un restaurante de lujo. Bien, se trata de una metáfora con bastantes grietas, pero me permite hacer hincapié en varios puntos. Que el chef, el creador, el escritor, es la verdadera estrella; que el maitre sólo es un transmisor y nada más que puede dar cuenta de lo que hacen los verdaderos talentos; y que por tanto su misión es informar al cliente de lo que hay. Parece desaconsejable que un maitre diga que un plato está bueno o no; pero sí debe informar, si se le solicita, de datos como sus ingredientes (por si alguno puede producir una alergia), el modo de preparación, el tipo de sabor… En suma, si el cliente está interesado por el plato y duda de si puede gustarle o no, el maitre debe proporcionarle la información necesaria, con sinceridad, que le permita decidirse. Y también puede darle cuenta de platos que le hayan pasado inadvertidos y se ajusten más a sus gustos, o especialidades del día que no figuren en la carta.
En alguna ocasión comparé a un crítico o un reseñador con el maitre de un restaurante de lujo. Bien, se trata de una metáfora con bastantes grietas, pero me permite hacer hincapié en varios puntos. Que el chef, el creador, el escritor, es la verdadera estrella; que el maitre sólo es un transmisor y nada más que puede dar cuenta de lo que hacen los verdaderos talentos; y que por tanto su misión es informar al cliente de lo que hay. Parece desaconsejable que un maitre diga que un plato está bueno o no; pero sí debe informar, si se le solicita, de datos como sus ingredientes (por si alguno puede producir una alergia), el modo de preparación, el tipo de sabor… En suma, si el cliente está interesado por el plato y duda de si puede gustarle o no, el maitre debe proporcionarle la información necesaria, con sinceridad, que le permita decidirse. Y también puede darle cuenta de platos que le hayan pasado inadvertidos y se ajusten más a sus gustos, o especialidades del día que no figuren en la carta.
El hecho de que al maitre le guste ese plato o no es relativamente secundario; lo importante es que sepa explicarle a su cliente cómo es para que tome su decisión. Trasladado a nuestro terreno, si comprar y leer o no el libro.
Todo esto es muy periodístico, lo sé; soy periodista y tengo una manera de ver las cosas tan anticuada que ya ni siquiera se estila en el periodismo de ahora, el de enviar las irrelevancias que pueden contarse en 140 caracteres para crearse una “marca personal”. Más allá de esta visión por mi parte de las críticas o reseñas se encuentra el análisis literario, en un terreno totalmente distinto. Es incluso más valioso, pero creo que hay que reservarlo para platos de verdadera entidad y debe hacerse con otro tiempo, con otras aspiraciones.
La cuestión es que el maitre necesita para su explicación utilizar ciertas generalidades. Si el plato es de verduras, de pescado o de carne; si va frito, cocido, asado o la plancha; si es especialmente dulce o picante. Por supuesto, la cocina evoluciona precisamente en la dirección de ofrecer combinaciones sofisticadas; pero siempre existen datos básicos. Si alguien quiere comer pescado, es fácil determinar si un plato es en esencia de pescado o no para ofrecerlo.
Lo que quiero comentar se relaciona con este último punto. Los reseñadores necesitamos etiquetas como medio de informar a nuestros lectores de la condición del libro sobre el que queremos escribir. Las vueltas y revueltas sobre qué es o no ciencia ficción, que en realidad no tienen mayor importancia, son para mí relevantes porque quiero poder explicar con precisión si un libro pertenece a ese género o no, y puedo presentarlo como tal a mis clientes, a quienes confíen en mi criterio.
Se da la circunstancia en los últimos tiempos de que hay una etiqueta dentro de la ciencia ficción que se ha puesto de moda: la de distopía. Ya que estamos entre amigos, me permitirán que me cuelgue una medallita: hace tiempo que dije que esto podía pasar. A mi juicio, el problema de la ciencia ficción es que se empeñó en resultar cada vez menos pertinente para el lector común, centrándose en hechos como la novedad en los temas, que obliga necesariamente a un alambicamiento metarreferencial. La distopía, en cambio, supone una interpretación de nuestra realidad, una proyección de tendencias que observamos hoy en un futuro cercano y plausible.
Sigue leyendo →