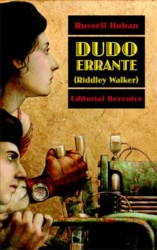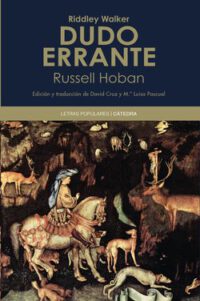 Dudo Errante, de Russell Hoban, rebosa tantas ideas, transpira tanta imagen, que no cuesta mucho encontrarle pasadizos con obras anteriores como El señor de las moscas, o con textos muy posteriores, como las novelas del nunca demasiado citado Rafael Pinedo. Considerada la obra maestra de Hoban, Dudo Errante nos traslada a un mundo dos mil años en el futuro, el 4 mil de nuestra era, en el que lo único que queda de nosotros como especie, como migaja identificable, son nuestros errores, nuestra necedad y nuestra violencia. No es, de todos modos, una novela de argumento; es una novela de atmósfera, de fogonazos visuales y, sobre todo, de lenguaje. No en un sentido intelectualoide en el que Hoban despliegue sus tesis o ideas; ‘de lenguaje’ porque aquí el lenguaje es la realidad. Las palabras de ese mundo futuro son como cascotes de un edificio en ruinas; nos servirían para saber que ese edificio cayó, pero no para reconstruirlo. Lo que David Pringle llamó “una historia sencilla, copiosamente enriquecida por ingeniosos juegos de palabras y toques de misticismo”, se quedó, me temo, muy corto.
Dudo Errante, de Russell Hoban, rebosa tantas ideas, transpira tanta imagen, que no cuesta mucho encontrarle pasadizos con obras anteriores como El señor de las moscas, o con textos muy posteriores, como las novelas del nunca demasiado citado Rafael Pinedo. Considerada la obra maestra de Hoban, Dudo Errante nos traslada a un mundo dos mil años en el futuro, el 4 mil de nuestra era, en el que lo único que queda de nosotros como especie, como migaja identificable, son nuestros errores, nuestra necedad y nuestra violencia. No es, de todos modos, una novela de argumento; es una novela de atmósfera, de fogonazos visuales y, sobre todo, de lenguaje. No en un sentido intelectualoide en el que Hoban despliegue sus tesis o ideas; ‘de lenguaje’ porque aquí el lenguaje es la realidad. Las palabras de ese mundo futuro son como cascotes de un edificio en ruinas; nos servirían para saber que ese edificio cayó, pero no para reconstruirlo. Lo que David Pringle llamó “una historia sencilla, copiosamente enriquecida por ingeniosos juegos de palabras y toques de misticismo”, se quedó, me temo, muy corto.
El grado de primitivismo en el que chapotean, ahora, en el 4 mil y pico, estos humanos asilvestrados y babeantes, es tal que el canibalismo y la neosuperchería campan a sus anchas. Lo que queda de la humanidad es, a la humanidad original, lo que ese lenguaje deteriorado de Dudo Errante es al lenguaje pre-devastación nuclear. No es Hoban suponiendo lo que sería el habla involucionada de los supervivientes postapocalípticos: es Dudo, el personaje, el que escribe y por tanto el que se despliega con total naturalidad en ese lenguaje, en esa nueva normalidad que reina en su día, y así nos llega más hondamente el calado de su fracaso. El lenguaje es un mundo en sí mismo (en esta novela), y Dudo Errante es, también, su lenguaje. Un sistema cerrado, autoconclusivo, de referentes atroces; es una parte más del mundo roto; un lenguaje pulverizado por las explosiones atómicas de hace dos mil años, y así, como herramienta de conocimiento de la realidad y de autodesarrollo, se demuestra roma e ineficaz. Pero también y por otra parte es un lenguaje que aún contiene visibles rastros de belleza: “(…) se tratava simplemente de su aullido i de la negrura del perro en el sonido de la lluuia gris al caer”. Así escribe Dudo. No en inglés sino en postapocalíptico.

 Corrían los locos años ochenta y en la gran casa común de la ciencia ficción norteamericana las aguas bajaban revueltas entre las nuevas generaciones. Los bárbaros del cyberpunk habían irrumpido en el género con sus bromas de empollones, sus círculos de amigotes y unas ganas irreprimibles de meterse con todo el mundo, cayendo en gracia a crítica y público y conquistando hasta el último rincón del género. ¿Todo? ¡No! Una aldea de irreductibles humanistas resistían ahora y siempre al invasor; Kim Stanley Robinson, John Kessel, Orson Scott Card o Connie Willis, una caterva de escritores surgidos a principios de los ochenta que se negaban a darle un acabado de cuero negro y cromo brillante a sus futuros en los que, desde una óptica socialdemócrata o mormona, ofrecían una alternativa al callejón sin salida que encarnaba el nihilismo cyberpunk y sus Grandes Verdades Muy Jodidas Sobre Este Puto Mundo De Mierda. Esta alternativa humanista, heredera de Simak o Bradbury, recuperaría la esperanza en el futuro cimentada en las virtudes intrínsecas del espíritu humano, sus cuitas y sus cosas. Un pre-hopepunk, si gustan de tirarse el pisto en plan “bueh, esto ya lo descubrí yo en el 86”. Y es que está visto que los ochenta no se han ido ni se irán nunca.
Corrían los locos años ochenta y en la gran casa común de la ciencia ficción norteamericana las aguas bajaban revueltas entre las nuevas generaciones. Los bárbaros del cyberpunk habían irrumpido en el género con sus bromas de empollones, sus círculos de amigotes y unas ganas irreprimibles de meterse con todo el mundo, cayendo en gracia a crítica y público y conquistando hasta el último rincón del género. ¿Todo? ¡No! Una aldea de irreductibles humanistas resistían ahora y siempre al invasor; Kim Stanley Robinson, John Kessel, Orson Scott Card o Connie Willis, una caterva de escritores surgidos a principios de los ochenta que se negaban a darle un acabado de cuero negro y cromo brillante a sus futuros en los que, desde una óptica socialdemócrata o mormona, ofrecían una alternativa al callejón sin salida que encarnaba el nihilismo cyberpunk y sus Grandes Verdades Muy Jodidas Sobre Este Puto Mundo De Mierda. Esta alternativa humanista, heredera de Simak o Bradbury, recuperaría la esperanza en el futuro cimentada en las virtudes intrínsecas del espíritu humano, sus cuitas y sus cosas. Un pre-hopepunk, si gustan de tirarse el pisto en plan “bueh, esto ya lo descubrí yo en el 86”. Y es que está visto que los ochenta no se han ido ni se irán nunca.