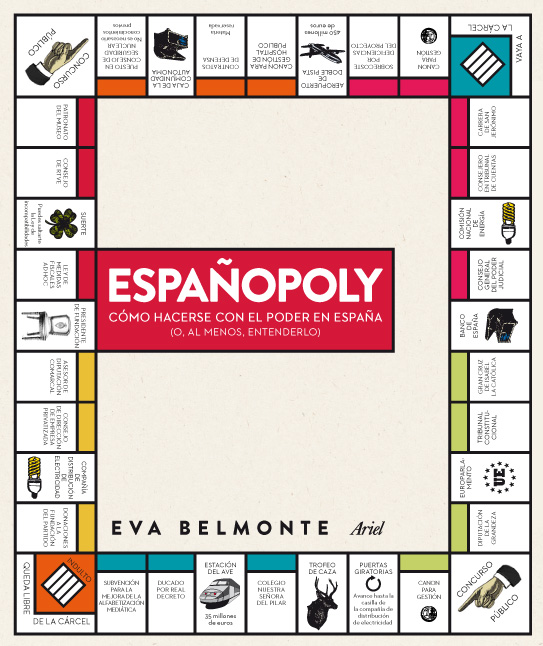En España la valoración de obras y autores de género, su relevancia y su recuerdo con el paso del tiempo están, hasta cierto punto. mediatizados por la colección en la que se publicaron. Lucius Shepard me parece el mejor ejemplo de ello. Traducido a finales de los 80 por colecciones de corto recorrido como Júcar o Alcor, con la crisis editorial de mediados de los 90 quedó relegado a la esquina de los autores para gafapastas. Un buen escritor, con una visión rarita de la ciencia ficción, conocido por unos pocos al que ni siquiera rescató del ostracismo la recuperación de su excelente colección de cuentos El cazador de jaguares por Círculo de lectores. Como ocurre con otros tantos autores, apenas nos ha llegado una pequeña parte de su obra generalmente seleccionada entre sus primeros títulos. Resulta complicado hacerse una composición de lugar; saber si su evolución siguió un crescendo, un sostenuto o si su calidad fue menguando, algo que me apena más tras disfrutar de Vida en tiempo de guerra. Una novela de ciencia ficción bélica que podríamos tomarnos como la respuesta slipstream a Tropas del espacio o La guerra interminable.
A comienzos de la década de los 80 Shepard trabajó de corresponsal en El Salvador. De aquella experiencia bebió su obra inicial; a nivel de ambientación, situando en el polvorín centroamericano una fracción relevante de sus historias breves (“Salvador”, “R&R”), y por su enfoque. Shepard se aproximó al hecho fantástico de manera heterodoxa, con una concepción influenciada por lo real maravilloso de Alejo Carpentier y su gusto por el mestizaje cultural y el surrealismo. En este sentido, Vida en tiempo de guerra podría ser la novela más representativa de este período, una obra además con leves conexiones con el movimiento cyberpunk.