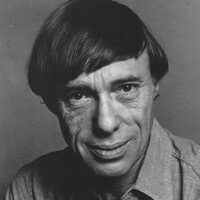 Estamos ante un caudal de cuentos cortantes. Cuentos sin pulir, arenosos, recién excavados de una tierra húmeda y cienciaficcionesca (y por tanto verdosa y palpitante), una tierra que podríamos imaginar trufada de insectos alienígenas, de la que emergerían, con el tiempo, estos cuentos, estas redondeces escritas en un inglés rápido y duro. Cuentos bravucones y desacomplejados. ¿Cómo? ¿Una demostración? Sí, cómo no, aquí va un muestrario:
Estamos ante un caudal de cuentos cortantes. Cuentos sin pulir, arenosos, recién excavados de una tierra húmeda y cienciaficcionesca (y por tanto verdosa y palpitante), una tierra que podríamos imaginar trufada de insectos alienígenas, de la que emergerían, con el tiempo, estos cuentos, estas redondeces escritas en un inglés rápido y duro. Cuentos bravucones y desacomplejados. ¿Cómo? ¿Una demostración? Sí, cómo no, aquí va un muestrario:
La espora que, paciente, viaja por el espacio exterior hasta dejarse seducir por los dulces aromas de la Tierra, para desesperación de la humanidad. Los ejércitos que se enfrentan suicidándose. Unas máquinas voladoras programadas para evitar asesinatos no se convierten, contra todo pronóstico, en el baluarte de la paz que tendrían que haber sido. La voz descorporeizada que oye un tipo en su cabeza, y cómo a partir de ahí se desmorona todo.
Los de Robert Sheckley son cuentos alejados de prestigiosas sofisticaciones literarias. La carga cienciaficcionesca estalla en nuestra cara, imprevisible e indisimulada, desde las primeras frases de cada cuento. No hay complejas teorías filosóficas ni ingenuas predicciones sobre el futuro de la tecnología, tampoco hay múltiples capas de lectura ni cruce de voces narrativas ni narradores infidentes, no hay posmodernidades: aquí lo que hay es el incorregible asalto de lo cienciaficcionesco en nuestra cotidianeidad lectora o, por decirlo como Harold Bloom en Cómo leer y por qué, en nuestra paranoia lectora. Una aturdidora carga cienciaficcionesca nos espera en cada cuento, un asombro luminoso en medio de nuestras lecturas rutinarias y funcionales. Robert Sheckley propagó con maestría el placer de lo cienciaficcionesco por lo puramente cienciaficcionesco. En la Enciclopedia de ciencia ficción no dudan en calificar Untouched by Human Hands, su pimer libro de cuentos, como uno de los mejores debuts de la historia del género. Ahí es nada.



 A estas alturas de siglo XXI, con Dan Simmons ya por encima de los 70 y en pleno proceso de ver reeditados en España parte de sus libros, continúa siendo incomprensible la ausencia de traducciones de alguna de sus colecciones de relatos. El autor de
A estas alturas de siglo XXI, con Dan Simmons ya por encima de los 70 y en pleno proceso de ver reeditados en España parte de sus libros, continúa siendo incomprensible la ausencia de traducciones de alguna de sus colecciones de relatos. El autor de  He de confesar que en lo que a literatura fantástica se refiere, soy anglófilo de pro. Siempre he tenido debilidad por los escritores de las Islas Británicas, autores por cuyas cabezas bullía lo extraño y maravilloso, aderezado con una considerable carga de mala leche y humor cabrón, todo ello escondido bajo una fachada de buenas maneras, formalidad y stiff upper lips. Aparte de la insularidad geográfica y mental, o la falta de luz solar que obliga a pasar el día metido en casa leyendo o en el pub cavilando majaderías para pasar el rato, la teoría más convincente es que la culpa de todo la tiene la influencia de Stonehenge y los túmulos, crómlech y pedruscos neolíticos varios que abarrotan las Cinco Naciones como catalizadores del pasado druídico, mágico y esotérico que ni los romanos pudieron dominar del todo. La religión y las convenciones sociales no pueden reprimir completamente este océano arcano del subconsciente que por algún lado tiene que salir, ya sea por lo artístico o por lo criminal. La tradición es larga, desde Jonathan Swift hasta M. John Harrison pasando por Mary Shelley, Lewis Carroll, William Hope Hodgson, Arthur Machen, Robert Aickman o J.G. Ballard, los escritores de las Islas están muy piraos y por tanto, molan. Y dentro de esta venerable tradición de escritores iluminados entraría el escocés David Lindsay y su asombroso
He de confesar que en lo que a literatura fantástica se refiere, soy anglófilo de pro. Siempre he tenido debilidad por los escritores de las Islas Británicas, autores por cuyas cabezas bullía lo extraño y maravilloso, aderezado con una considerable carga de mala leche y humor cabrón, todo ello escondido bajo una fachada de buenas maneras, formalidad y stiff upper lips. Aparte de la insularidad geográfica y mental, o la falta de luz solar que obliga a pasar el día metido en casa leyendo o en el pub cavilando majaderías para pasar el rato, la teoría más convincente es que la culpa de todo la tiene la influencia de Stonehenge y los túmulos, crómlech y pedruscos neolíticos varios que abarrotan las Cinco Naciones como catalizadores del pasado druídico, mágico y esotérico que ni los romanos pudieron dominar del todo. La religión y las convenciones sociales no pueden reprimir completamente este océano arcano del subconsciente que por algún lado tiene que salir, ya sea por lo artístico o por lo criminal. La tradición es larga, desde Jonathan Swift hasta M. John Harrison pasando por Mary Shelley, Lewis Carroll, William Hope Hodgson, Arthur Machen, Robert Aickman o J.G. Ballard, los escritores de las Islas están muy piraos y por tanto, molan. Y dentro de esta venerable tradición de escritores iluminados entraría el escocés David Lindsay y su asombroso