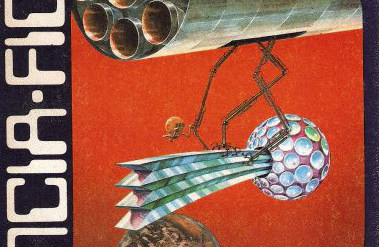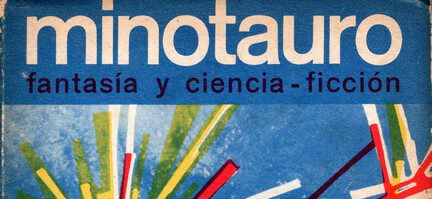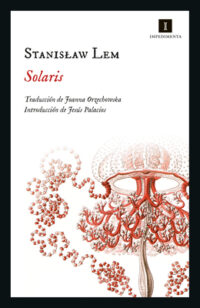Sería muy oportuno darme de baja ahora cuando Emmanuel Carrère amenaza con convertirse en un referente convencional: premio Príncesa de Asturias (oh, ¡tan prestigioso, tan importante a nivel mundial!), máxima figura de la ahora muy de moda novela de no ficción, cronista literario de grandes eventos en medios internacionales, director de cine, a veces señoro rijoso y a veces digno caballero enternecedor. Pero no puedo olvidar el hecho de que uno de sus libros, El adversario, se cuenta entre los más impresionantes que he leído en mi vida, y considero obras maestras sin paliativos al menos otros dos suyos, Limónov y El reino.
Pero como ocurre muchas veces con la gente que surge de la condición de artista de culto para emerger a figura reconocida, Carrère se está volviendo un poco cansino, porque lo que era original puede convertirse en repetitivo cuando el creador o su entorno intuyen que es la razón de su éxito y lo explotan, exprimen y estrujan. Porque hay que decir que el germen de su cansinismo estaba ya presente en su obra, sólo que al no reírsele antes todas las gracias, quedaba un tanto subsumido. También a esa sensación de fatiga que va produciendo Carrère contribuye el hecho de que, al ser un autor que vende, se están recuperando las notas que tomó en el retrete un miércoles de abril en que iba mal de vientre y se entretuvo más tiempo del habitual. Es el caso de este librito.
Lo traigo aquí, de todas formas, porque resulta que es un ensayo sobre ucronías. De los cinco párrafos de los que consta la contraportada, este detalle sólo se menciona en uno, no vaya a ser que algún lector de Anagrama pueda pensar que este libro va de siensiafisión o algo así raro. Tampoco se comenta que el origen del texto es la tesina de Carrère, y que se escribió hace unos cuarenta años. Es decir, que es un trabajo acerca de un género que se ha multiplicado, pero escrito muchos años antes de que se multiplicara.