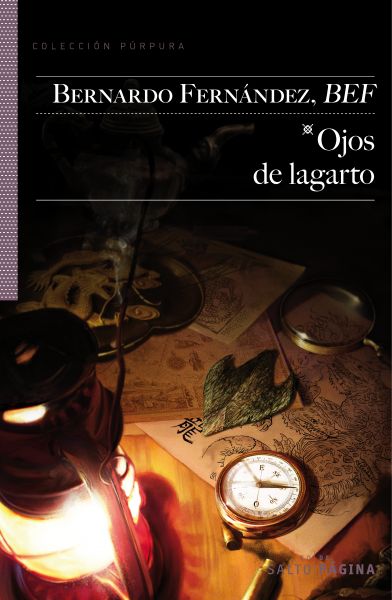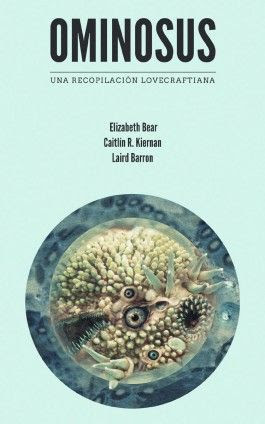 Nunca he sido muy fan de Lovecraft. Mi iniciación a sus Mitos llegó a través de La llamada de Cthulhu, aquel juego de rol en el que la cordura de tu personaje duraba menos que un sobre en una sede del PP. A raíz de aquellas tardes enfrentado a batracios legamosos, criaturas fungosas y presencias ominosas, me leí Dagón y otros cuentos macabros, una de las colecciones publicadas por Alianza. La verdad, no me sentí atraído en exceso por unas historias escleróticas, atravesadas por un lenguaje demasiado recargado para mi tierno gusto. Más tarde leí En las montañas de la locura, relatos aquí y allá, y entré mejor en ese mundo insensible ante el sufrimiento de los personajes que pululaban por él. Pero mi mente ya estaba más orientada hacia otro tipo de lecturas y apenas he vuelto a él puntualmente, más a través de otros autores observando sus mitos bajo “otra mirada” que mediante su obra. Sin embargo en los últimos meses ha regresado a mi pila indirectamente… y con fuerza.
Nunca he sido muy fan de Lovecraft. Mi iniciación a sus Mitos llegó a través de La llamada de Cthulhu, aquel juego de rol en el que la cordura de tu personaje duraba menos que un sobre en una sede del PP. A raíz de aquellas tardes enfrentado a batracios legamosos, criaturas fungosas y presencias ominosas, me leí Dagón y otros cuentos macabros, una de las colecciones publicadas por Alianza. La verdad, no me sentí atraído en exceso por unas historias escleróticas, atravesadas por un lenguaje demasiado recargado para mi tierno gusto. Más tarde leí En las montañas de la locura, relatos aquí y allá, y entré mejor en ese mundo insensible ante el sufrimiento de los personajes que pululaban por él. Pero mi mente ya estaba más orientada hacia otro tipo de lecturas y apenas he vuelto a él puntualmente, más a través de otros autores observando sus mitos bajo “otra mirada” que mediante su obra. Sin embargo en los últimos meses ha regresado a mi pila indirectamente… y con fuerza.
En Navidad devoré El rito, la novela de Laird Barron publicada por Valdemar. Quedé atrapado por su recreación de los grandes temas de Lovecraft y cómo Barron los utilizaba para aproximarse a otras inquietudes caso del pavor que produce lo femenino entre un grupo significativo de varones. Además como huevo de pascua incluía su propia versión de lo que hizo Angela Carter en La cámara sangrienta, arrancando cualquier rasgo edulcorado a un cuento clásico, “El enano saltarín”, y recreándolo hasta incrustarlo en todo su salvaje esplendor dentro de la cosmogonía de su novela. Como cuando uno se siente atraído por un fogonazo queda con ganas de más, he terminado llegando hasta la antología Ominosus; la ofrenda de Fata Libelli a la ficción de tintes lovecraftianos que incluye una novela corta de Barron.
Sigue leyendo


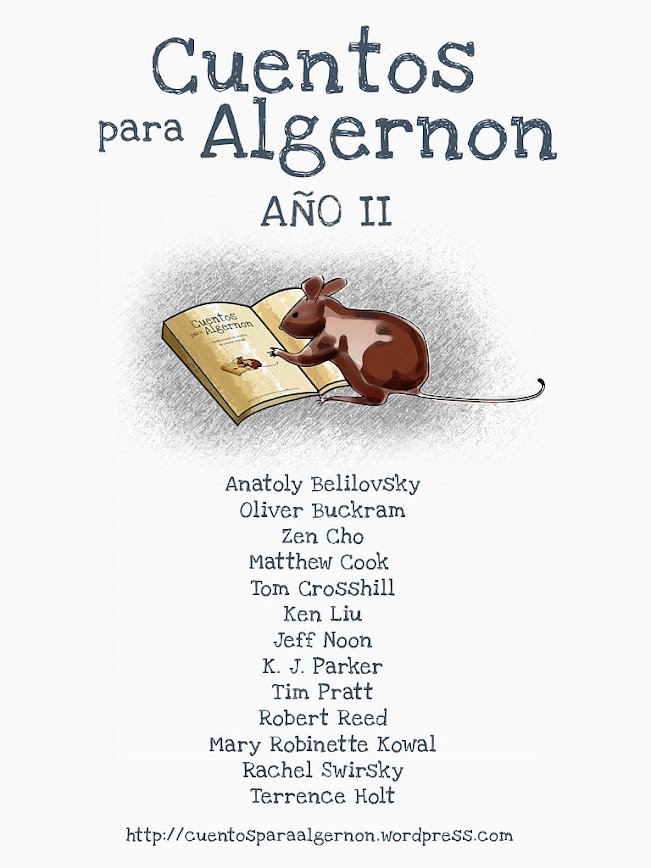
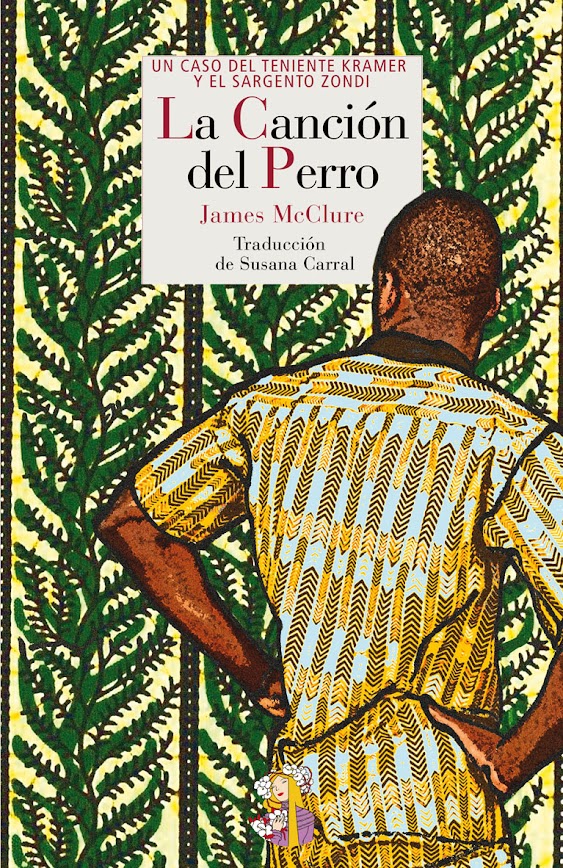
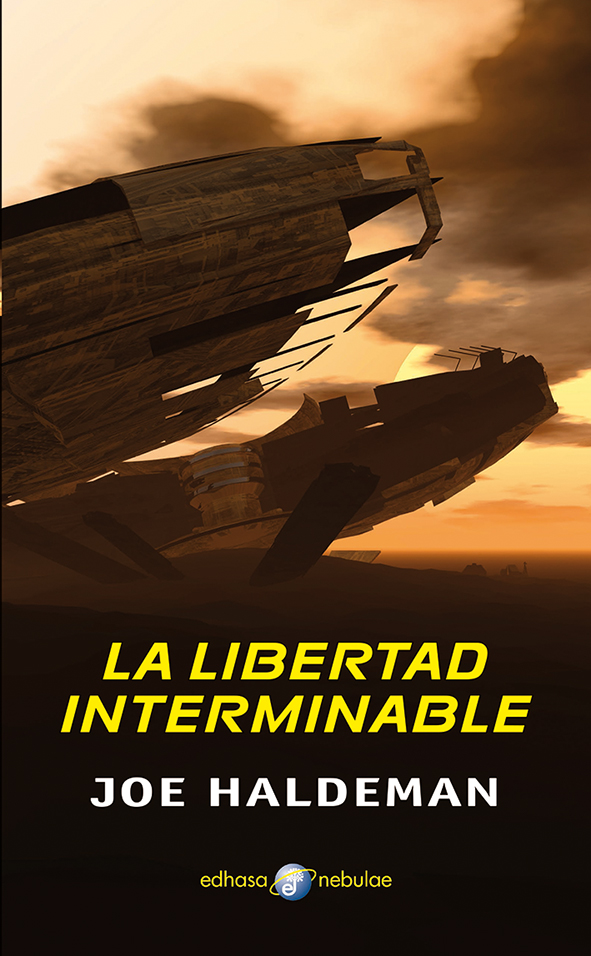
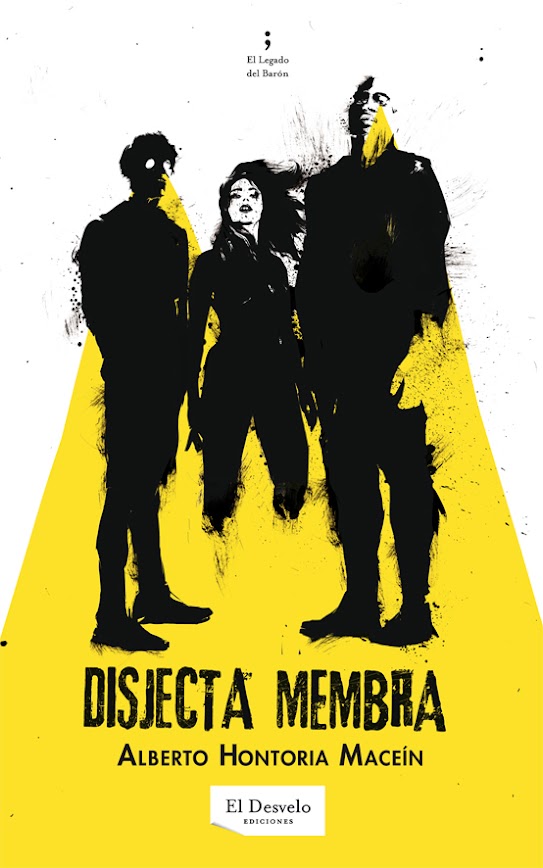

 No me habría acercado a
No me habría acercado a