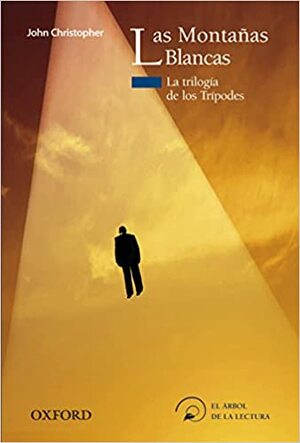 No siempre es tan fácil como parece determinar si un libro es clásico o polvoriento. Supuestamente, el paso del tiempo nos permite distanciarnos de una obra para poder juzgarla con perspectiva. Pero en ocasiones una novela está tan ligada a nuestras vidas que acaba convirtiéndose en parte de nosotros mismos. Y, cuando eso ocurre, todo intento de distanciamiento es imposible.
No siempre es tan fácil como parece determinar si un libro es clásico o polvoriento. Supuestamente, el paso del tiempo nos permite distanciarnos de una obra para poder juzgarla con perspectiva. Pero en ocasiones una novela está tan ligada a nuestras vidas que acaba convirtiéndose en parte de nosotros mismos. Y, cuando eso ocurre, todo intento de distanciamiento es imposible.
Leí y releí la Trilogía de los trípodes (ed. Alfaguara) un montón de veces de niña, y no solo fue uno de mis primeros contactos con la ciencia ficción (con permiso de Julio Verne), sino también uno de los libros —con independencia del género— a los que más veces regresé a lo largo de mi infancia.
Abrir de nuevo esta novela (que por supuesto no es una, sino tres, y eso sin contar la precuela When the Tripods Came, que Christopher escribiría veinte años después y de la que me parece que voy a pasar) ha sido, fundamentalmente, un placer, y no solo por motivos nostálgicos. El planteamiento es atractivo, el desarrollo es emocionante, el estilo narrativo es sencillo, pero eficaz. Sin embargo, la trilogía está lejos de ser perfecta, y es duro detectar fallos flagrantes en cosas que tenías idealizadas cuando vuelves a ellas por primera vez en décadas.
