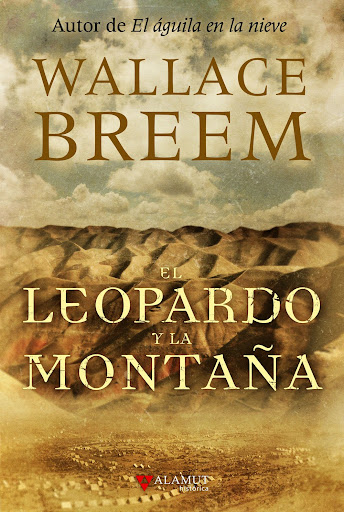To know, I have to write.
Stephen King, del prólogo a The Gunslinger.
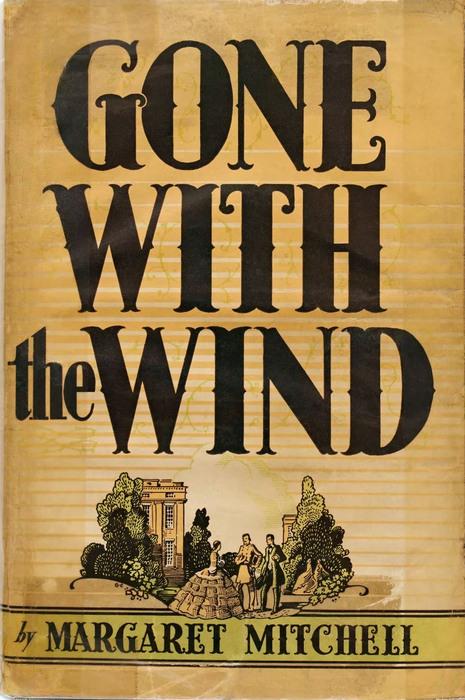 Escalofriante lectura, la de Gone With the Wind. La cito en inglés porque la he leído en versión original pero también porque dada la historia y la complejidad de su recepción me parece pertinente –consecuente con el tema– dejar las cosas en su idioma original y no, en cambio, en su por otra parte libre pero tan acertada traducción al castellano como Lo que el viento se llevó. El caso: no sé qué pensar de esta novela. Y no es una figura retórica: es que realmente no sé qué pensar de esta novela.
Escalofriante lectura, la de Gone With the Wind. La cito en inglés porque la he leído en versión original pero también porque dada la historia y la complejidad de su recepción me parece pertinente –consecuente con el tema– dejar las cosas en su idioma original y no, en cambio, en su por otra parte libre pero tan acertada traducción al castellano como Lo que el viento se llevó. El caso: no sé qué pensar de esta novela. Y no es una figura retórica: es que realmente no sé qué pensar de esta novela.
Scarlett O’Hara, nefelibata, idealista, pero también, como veremos, rebelde y perentoria, de dieciséis años y no particularmente afecta a la religión, vive pendiente –muy pendiente– en la apertura de la novela, de las idas y venidas de ese guapetón estudioso que es Ashley Wilkes. Sería divertido si estas cosas se pudiesen medir o calibrar, pero diría que estamos ante uno de los mejores personajes del siglo XX, tanto con ella como, un poco más adelante, con Rhett Butler. Aunque, en realidad, lo puedo decir del núcleo principal de personajes de la novela: son todos extraordinarios. Y eso, en parte, porque el tempo está medido a la perfección. Todo el mundo entra en escena cuando toca, cuando realmente es pertinente que entren estos representantes de un mundo caduco, de un mundo equivocado.
Pero en las novelas largas pasa como en las biografías o en los libros de Historia, tal vez, que en el correr de esas primeras páginas podemos pensar que tal o cual personaje llevará el peso de la historia sobre sus hombros, cuando en realidad son contexto, tapiz de fondo para que sobresalga luego el núcleo principal, decisivo, de la historia.
Ahí destaca la mano maestra de Margaret Mitchell: en la edificación de todo lo que es contexto y por tanto macrohistoria y origen, Mitchell demuestra un ojo para el detalle, para la sucinta pero significativa mención a un pasado que luego contribuirá a que conozcamos mejor a determinados personajes, para que crezcan, como insuflados por la fuerza de esas páginas previas, con el correr de la historia. Ese trasfondo que ella pinta lo pinta anticipándose a los detalles que vendrán más tarde para que los veamos mejor y entendamos bien el pensamiento y las pasiones de sus protagonistas. En otras palabras: la autora sabe perfectamente lo que está haciendo.

 Llega el momento de confesar que todo lo que sé, incluyendo valiosas lecciones vitales que aún hoy sigo a rajatabla, las he aprendido de los tebeos. ¿Política?
Llega el momento de confesar que todo lo que sé, incluyendo valiosas lecciones vitales que aún hoy sigo a rajatabla, las he aprendido de los tebeos. ¿Política? 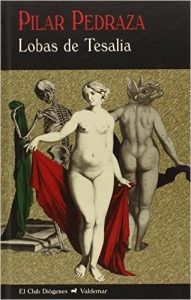 Como se habrán imaginado ya, yo de chaval era un niño gordo, introvertido, retraído y asocial (no he cambiado nada), que se pasaba las vacaciones de verano releyendo tebeos y hurgando en la pequeña biblioteca de mi padre en vez de quedar con otros niños para liarnos a piñazos, cazar lagartijas o darle patadas al balón, algo de lo que aún hoy día me arrepiento muchísimo (“Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes”, escribía Lovecraft en un momento de gran lucidez). Entre mis lecturas preferidas de niño loco se encontraba la Historia Universal del sueco
Como se habrán imaginado ya, yo de chaval era un niño gordo, introvertido, retraído y asocial (no he cambiado nada), que se pasaba las vacaciones de verano releyendo tebeos y hurgando en la pequeña biblioteca de mi padre en vez de quedar con otros niños para liarnos a piñazos, cazar lagartijas o darle patadas al balón, algo de lo que aún hoy día me arrepiento muchísimo (“Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes”, escribía Lovecraft en un momento de gran lucidez). Entre mis lecturas preferidas de niño loco se encontraba la Historia Universal del sueco