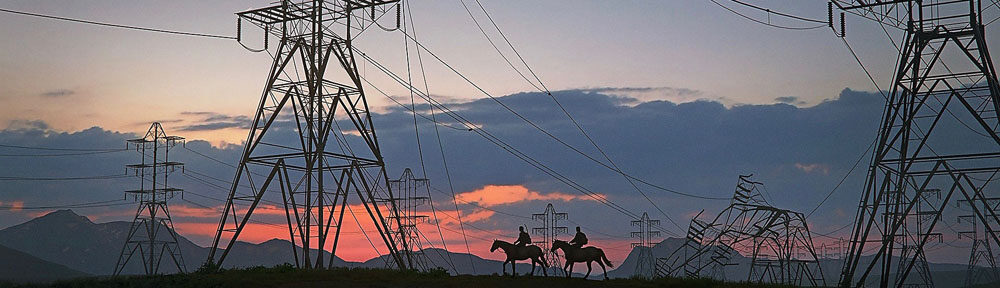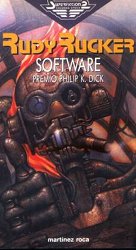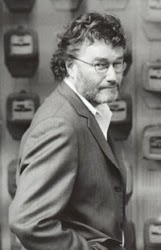I. Introducción
Normalmente, cuando el lector ajeno a la ciencia ficción contempla, lee o escucha alguna referencia al género, lo primero que se le viene a la cabeza son descomunales batallas entre naves espaciales, imposibles haces de láser resplandeciendo en el vacío y fanfarrias imperiales de fondo. Podemos explicarles pacientemente que la ciencia ficción es mucho más que eso, podemos hablar de las ucronías, las distopías, el hard, el soft, la new wave, el cyberpunk y lo que haga falta, pero en el subconsciente colectivo del resto de la humanidad en lo primero que piensa cuando se menciona la ciencia ficción es en La Guerra de las Galaxias. O sea, en la space opera. Y es que la tan denostada space opera es, para qué nos vamos a engañar, la temática, el epítome y el estigma pulp de la ciencia ficción, con sus desenfrenadas aventuras espaciales, sus escenarios deslumbrantes y su melodrama épico. Y, sobre todo, es el lugar donde se destila el sentido de la maravilla en su estado más puro, esa sensación adictiva que nos convirtió en aficionados a la mayoría y que nos hace volver una y otra vez a las estanterías marcadas con el letrero de ciencia ficción.
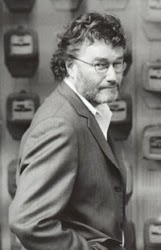 El escocés Iain M. Banks era uno de estos aficionados, criado entre lecturas de Heinlein, Vance y Bester, cuando a mediados de los setenta decidió emular a sus ídolos pergueñando las aventuras de Zakalwe, la figura trágica de un mercenario socarrón y cabronazo contratado por «los buenos» para limpiar atascos en las cloacas de la alta política intergaláctica. Banks, a la hora de dotar de un trasfondo político y social a la parte contratante, decidió retorcer los elementos característicos de la space opera con el objeto de llevarlos al terreno de sus preocupaciones como escritor y en consonancia con las corrientes contraculturales izquierdistas de aquel momento. ¿Por qué no dar una vuelta de tuerca a los clásicos que se limitaban a proyectar en el futuro distante un reflejo simplista del mundo tal y como era en la época? Así, en vez de crear un universo poblado de recios cadetes espaciales de nombres anglosajones al servicio de Federaciones o Repúblicas de carácter inequívocamente norteamericano, tendríamos uno lleno de anarco-hedonistas de nombres exóticos e imposibles de pronunciar que poblarían la civilización ideal en la que a Banks le gustaría vivir: La Cultura. Inoculando de paso dolorosas dosis de realidad en la space opera mediante esa inyección letal llamada Pensad en Flebas, bofetada que despierta dolorosamente a todo el subgénero de un dulce sueño de aventuras irresponsables. Y una vez cometido el crimen sólo quedaba aprovechar el cadáver como fértil humus de donde extraer nueva vitalidad para que la space opera creciera fuerte y vigorosa de nuevo, capaz de hablarnos de cosas que nos afectan y nos importan, más allá del mero entretenimiento escapista.
El escocés Iain M. Banks era uno de estos aficionados, criado entre lecturas de Heinlein, Vance y Bester, cuando a mediados de los setenta decidió emular a sus ídolos pergueñando las aventuras de Zakalwe, la figura trágica de un mercenario socarrón y cabronazo contratado por «los buenos» para limpiar atascos en las cloacas de la alta política intergaláctica. Banks, a la hora de dotar de un trasfondo político y social a la parte contratante, decidió retorcer los elementos característicos de la space opera con el objeto de llevarlos al terreno de sus preocupaciones como escritor y en consonancia con las corrientes contraculturales izquierdistas de aquel momento. ¿Por qué no dar una vuelta de tuerca a los clásicos que se limitaban a proyectar en el futuro distante un reflejo simplista del mundo tal y como era en la época? Así, en vez de crear un universo poblado de recios cadetes espaciales de nombres anglosajones al servicio de Federaciones o Repúblicas de carácter inequívocamente norteamericano, tendríamos uno lleno de anarco-hedonistas de nombres exóticos e imposibles de pronunciar que poblarían la civilización ideal en la que a Banks le gustaría vivir: La Cultura. Inoculando de paso dolorosas dosis de realidad en la space opera mediante esa inyección letal llamada Pensad en Flebas, bofetada que despierta dolorosamente a todo el subgénero de un dulce sueño de aventuras irresponsables. Y una vez cometido el crimen sólo quedaba aprovechar el cadáver como fértil humus de donde extraer nueva vitalidad para que la space opera creciera fuerte y vigorosa de nuevo, capaz de hablarnos de cosas que nos afectan y nos importan, más allá del mero entretenimiento escapista.
Sigue leyendo →
 No sé si recuerdan el proyecto Orion, una de las ideas más fascinantes en la búsqueda de una propulsión eficiente para los viajes espaciales. Su base estaba en conseguir impulso mediante la detonación de bombas nucleares; el equivalente radiactivo de poner un petardo de 5 duros dentro de una lata de refresco para ver hasta dónde se levanta. La idea fue descartada a mediados de los años 60 y, quizás por eso, me ha sorprendido encontrármela en el origen de esta novela escrita una década más tarde, cuando estaban de moda otro tipo de sistemas como las velas solares o los modelos estatocolectores.
No sé si recuerdan el proyecto Orion, una de las ideas más fascinantes en la búsqueda de una propulsión eficiente para los viajes espaciales. Su base estaba en conseguir impulso mediante la detonación de bombas nucleares; el equivalente radiactivo de poner un petardo de 5 duros dentro de una lata de refresco para ver hasta dónde se levanta. La idea fue descartada a mediados de los años 60 y, quizás por eso, me ha sorprendido encontrármela en el origen de esta novela escrita una década más tarde, cuando estaban de moda otro tipo de sistemas como las velas solares o los modelos estatocolectores.