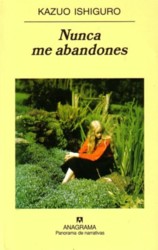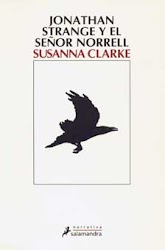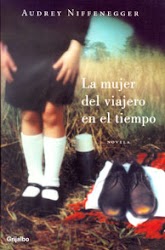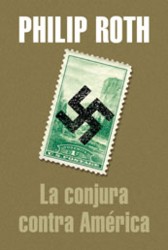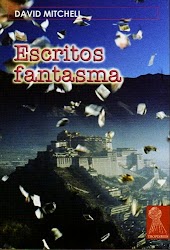Siempre que aterriza en nuestro querido gueto una obra que rompe con la socarrona definición del género dada por Norman Spinrad (“ciencia ficción es lo que se publica en las revistas de ciencia ficción”) se reaviva una de esas discusiones atávicas e insolubles que se desatan de forma más o menos regular sobre qué es o qué no es ciencia ficción. Debate que, visto desde los verdes prados de la literatura general, donde desde hace muchos años se han asimilado otros “géneros populares” sin mayor problema (la novela negra p.ej.), debe asemejarse a las evoluciones de un psicótico gastando preciosas energías arreándose cabezazos contra las paredes acolchadas de su celda o dos boxeadores sonados lanzando torpes golpes al aire antes de despatarrarse sobre la lona del ring.
Mientras, fuera del manicomio, autores insignes de esos que copan los suplementos literarios adoptan, con mayor o menor fortuna, los hallazgos más felices de la ciencia ficción, libres de prejuicios hacia la literatura de género y sin el hándicap de encontrarse inmersos en un entorno literario tan cerrado que roza el solipsismo; Houellebecq, Cunningham, Murakami, Gosh, Casariego, Mosley,… son escritores que, además, no sólo aprovechan los elementos más típicos y superficiales de la ciencia ficción como la ambientación o la parafernalia. Es algo más, más profundo, más esencial. Es algo que la propia ciencia ficción ha dejado de lado demasiadas veces en favor de la bisutería pulp y la autorreferencia estéril. Su valor más importante, lo que justifica su existencia y reivindicación como género literario: la ciencia ficción como poderosa herramienta para examinar la condición humana y su relación con el mundo. De entre estos autores, Kazuo Ishiguro, sin la más remota intención de escribir una novela de ciencia ficción, ha entendido, quizá involuntariamente pero a la perfección, la esencia de lo que es el género para facturar una de las novelas más hermosas, tristes, emotivas de entre las publicadas el año pasado.