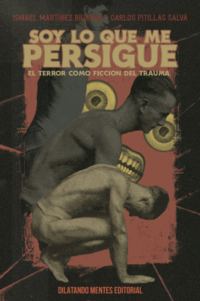 La mayoría de los libros que analizan un género suelen afrontarlo desde una perspectiva bien personal, bien académica, ajustándose sobre todo a cualidades narrativas, ideológicas, estructurales. En Soy lo que me persigue, Ismael Martínez Biurrun y Carlos Pitillas Salva no descartan esta base y, según avanzan las páginas, incrementan el acercamiento clásico al terror. Sin embargo, en su mayor parte se aproximan desde una herramienta utilizada en escasas ocasiones: la psicología. Algo insinuado con el subtítulo que acompaña al libro, El terror como ficción del trauma, pero que llega a tener una profundidad que cuesta anticipar. Esta propuesta rinde buenos frutos e ilumina nuevos recovecos de una poética bastante estudiada, sobre todo desde su reflejo de los acontecimientos históricos y sociales o su manera de despertar y alentar emociones de diversa índole.
La mayoría de los libros que analizan un género suelen afrontarlo desde una perspectiva bien personal, bien académica, ajustándose sobre todo a cualidades narrativas, ideológicas, estructurales. En Soy lo que me persigue, Ismael Martínez Biurrun y Carlos Pitillas Salva no descartan esta base y, según avanzan las páginas, incrementan el acercamiento clásico al terror. Sin embargo, en su mayor parte se aproximan desde una herramienta utilizada en escasas ocasiones: la psicología. Algo insinuado con el subtítulo que acompaña al libro, El terror como ficción del trauma, pero que llega a tener una profundidad que cuesta anticipar. Esta propuesta rinde buenos frutos e ilumina nuevos recovecos de una poética bastante estudiada, sobre todo desde su reflejo de los acontecimientos históricos y sociales o su manera de despertar y alentar emociones de diversa índole.
En la primera parte del libro Martínez Biurrun y Pitillas Salva asientan las bases psicológicas del trauma. Lo inician con su equiparación con una fractura de Ronnie Janoff-Bulman, pasan por Freud, y llegan al meollo con el psicoanális de Lacan. Quizás la parte que más me ha costado aprehender por el uso de una nomenclatura (lo real, lo imaginario, lo simbólico) que tengo demasiado arraigada desde otros campos. Para proporcionar un asidero y una brújula al lector, cada concepto teórico se acompaña con su manifestación en el mundo de la ficción y cómo en el cine y la literatura han puesto de manifiesto cada una de estos aspectos. Así, por ejemplo, la mencionada ruptura les permite hablar del fenómeno de El doble o de las identidades diversas a través de películas como Enemy o La mitad oscura, o del cuestionamiento del yo como realidad sólida en La maldición de Hill House o La casa de hojas. Esa manera característica de dejar al espectador/lector inerme ante las atrocidades de las cuales puede ser capaz el ser humano, emergencias de un pasado olvidado y nunca dejado atrás, sucesos imposibles de conceptualizar… Todos los elementos habituales del terror desnudan sus significados y aportan claridad desde la psicología, siempre de la mano de los mejores ejemplos, en un equilibrio muy medido. Lo formal y sus representaciones se suceden con continuidad sin que ninguna de las dos partes monopolicen más de la cuenta un capítulo.

 Confieso que cometí el error de ver El exorcista, la cinta seminal del subgénero de posesiones y familias amenazadas por entes diabólicos infernales, ya con veintimuchos y en plan listillo, así que he de reconocer que el relato de unos señores mayores fuertemente armados con rosarios, cruces, agua bendita y el Tubular Bells, enfrentándose a las gamberradas de un demonio que parecía un secundario de Desmadre a la americana o Los incorregibles albóndigas, no sólo no me impresionó demasiado, sino que además acabó por hacerme reír, convencido de que, muy probablemente, la película había sido generosamente financiada por el Vaticano. Visto ahora con la distancia y la serenidad de espíritu que da la vejez, es muy probable que la intención de William Friedkin fuese presentar de forma irónica el venerable relato que alimenta este subgénero; el de la autoridad divina y solar metiendo en vereda al impulso sexual femenino, libre y torrencial, que, sin la pertinente represión, amenazaría con sumir en el caos y la anarquía el orden social. Y es que si el género de terror anglosajón es, en general, y con excepciones, conservador en lo ideológico, este subgénero de posesiones, heredero moderno de la literatura gótica, es ya el epítome de los valores de la Iglesia y la reacción norteamericana; familias de bien amenazadas por demonios del averno que intentan subvertir el sagrado orden áureo familiar a base de tacos, gruñidos de death metal, chorreones de sangre menstrual y vómitos de colores. Algo que debió llamar la atención de Paul Tremblay, a quien imagino lanzándose a escribir
Confieso que cometí el error de ver El exorcista, la cinta seminal del subgénero de posesiones y familias amenazadas por entes diabólicos infernales, ya con veintimuchos y en plan listillo, así que he de reconocer que el relato de unos señores mayores fuertemente armados con rosarios, cruces, agua bendita y el Tubular Bells, enfrentándose a las gamberradas de un demonio que parecía un secundario de Desmadre a la americana o Los incorregibles albóndigas, no sólo no me impresionó demasiado, sino que además acabó por hacerme reír, convencido de que, muy probablemente, la película había sido generosamente financiada por el Vaticano. Visto ahora con la distancia y la serenidad de espíritu que da la vejez, es muy probable que la intención de William Friedkin fuese presentar de forma irónica el venerable relato que alimenta este subgénero; el de la autoridad divina y solar metiendo en vereda al impulso sexual femenino, libre y torrencial, que, sin la pertinente represión, amenazaría con sumir en el caos y la anarquía el orden social. Y es que si el género de terror anglosajón es, en general, y con excepciones, conservador en lo ideológico, este subgénero de posesiones, heredero moderno de la literatura gótica, es ya el epítome de los valores de la Iglesia y la reacción norteamericana; familias de bien amenazadas por demonios del averno que intentan subvertir el sagrado orden áureo familiar a base de tacos, gruñidos de death metal, chorreones de sangre menstrual y vómitos de colores. Algo que debió llamar la atención de Paul Tremblay, a quien imagino lanzándose a escribir 