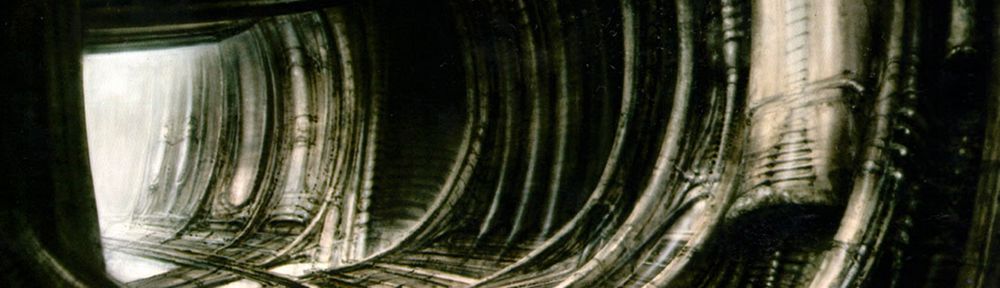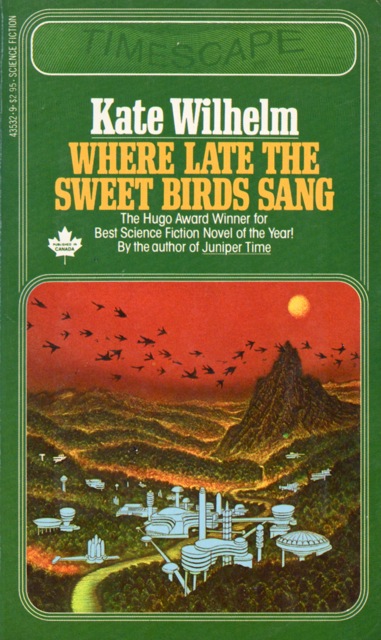 O, en inglés, Where Late the Sweet Birds Sang. El título de esta novela de Kate Wilhelm viene de un verso de un soneto de Shakespeare que evoca la juventud perdida, todo lo que perdemos, de hecho, y habla de sobrevivir a la pérdida y aun así seguir amando. Título bien escogido para esta novela que es una fix-up de tres cuentos largos, de tres novelas muy cortas, ambientadas todas en un mundo en el que las artes se han perdido, en el que todo parece subordinado al orden y a la despersonalización.
O, en inglés, Where Late the Sweet Birds Sang. El título de esta novela de Kate Wilhelm viene de un verso de un soneto de Shakespeare que evoca la juventud perdida, todo lo que perdemos, de hecho, y habla de sobrevivir a la pérdida y aun así seguir amando. Título bien escogido para esta novela que es una fix-up de tres cuentos largos, de tres novelas muy cortas, ambientadas todas en un mundo en el que las artes se han perdido, en el que todo parece subordinado al orden y a la despersonalización.
Frente a un desastre ecológico y la progresiva merma de la esterilidad, una familia, cobijada en un valle del Estado de Virginia, decide crear clones. Lo que veremos, con el correr de las páginas, es la relación entre clones y seres humanos, la imprevisibilidad de las invenciones y los avances tecnológicos.
He leído la novela justo después de la estupenda, y diría que olvidada, Winter’s Children, del británico (y diría que olvidado) Michael G. Coney, y la escritura de Wilhelm, sin ser nada del otro mundo, se lee como un paso adelante con respecto a la de Coney. En cualquier caso, estos autores ponen el acento en otra parte, lejos de la vocación estilística, de las bondades de una prosa acogedora –lo que ya está bien– y se centran en la creación de un mundo postapocalíptico nevado, en el caso de Coney, y en el de una sociedad titubeante, arrasada por la tecnología, o por esa variante de la inteligencia artificial que son los clones, en el caso de Wilhelm. (Tengo que admitir que muchas, muchas obras sobre clones no recuerdo… Algún título se me ocurrió apuntando estas impresiones para C, pero pocos. Quizá el que más recordaba era La quinta cabeza de Cerbero, de Gene Wolfe, autor al que por otro lado creo que tendría que revisitar).