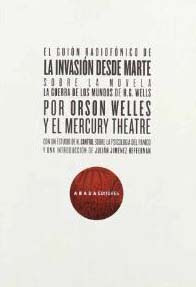Si me lo permiten, voy a comenzar con una pequeña “batallita” de fan. No me imagino lo que supone para un escritor dedicar un libro a uno de sus lectores. Sí entiendo mejor de la diferencia entre un simple garabato, más o menos parecido a una firma, y una palabras personalizadas. Sin embargo también tiene su atractivo una frase hecha que el escritor ha dejado y dejará en un porrón de libros cuando, de alguna manera, resume la parte de su narrativa que más te agrada. En este sentido recuerdo como si fuera ayer lo que Tim Powers escribió en mi edición de La fuerza de su mirada durante su visita a la Semana Negra en 2003:
This secret explanation. Cheers!
Es imposible condensar en menos palabras la peculiar manera de entender la Historia de Powers, una consecuencia de la acción de criaturas preternaturales, magia, oscuros complots… sobre personajes históricos más o menos cruciales. Teorías de la conspiración fruto de una imaginación enfermiza, de esa que no te importaría nada que estuviera detrás de los estúpidos enigmas regurgitados por Íker Jiménez y su tropa de freaks en Cuarto Milenio. Además, con ese cheers al final de la frase, captura la pasión de sus personajes por el alcohol.
Todo Powers en cuatro palabras.
Algo así podría poner Jesús Cañadas en las dedicatorias de ésta, su segunda novela. En Los nombres muertos se puede encontrar mucho de esa pasión por la historia dentro de la Historia y las explicaciones endiabladas. Aunque en este caso particular, su historia entre más a fondo en el campo de la ficción, la pirueta metaliteraria y la literatura pulp.

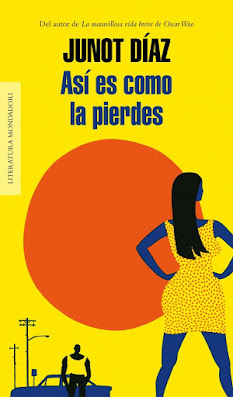
 Aunque tengo varios de sus libros desde hace años, no había leído ninguna novela de
Aunque tengo varios de sus libros desde hace años, no había leído ninguna novela de