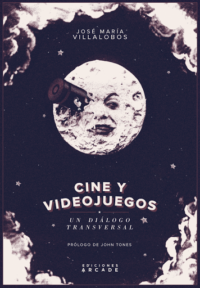Hace unas semanas un videojuego español, Gris, se hizo un hueco en la prensa, la radio y la televisión nacionales. Los medios generalistas se unieron a los especializados en una sincronía poco habitual. Su excepcional apartado gráfico, el principal gancho de la experiencia, sin duda tuvo que ver, además del siempre bienvenido apoyo a una iniciativa en un medio generalmente dominado por productos foráneos. Sin embargo este acto de promoción agregada no vino acompañado de una mirada más cercana a la propia creación, al diseño del juego en sí y las diferentes facetas que tras meses y meses de cocción y engranaje dieron lugar a Gris. Esta falta de atención tampoco resulta extraña. El periodismo cultural español, siempre tan precario, apenas presta atención a estas facetas. Como si el interés por descubrir cómo se juntó el equipo, cómo llegaron a la idea central, el relato de los entresijos del desarrollo, no mereciera más allá de 30 segundos en una pieza de informativos o dos párrafos en un artículo de un blog. De hecho, encuentro llamativo cómo empieza a haber, escrita desde España, una amplia bibliografía centrada en videojuegos extranjeros mientras se olvida, como si no existieran, muestras profesionales creadas en nuestro país… más allá de la escena retrogramer. Nos estamos perdiendo una faceta imprescindible para entender nuestra cultura contemporánea que, cuando quiera ser glosada (si es que despierta ese interés), apenas dará lugar a un puñado de hagiografías.
Hace unas semanas un videojuego español, Gris, se hizo un hueco en la prensa, la radio y la televisión nacionales. Los medios generalistas se unieron a los especializados en una sincronía poco habitual. Su excepcional apartado gráfico, el principal gancho de la experiencia, sin duda tuvo que ver, además del siempre bienvenido apoyo a una iniciativa en un medio generalmente dominado por productos foráneos. Sin embargo este acto de promoción agregada no vino acompañado de una mirada más cercana a la propia creación, al diseño del juego en sí y las diferentes facetas que tras meses y meses de cocción y engranaje dieron lugar a Gris. Esta falta de atención tampoco resulta extraña. El periodismo cultural español, siempre tan precario, apenas presta atención a estas facetas. Como si el interés por descubrir cómo se juntó el equipo, cómo llegaron a la idea central, el relato de los entresijos del desarrollo, no mereciera más allá de 30 segundos en una pieza de informativos o dos párrafos en un artículo de un blog. De hecho, encuentro llamativo cómo empieza a haber, escrita desde España, una amplia bibliografía centrada en videojuegos extranjeros mientras se olvida, como si no existieran, muestras profesionales creadas en nuestro país… más allá de la escena retrogramer. Nos estamos perdiendo una faceta imprescindible para entender nuestra cultura contemporánea que, cuando quiera ser glosada (si es que despierta ese interés), apenas dará lugar a un puñado de hagiografías.
¿Y qué me gustaría leer? Pues algún artículo en la línea de los que Jason Schreier reúne en Blood, Sweat, and Pixels. Un libro donde relata el proceso creativo detrás de diez videojuegos: ocho producidos en EE.UU., uno en Canadá y otro en Polonia. El criterio de elección de los títulos, más allá de su yanquicentrismo, me parece elogiable. Abarca un buen número de géneros (rol, FPS, aventura, estrategia, simulación) e incluye una variada gama de situaciones, desde juegos surgidos de grandes estudios a otros fruto de un único programador, pasando por iniciativas de pequeños grupos apoyados en el micromecenazgo. Quizás el aspecto más endeble de esta caracterización sea el fracaso. La inmensa mayoría de los títulos fueron, en primera o segunda instancia, un éxito económico y/o creativo. Apenas uno, Star Wars 1313, fue suspendido.