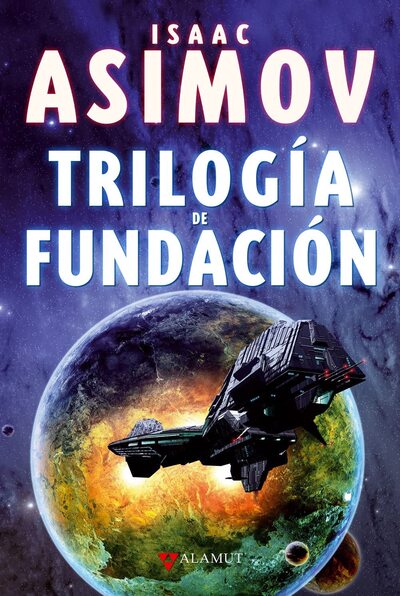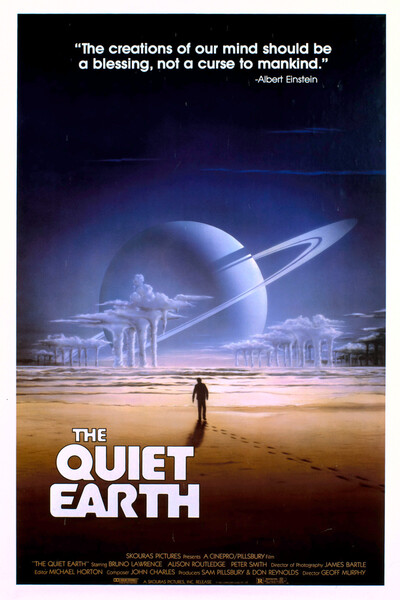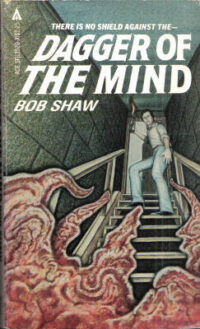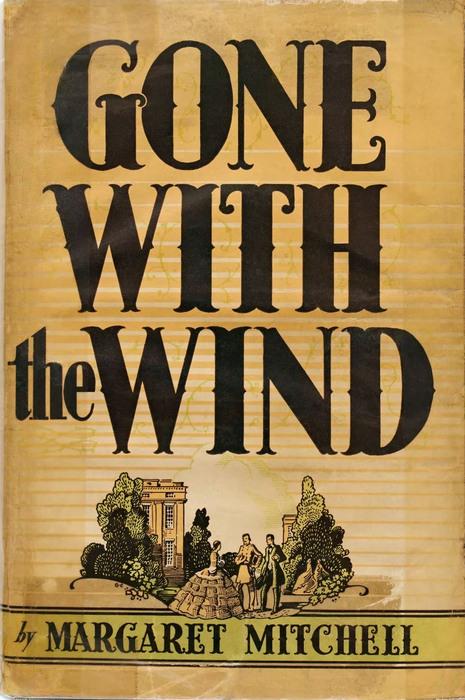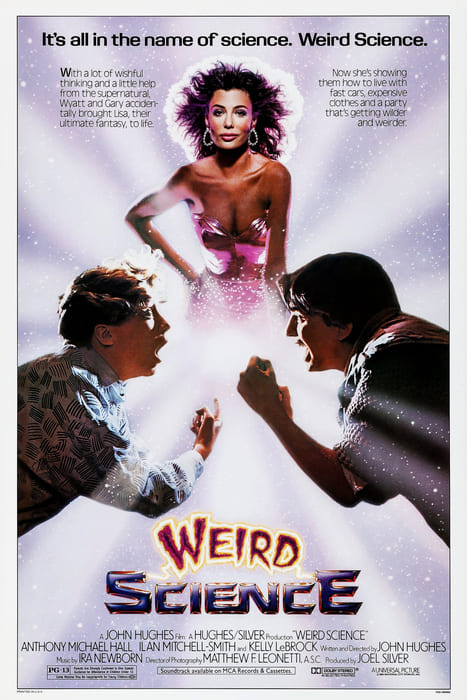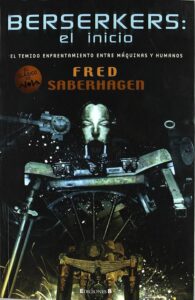Descubrí a Eric Brown por un libro de cuentos de terror y ciencia ficción –el creo que aún por traducir Ghostwriting– y pronto fui a la misma librería a por más. Uno de los cuentos, de esas incursiones en el terror y la ciencia ficción tan bien soldadas, imaginaba la posibilidad de estar vivo y muerto a la vez en una unión de contrarios que haría las delicias de Octavio Paz. Al ver, pues, de lo que era capaz el autor, me puse, como digo, a buscar, y vi que en su bibliografía había una novela postapocalíptica –subgénero de mi predilección, diría– y me llevé esta Guardians of the Phoenix que es pura gracia y sorpresa y delicia sin fin.
Descubrí a Eric Brown por un libro de cuentos de terror y ciencia ficción –el creo que aún por traducir Ghostwriting– y pronto fui a la misma librería a por más. Uno de los cuentos, de esas incursiones en el terror y la ciencia ficción tan bien soldadas, imaginaba la posibilidad de estar vivo y muerto a la vez en una unión de contrarios que haría las delicias de Octavio Paz. Al ver, pues, de lo que era capaz el autor, me puse, como digo, a buscar, y vi que en su bibliografía había una novela postapocalíptica –subgénero de mi predilección, diría– y me llevé esta Guardians of the Phoenix que es pura gracia y sorpresa y delicia sin fin.
Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues una novela postapocalíptica europea, de arrasado escenario parisino, en la que vemos salvajismo y crueldad en forma de unos personajes influidos yo diría que por Cormac McCarthy y Frank Herbert. Tenemos una Europa reseca, inerte, expuesta en un subgénero comúnmente dominado por la geografía y el imaginario estadounidense, lo cual es ya un giro interesante, curioseante, para los aficionados. En ese sentido, Guardians of the Phoenix es una de las más destacables novelas, sin duda, de este siglo que avanza.
Con sus tres ejes principales: Copenhague, París y Bilbao. En la novela, o el relato, postapocalíptico, hay escenarios limitados: está el nevado, está el arrasado o quemado y ceniciento, está el de la vegetación desatada, está el inundado, y está, como el de esta novela más o menos reciente, el desertificado. Todo está cubierto de arena, ya desde una apertura que es una maravilla; y cómo llena de extrañeza y espanto la visión tan común de la torre Eiffel de París. Reimagina y por tanto resignifica un imaginario conocido, mundialmente icónico, hasta dejarlo en algo carente de significado, en un lugar donde, con suerte, encontrar unas lagartijas para comer. Murciélagos para estofar. El escenario postapocalíptico reconfigura el tópico, le da la vuelta, le arranca nuevos impulsos significantes, respeta al público lector por querer llevar las cosas un poco más allá de lo esperado, de lo ya sabido desde siempre, y amplía el alcance del género.