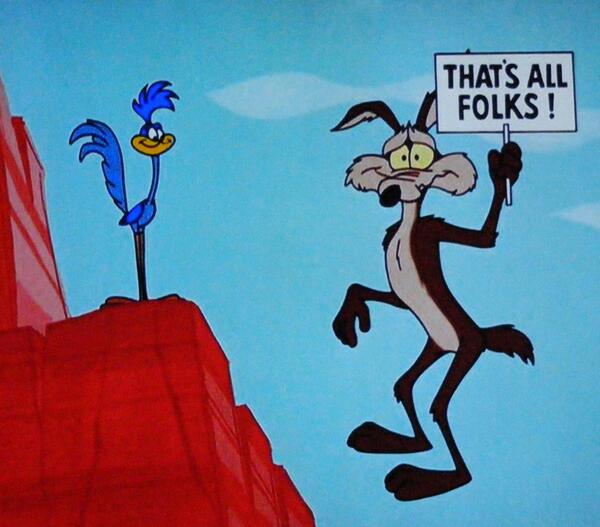A algunos niños nos hicieron sentir que éramos los raros de la clase cuando explicábamos que los dibujos animados del Correcaminos y del Coyote nos provocaban tristeza si los sentíamos desde el punto de vista del Coyote, golpeado, despeñado, explotado, aplastado, requeteaplastado y vuelto a aplastar por tercera, cuarta y quinta vez en cada episodio. A algunos se nos ocurría que el Coyote ejercía de verdadero protagonista de los cortos de animación —un antihéroe sufriente—, y que el Correcaminos, al contrario de lo que nos querían vender, se comportaba como un villano.
La maldad del Correcaminos quedaba en evidencia por su manera de actuar. El Geococcyx californianus jugaba con ventaja. Como el espectador, el Correcaminos parecía consciente de que el Canis latrans jamás lo atraparía, porque de eso trataba esa versión desértica del universo warner: un bucle infinito en el que Wile E. Coyote siempre fracasaba. Un suplicio eterno para un Coyote que perdía de una forma bastante patética y que salía herido en cada corto. El Correcaminos, como el espectador, sabía dónde estaba situada cada trampa y cómo la había montado el Coyote. El Correcaminos jugaba con la colaboración del guionista de cada historieta, el cual siempre se podía sacar de la manga alguna doblez imposible espaciotemporal o incluir alguna transgresión de la leyes físicas para que el Correcaminos escapara y el Coyote siempre cayera desde las alturas y se estrellara contra el suelo. La gracia de los dibujos, claro, consistía en que después de que Wile E. Coyote sufriera la atracción de la gravedad (a los correspondientes 9,8 metros por segundo cada segundo o a otra aceleración, eso también dependía del guionista) y formara un cráter en el suelo, debía levantarse con magulladuras y muy dolorido, pero nunca moría.
El castigo de Sísifo multiplicado por diez, con la misma desesperación, pero con más dolor físico y con las risas añadidas de quienes observan cómo el castigado se hunde una y otra vez. Una variante del mito de Prometeo (al que un águila le devora el hígado, órgano que vuelve a regenerarse para que el ave vuelva a comérselo al día siguiente), pero con carcajadas. Al exponer el ciclo del Coyote de esta manera, la respuesta de los otros niños, y más tarde de los adolescentes, era invariable: sólo son dibujos para reírse un rato, hay que pasarlo bien y ya está, pero qué ideas más enfermizas se te ocurren. Se trataba de un informe en minoría que provocaba casi siempre la misma respuesta: el rechazo mayoritario de aquellos a quienes exponías este enfoque, que rechazaban la propuesta y continuaban formando parte del bip bip team, esto es, del lado correcto y feliz de la existencia. Quienes sentíamos empatía por Wile E. Coyote y no nos reíamos con los cortos acabábamos sintiéndonos mal. Debía existir algo erróneo en nuestra manera de ser y de interpretar los dibujos animados. Quizá tenían razón. Tal vez algunos éramos retorcidos y no nos sabíamos divertir. Lo kafkiano no se hallaba en aquel universo cerrado de dos protagonistas en carrera continua, los kafkianos éramos los miembros del Coyote team.
Hasta que en 1988 llegó el cómic nº 5 (The Coyote Gospel) de Animal Man de Grant Morrison.