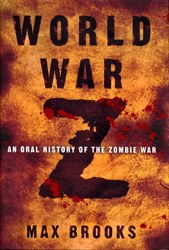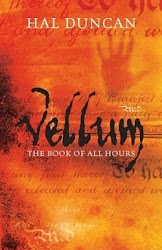En 1968, basada libremente en la novela Soy leyenda, de Richard Matheson, llegó a la gran pantalla una película destinada a sacudir y revitalizar los cimientos del terror en el cine y la literatura. El film en cuestión se titulaba La noche de los muertos vivientes; y los padres de la criatura, George A. Romero y John A. Russo, se ganaron con él un lugar de honor en el Olimpo particular de los aficionados a disfrutar pasando miedo. Casi cuatro décadas más tarde, en septiembre de 2006, uno de estos aficionados decide rendirle tributo a la obra de Romero con una novela destinada a convertirse en éxito de ventas desde el momento mismo de su gestación. Nace así World War Z, del neoyorquino Max Brooks. Y digo bien, WWZ es un sentido homenaje a Romero y «sus» zombis, no tanto a Russo y los suyos, por motivos que expondré a continuación.
Impulsada por la buena acogida de la ópera prima de su autor –The zombie survival guide, 2003–, así como por el relativamente reciente redescubrimiento de la temática zombi entre escritores y cineastas, WWZ se gana rápidamente el beneplácito de críticos y lectores por igual con una decidida «vuelta a los orígenes», saliéndose a propósito de la nueva carretera que intentan asfaltar películas de reciente cuño como Resident evil, 28 días después, Slither o Planet Terror. Los zombis que nos ofrecen éstas y otras obras contemporáneas se apartan del canon involuntariamente establecido por George Romero y abrazan sin disimulo algunas de las bases sentadas por John Russo en su obra individual, caracterizada principalmente por dos factores: sus muertos vivientes retienen la capacidad de correr, y su estado se debe a una causa reconocible, a veces incluso reversible. Los zombis de Max Brooks, sin embargo, tienen más en común con los de Romero: caminan a duras penas, arrastrando los pies y con los brazos levantados, entre gemidos, y el origen de la infección permanece envuelto en las nieblas del misterio. Para ellos sólo existe una cura posible, y ésta pasa por la destrucción de su cerebro.