Las ideas que uno tiene pueden ser simples esbozos, ocurrencias, o merecer un desarrollo. Entiendo que mucha gente vierte sus ocurrencias en las redes sociales. Yo tengo la típica libretita en que las dejo en barbecho, por si en algún momento crecen y vale la pena convertirlas en un texto. Si no sirven para eso, mejor no sacarlas a la luz. Entre otras frases sueltas que sólo yo entiendo, a veces mínimamente desarrolladas, estaba «El presente insoslayable», idea que pegó el estirón cuando leí el artículo «Se está escribiendo menos ciencia ficción que nunca».
Su autor, John Tones, es alguien con muchos más conocimientos sobre la literatura de ciencia ficción que el periodista corriente de medio de comunicación generalista, y goza de la suficiente perspectiva quizá para ver cosas que pueden pasarnos inadvertidas (o podemos asumir como naturales) a quienes estamos dentro. La tesis, como podrá verse, es un aggiornamiento del viejo tema de «la muerte de la ciencia ficción», aunque esta vez apoyada en algún opinador tan inesperado como Orson Scott Card. Si bien se fundamenta en un artículo de hace nada menos que ocho años, a la que suma algunos datos sobre las ventas de libros.
Nunca fui un defensor de la idea de la muerte del género cuando se polemizaba al respecto, pero sí insistí en que corría el riesgo de volverse irrelevante. En la época en que campaba a sus anchas material tan para muy cafeteros como los space opera fluffy de Lois McMaster Bujold, mi impresión es que las obras que podían entrar en la discusión pública llegaban desde fuera del mercado especializado. Como ejemplo, El cuento de la criada de Margaret Atwood se publicó el mismo año en que Bujold comenzó su carrera literaria y ganaba el Hugo la increíblemente naif y pajillera El juego de Ender. Pese al éxito comercial de esta última, el recorrido en términos de relevancia e influencia de ambas no resiste comparación.
De ahí surgió con el tiempo la moda de las distopías, que el género «especializado» ni percibió más que tangencialmente, y la ya explicada deformación del empleo del término para uso comercial y a la postre también irrelevante. Entretanto, la ciencia ficción se volvía cada vez más metarreferencial y centrada en diferenciar sus argumentos con pequeñeces o tropos no significativos, con la idea de satisfacer a los nuevos grupos de lectores incorporados al género (mujeres, jóvenes, comunidad lgtbiq+…). Y surgía la respuesta reaccionaria contrapuesta. A cambio, se producía la conversión de la cf «importante» en nicho: Tones cita como esperanzas (mostrando ahí información pero de nuevo muy desfasada) a Ted Chiang, que publica un cuento cada dos años o así; Greg Egan, que a estas alturas se autopublica; y Cixin Liu, que desde 2010 sólo ha dado a la luz cinco cuentos, ninguna novela. Podríamos sumar a Paolo Bacigalupi, Ken Liu, Cory Doctorow y Peter Watts para conformar una «generación perdida» de autores a los que el cambio generacional y los atractivos de lo audiovisual han atropellado cuando estaban en su teórica plenitud creativa.
Llegamos hasta hoy. Cuando, por decirlo sin tapujos, me siento agotado como lector de género. Sobre todo por estrellarme reiteradamente con obras nuevas que me dan una sensación de absoluta desconexión de mi realidad: el space opera adocenado de siempre con chicas o personajes fluidos en vez de chicos, la distopía de gustirrinín basada en el terrible temor a un acontecimiento que no se producirá jamás, el refrito science fantasy que bebe de los logros de Gene Wolfe… Pero hay un problema. ¿Qué tiene eso que ver con mi realidad? Porque sí, a mí me interesaba en parte la ciencia ficción porque hablaba del presente, de nuestros miedos, sueños e intereses, y de cómo podría anticiparse o evitarse el futuro. Nada de eso está para mí en Ann Leckie, John Scalzi o Kameron Hurley. Y admito que lo que le tolero a un libro de hace sesenta años no se lo paso a uno escrito ahora, seguramente de forma injusta.
Pero al fin y al cabo yo no soy la medida de todas las cosas, así que no era algo que manifestaba en mis artículos. No quería extrapolar una simple evolución a viejuno por mi parte para presentarlo como un fenómeno global; no me siento tan seguro de mí mismo. Sin embargo, insisto, ese artículo con el que empezaba viene a ahondar en mis percepciones y enmarcarlas en un contexto si no generalizado (hay mucha gente que disfruta el género hoy), sí al menos ampliado.
 ¿Qué explicación me doy a este fenómeno? Hace unos meses, a través del denso y discutible Geohistoria, de Christian Grataloup (traducido por Mateo Pierre Avit Ferrero para RBA), llegué hasta los trabajos del historiador francés François Hartog y su teoría de los «regímenes de historicidad», que desconocía. Resumiendo de forma un tanto grosera, Hartog considera que durante siglos Occidente vivió un proceso de transición del «pasadismo» (culminado en la veneración de tiempos más gloriosos que supuso el Renacimiento) al «futurismo» (fe en el progreso) a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea, pero que ha visto su fin en las últimas décadas: lo que impera hoy es el «presentismo». Que supone no sólo desprecio al pasado, sino una falta absoluta de análisis sobre las consecuencias de nuestro comportamiento de cara al futuro.
¿Qué explicación me doy a este fenómeno? Hace unos meses, a través del denso y discutible Geohistoria, de Christian Grataloup (traducido por Mateo Pierre Avit Ferrero para RBA), llegué hasta los trabajos del historiador francés François Hartog y su teoría de los «regímenes de historicidad», que desconocía. Resumiendo de forma un tanto grosera, Hartog considera que durante siglos Occidente vivió un proceso de transición del «pasadismo» (culminado en la veneración de tiempos más gloriosos que supuso el Renacimiento) al «futurismo» (fe en el progreso) a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea, pero que ha visto su fin en las últimas décadas: lo que impera hoy es el «presentismo». Que supone no sólo desprecio al pasado, sino una falta absoluta de análisis sobre las consecuencias de nuestro comportamiento de cara al futuro.
Creo que los lectores de ciencia ficción tenemos cierto olfato especialmente desarrollado para ser pioneros en advertir o sufrir tendencias sociales (algo sobre lo que quizá me extienda en otra ocasión), y me temo que lo que le pueda pasar a parte del género es una consecuencia del presentismo: nuestra realidad es insoslayable a la hora de juzgar el futuro, pesa como una tremenda losa que nos impide soñar como antaño. Si la ciencia ficción era la literatura del futuro, ha quedado vacía de contenido: esa crisis de la que habla Tones es simplemente nuestra dificultad para mirar hacia adelante, porque hay una espesísima niebla que nos lo impide si queremos ser verosímiles, si queremos ser relevantes.
Recapitulo, a riesgo de ser obvio. En estos momentos, la humanidad sufre una variedad de amenazas existenciales nunca vista, con el potencial además para combinarse entre ellas. No es una exageración: jamás, desde que somos conscientes del desarrollo de la historia, se han combinado tantos elementos que ponen el riesgo la continuidad de la ecúmene (por usar un término con mucha relevancia en la cf y que Grataloup prefiere a «civilización» con razonamientos ponderados).
- El cambio climático. De los nueve elementos de no retorno planteados por la comunidad científica, se estima que entre cuatro y seis han cruzado el umbral de irreversibilidad: debilitamiento de la circulación meridional del Atlántico; deshielo del Ártico en verano, del permafrost, de Groenlandia y de la Antártida Occidental; y deforestación amazónica. No se descartan también cambios bruscos en los períodos de lluvia monzónicos y atlánticos en un plazo breve, de lo que quizá estemos teniendo una muestra esta primavera.
- La inteligencia artificial. La cantidad de declaraciones de destacados promotores de las distintas iniciativas de IA, confirmando que en el fondo no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo, no contribuye precisamente a tranquilizar unos temores despertados históricamente por la cf, quizá de forma inmejorable en el conciso «La respuesta» de Fredric Brown. Existe incluso una gradación de niveles de seguridad (ASL) en el que el máximo obtenido hasta ahora, ASL-3, son «sistemas que incrementan sustancialmente el riesgo de un mal uso catastrófico respecto a las tecnologías actuales sin IA (como buscadores o libros de texto), o que demuestran capacidades autónomas de bajo nivel». Se ha informado de que un sistema de IA recurrió al chantaje ante la sospecha de que podría ser desconectado. Los ya confirmados sesgos racistas, fascistas etcétera de otras IA como Grok también aportan su granito de arena a un panorama de absoluta incertidumbre sobre factores tan decisivos como el futuro laboral, y un paso más allá, qué mecanismo se prevé para que tengamos un medio de vida miles de millones de personas superfluas.
- El peligro nuclear. Los principales arsenales capaces de destruir el planeta se encuentran actualmente en manos de gente que no aporta mucha tranquilidad a nuestro ánimo, y que trabaja activamente para destruir los imperfectos pero preferibles sistemas democráticos. La posibilidad de conflictos bélicos en los que participen las potencias nucleares parece escalar por momentos tras abrirse la veda con una invasión de Ucrania que hace una década escasa habría parecido un escenario imposible y una campaña de anexión israelí de Palestina que no está teniendo ningún tipo de consecuencia para el país agresor.
- Capitalismo descontrolado. La lógica del incremento indefinido de beneficios en un planeta finito no encuentra más respuesta que el seguir dando pedales, o quizá salir a Marte a ver qué se puede pillar ahí. No hay manera de que el sistema continúe con la dinámica actual sin tropiezos muy serios. Aunque quizá sea un problema menos acuciante que los anteriores, afecta en incontables factores como la degradación de las ciudades y el precio de la vivienda, la extensión de las crisis locales a escala global, la degeneración de los servicios públicos al caer en manos privadas etcétera. Trabajos como el aquí reseñado La supervivencia de los más ricos, de Douglas Roushkof, inciden en que los propios beneficiados del sistema están tomando medidas ante su posible extinción, y si fuéramos capaces de verlo con perspectiva en lugar de sufrirlo, nos daríamos cuenta de que el trumpismo no es más que una respuesta bufonesca y torpona a esta realidad.
- La posverdad. El elemento nuevo e inesperado que acentúa la peligrosidad de todos los anteriores. Las mentiras hacen que posicionarse contra la degradación del medio ambiente sea una postura política, que la vacunación se considere una opción debatible, que las bajadas de impuestos a los ricos se vendan como un beneficio para los pobres o que un genocidio lo sea o no según el color del cristal con que se mire. Todo es polarizante: la ausencia del responsable político en una catástrofe para almorzar durante más de tres horas puede ser motivo de debate hasta terminar por olvidarse. En ese escenario, los nuevos oráculos en forma de chats omnisapientes puedan transmitir falacias sin filtro, los medios «imparciales» se sitúan de forma supuestamente ecuánime a medio camino entre la locura y la cordura, y los autócratas pueden llegar al poder vestidos con piel de cordero para contribuir al desastre con políticas obsesivamente presentistas: beneficio económico, empobrecimiento de las clases trabajadoras, desmantelamiento de los principios democráticos (como la separación de poderes) que no sean estrictamente el derecho a voto, cortoplacismo en resumen en todas y cada una de las medidas de gobierno de las nuevas fórmulas políticas pro oligárquicas. Que lo malo no es que sean de derechas (algunas usan discursos de pseudo izquierda, puntualmente o de manera continua como Venezuela): es que o bien son profundamente imbéciles para darse cuenta de las consecuencias sus actos, o bien saben que esto está echado a perder irremediablemente y quieren saquear para construirse el búnker más caro posible.
No hay respuesta para ninguna de estos peligros.
Hace poco vi un monólogo de Jimmy Kimmel en el que hablaba de este presente, de este tipo de temores, y los comparaba con las tres cosas que le daban miedo de niño: las arenas movedizas, el triángulo de las Bermudas y las abejas asesinas (Jimmy, eres de mi edad: si la guerra nuclear no te daba miedo estabas muy despistado). Tras el chiste, hacía exactamente lo mismo que hacemos todos a estas alturas cuando surge esta conversación: cambiar a otro tema, sin cerrar ese, porque no hay manera de hacerlo.
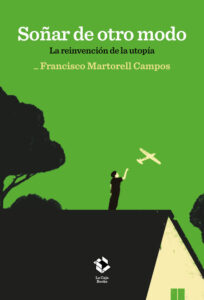 La sociedad del cansancio no tiene nada que imaginar, nada que decir ante la situación. No hay alivio, no hay esperanza, no hay ninguna alternativa, no hay ninguna sugerencia con la que eludir lo que se percibe como inevitable; basta que uno sólo de los peligros que he enumerado caiga sobre nosotros para que termine el mundo como lo conocemos, y ni siquiera sabemos cómo eludir cualquiera de ellos. Estamos en el momento de mayor calidad de vida de la historia y sabemos que es transitorio, perecedero, está ese temor oculto en la alienación que pesa sobre buena parte de la sociedad y la lleva a buscar escapatorias en el presentismo, el nihilismo o la medicación.
La sociedad del cansancio no tiene nada que imaginar, nada que decir ante la situación. No hay alivio, no hay esperanza, no hay ninguna alternativa, no hay ninguna sugerencia con la que eludir lo que se percibe como inevitable; basta que uno sólo de los peligros que he enumerado caiga sobre nosotros para que termine el mundo como lo conocemos, y ni siquiera sabemos cómo eludir cualquiera de ellos. Estamos en el momento de mayor calidad de vida de la historia y sabemos que es transitorio, perecedero, está ese temor oculto en la alienación que pesa sobre buena parte de la sociedad y la lleva a buscar escapatorias en el presentismo, el nihilismo o la medicación.
La famosa frase de Fredric Jameson sobre que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo ha dado el lógico paso siguiente a una sombría aceptación de ese fin del mundo, que simplemente unos no sabemos cómo parar mientras otros se limitan a ignorarlo. En palabras de Iñaki Gabilondo en una reciente entrevista «es la primera vez que no existe un pensamiento utópico progresista. El único pensamiento utópico que hay es regresivo. O sea, los únicos que sueñan con algún futuro son los que sueñan con el pasado. Quieren que el pasado regrese. Ese es el único futuro que ahora calienta los corazones de la sociedad. El pensamiento que anteriormente alimentaba un “otro mundo es posible” ha dado por imposible cualquier otro mundo».
Y ese es el contexto en el que se debilita la ciencia ficción: el del insoslayable, paralizante presente. Durante mucho tiempo acusé al género de no ser capaz o haber renunciado a presentar respuestas: ahora el género quizá ha dejado de crecer, si no empieza a marchitarse, por la simple razón de que no hay ninguna respuesta, o no nos la creeríamos si no las presentaran. Incluso irse lejos y mostrar el siglo XXV exige explicar cómo salimos adelante en el XXI, y no parece haber ningún camino.

En otros tiempos —mejores— esta reflexión habría generado decenas de comentarios y algunas discusiones interesantes. Y quizá eso es la mejor constatación de la tesis aquí expuesta por Julián.
Mientras que leía la entrada no he podido evitar pensar en el sociólogo francés Michel Wieviorka quien ha planteado que el 11S marca el inicio de una nueva configuración histórica, con crisis de los Estados-nación, conflictos identitarios y nuevas formas de violencia global. Propone que tras el 11S se abre una etapa donde se desdibujan las fronteras claras del orden internacional, reaparecen lógicas de inseguridad difusa y se mezclan violencia religiosa, política y social, lo que recuerda a ciertos rasgos del imaginario de la Edad Media.
Defiende que cuando las sociedades europeas entraron en la Edad Media no eran conscientes de ello sino que fue algo observable bastante tiempo después y que nuevamente estamos entrando en una nueva Edad Media a la que intenta dar como acto fundacional el 11S aunque probablemente no sea algo valorable hasta dentro de unos cientos de años, de seguir por aquí el “ecúmene”.
Quizá hayamos entrado en una nueva Edad Media (muchos historiadores defienden la idea de que hemos pasado por varias y que es un fenómeno social cíclico) y parte de lo que significa eso es vivir el presente y aspirar a recuperar el pasado porque el futuro da miedo.
La cultura del remake, la falta de la aparición de nuevos géneros o movimientos artísticos (literatura, música, cine, teatro, radio, da igual el campo) que revitalicen desde luego muestra un estancamiento y un *deseo* de retroceso grande. ¿No se avanza porque no hay un horizonte o no hay horizonte porque no se avanza?