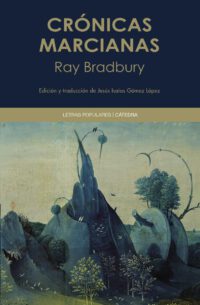 Crónicas marcianas es uno de los libros clave de la literatura de ciencia ficción. En palabras de Santiago L. Moreno
Crónicas marcianas es uno de los libros clave de la literatura de ciencia ficción. En palabras de Santiago L. Moreno
Quien lee Crónicas marcianas por primera vez se encuentra con un libro cautivador, lírico, repleto de momentos mágicos y también terroríficos. En todos sus cuentos se encuentra un Marte imposible, que procede más de la fantasía que de la ciencia ficción, más de la imaginación que de la realidad. No hay hecho tecnológico, sólo paisajes geográficos y humanos, bellos y fantasmagóricos, y nostalgia por un futuro que se basa en un pasado que ni siquiera existió. La lectura de Crónicas marcianas deja, por encima de todo, un retablo de seductoras imágenes. Las ciudades marcianas abandonadas, los veleros que navegan desiertos, los ecos nocturnos del pasado, los canales vacíos y una fuerte melancolía, el lado romántico de una norteamérica soñada. Paralelamente a su poder de fascinación, Crónicas marcianas representa un canto al pasado y a una ciencia ficción distinta, una visión del género disidente, a años luz de las frías ecuaciones, dada de lado durante lustros por el canon del discurso racionalista.
Aparte de todas estas cualidades, su composición captura un momento, la ciencia ficción de los años 40 tal y como derivaba del pulp, y ejerce de declaración de principios de un escritor que llevaba una década batallando por dar a conocer sus relatos.
La dimensión alcanzada por Bradbury a raíz de Crónicas marcianas resonó con tanta fuerza que en 1955 Francisco Porrúa compró los derechos de este y otros de sus libros (El hombre ilustrado primero, más tarde Fahrenheit 451, El vino del estío y Las doradas manzanas del sol) para publicar su obra en castellano. El mismo Porrúa se encargaría de traducirlos con el seudónimo de Francisco Abelenda, en una labor esencial para entender la edición de fantasía y ciencia ficción en nuestra lengua. Fueron gran parte de los primeros cimientos de Minotauro, una sello que durante décadas marcó los estándares más elevados en la ciencia ficción en nuestra lengua.
De un tiempo a esta parte, cuando se hablaba de diversos aniversarios alrededor de Bradbury o al recordar su figura tras su muerte, unos pocos reclamamos una nueva traducción. Habían pasado suficientes generaciones como para pensar en una reinterpretación de su obra desde unos estándares actuales. Al final no ha sido Minotauro quien ha abordado esta tarea sino Cátedra y Letras populares. Esta decisión fue muy bien recibida cuando se anunció, no sólo por esto o el habitual estudio crítico. Después de unos años en los que Letras populares se había acomodado a traer, sobre todo, libros con derechos de edición baratos, cuando no gratuitos, sus responsables apostaban por un clásico que continúa teniendo ventas considerables. Una promesa ilusionante por lo que supone si consigue calar, especialmente en diversos grados relacionados con la Literatura. Es inevitable fantasear con qué otros títulos pueden verse en la colección con una nueva traducción y un estudio exhaustivo sobre el contenido. Sobre todo si se enmienda el gran handicap de, esta, su primera edición de Crónicas marcianas.
Un error incomprensible que pone en cuestión cualquier recomendación
Este texto debiera establecer una comparación entre las traducciones de Minotauro y la de Cátedra y poner de manifiesto lo que puede suponer o no la lectura de este libro frente a las decenas de ediciones alternativas. No obstante, he dejado de lado esa labor porque cualquier palabra positiva sobre el trabajo de Jesús Isaías Gómez López (y de Francisco Porrúa ahora que he podido comparar su texto con el original y una nueva versión) carece de sentido dado el desbarajuste de corrección de un detalle esencial del libro de Cátedra: no aparecen la práctica totalidad de las separaciones entre escenas presentes en el libro original y en las tres ediciones de Minotauro que he podido consultar. Un recurso que sirve para marcar el paso del tiempo, los cambios de localización y es parte fundamental del juego dramático que Bradbury ejerce en la mayoría de narraciones aquí recogidas.
Quizás haya relatos en los cuales esa situación sea menos evidente. Pero es llegar a las primeras cumbres del libro (“Ylla”, “Los hombres de la Tierra”, “La tercera expedición”) y darse de bruces contra una ausencia que los convierte en un continuo de escenas que aniquila el pretendido valor de la colección Letras Populares. Es imposible que un lector con unas mínimas inquietudes pueda acercarse a una edición crítica que ha eliminado, por torpeza, una faceta fundamental de la escritura de Crónicas marcianas. La sublimación del material que aparecía en las revistas de ciencia ficción entre los 40 y los 50, sin las pausas en las cuales una frase sorprendente, un giro, se sustancia y golpea al lector. El silencio de la editorial, el hecho que el libro no se haya retirado y vuelto a imprimir, es una consecuencia del coste detrás de algo así. Sin embargo, duele pensar que una posible segunda edición que corrija este dislate dependa de unos miles de compradores que agoten una tirada impropia de una obra y de una editorial que debieran tener otros estándares.
Un estudio exhaustivo
Porque, además, en las primeras 180 páginas Jesús Isaías Gómez López encara un análisis forense de todos los entresijos de Crónicas marcianas y parte de los de su autor. Para mi la sección más atractiva ha estado en el comienzo; al desconocer la biografía de Bradbury más allá de cuatro datos sueltos, he podido conocer su vínculo con otros escritores de ciencia ficción en Los Ángeles durante la década de los 40 (Edmond Hamilton, Leight Brackett, Henry Kuttner) y la influencia de la novela Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, cuyo tono y estructura empujaron a Bradbury durante la escritura de la secuencia completa de Crónicas marcianas (y se siente en otros de sus libros como El vino del estío).
También, esta aproximación tiene en sus primeras cuarenta páginas algo de errático; el discurso va adelante y atrás en el tiempo para abarcar determinados sucesos asociados a su publicación y su escritura. Pero Gómez López corrige el tiro cuando se llega a la parte más canónica del estudio: el análisis de la composición de la obra, sus temas, significados, imágenes… Lo afronta agrupando los relatos en diferentes unidades según los elementos que comparten en una descripción que hace justicia a la complejidad encerrada en la aparente simplicidad de cada pieza, a su poder acumulativo, a su inagotable diversidad estética.
 De la argumentación, lo único que no me ha convencido es cómo Gómez López hace suya cierto visión de Ray Bradbury de su propia obra. Esa distancia que tomó respecto a la ciencia ficción cuando se convirtió en un escritor de éxito y pudo abandonar su labor de jornalero de las revistas durante los años 40 y 50. No hay una mínima discusión sobre por qué se puede considerar o no Crónicas marcianas un libro de ciencia ficción. El reduccionismo de “Mi Marte es fantástico, no es real” y la trascendencia de los límites de la ciencia ficción se apoderan del discurso.
De la argumentación, lo único que no me ha convencido es cómo Gómez López hace suya cierto visión de Ray Bradbury de su propia obra. Esa distancia que tomó respecto a la ciencia ficción cuando se convirtió en un escritor de éxito y pudo abandonar su labor de jornalero de las revistas durante los años 40 y 50. No hay una mínima discusión sobre por qué se puede considerar o no Crónicas marcianas un libro de ciencia ficción. El reduccionismo de “Mi Marte es fantástico, no es real” y la trascendencia de los límites de la ciencia ficción se apoderan del discurso.
Sorprende que en un texto académicamente riguroso no se aborde la más mínima definición de la ciencia ficción, donde se pueden encontrar múltiples encajes. O, al menos, ir más allá de una impresión. Tampoco se valoran otros títulos con los mismos problemas de verosimilitud. Tal es el caso de, por citar uno de un autor que se menciona: Tiempo de Marte, de Philip K. Dick. Tenía los mismos condicionantes de verosimilitud cuando se escribió pero a nadie le importó lo más mínimo porque las fronteras de la ciencia ficción no están constreñidas a la base científicamente plausible en el momento de su escritura.
El respeto a la decisión del autor
Lo contradictorio detrás de esta percepción se acrecienta cuando se toma conciencia de la edición elegida para esta versión: la de 1997, que conllevaba un cambio en las fechas de los relatos. A dos años de la fecha en la cuál transcurría el primero de ellos (“El verano del cohete” transcurre en 1999) Bradbury los resituó a bien entrado el siglo XXI (2030). Si fueran tan fantásticos el marco temporal debiera dar lo mismo. Y, la verdad, lo da en una obra donde la ingeniería, las leyes de la física, la biología son lo de menos. Como en una parte sustancial de la ciencia ficción
Esta reestructuración de la edición de 1997 alcanzó igualmente a la recuperación de dos relatos publicados fuera del libro de 1950 (“Los globos de fuego” y “El desierto”) y suprimió “Un camino a través del aire” por temor a que se malinterpretara su burla del racismo. Veinticinco años más tarde, esta eliminación produce algo de sonrojo. Además se realizaron pequeños retoques en algunos lugares. Gómez López se preocupa de anotarlos en minuciosas notas que pueden servir de ayuda a quienes deseen saber qué diferencias existen con el libro de 1950.
Es una lástima que todo el trabajo, la titánica labor de análisis, comparación, traducción que lleva detrás haya quedado deslucida por una cuestión que debiera haberse subsanado en la revisión de galeradas.
Finalmente, comentar otro detalle de edición que Cátedra debiera enmendar para una deseable segunda edición. A diferencia de otros libros de Letras populares, en el estudio de Gómez López jamás se citan las traducciones de toda la obra de Bradbury disponible en castellano y se referencia completamente en inglés. Entiendo que son las que ha trabajado para poder llegar a este libro. Sin embargo, es una pena que un texto tan prolijo en notas al pie y al final, con una bibliografía tan sólida, haya prescindido en algún lugar de una bibliografía adicional que permitiera a los lectores llegar al resto de su obra, traducida prácticamente por completo y, en su mayoría, todavía disponible en cualquier librería.
Crónicas marcianas (Cátedra, col. Letras populares nº28, 2022)
Martian Chronicles, 1950
Edición de Jesús Isaías Gómez López
Rústica. 512 pp. 20,95 €
Ficha en La web de la editorial
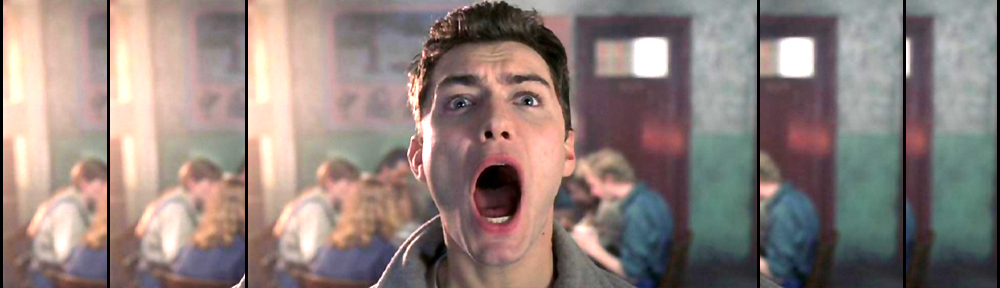

Hola! Se quiero comprar el libro ¿ cuál crees que es mejor edición la de Minotauro o esta nueva de Cátedra?
Muchas gracias
Mientras no haya una corrección profesional de la edición de Cátedra, una de las recientes de Minotauro.
Buenos días.
He comprado la edición de Catedra por tener el estudio sobre la obra y el autor que incorpora y el prologo de Bradbury (en la edición que tengo solo aparece el de Borges).
Todavía no he podido ojear el libro en profundidad, pero me ha extrañado una cosa.
Cuando leí la parte del articulo donde se indica “no aparecen la práctica totalidad de las separaciones entre escenas presentes en el libro original” creía que se habían saltado los “micro-relatos” como “el verano del cohete”, “intermedio” o “las langostas”, pero los he encontrado todos.
¿A que te refieres exactamente con el error que se ha cometido en esta edición?
Muchas gracias y un saludo.
Carlos Rincón.
Gracias a ti por la pregunta.
Me refiero a esas pausas dentro de cada relato en las cuales hay un transición en el tiempo (de la mañana a la noche), o el autor quiere enfatizar algo que ha escrito, y formula un cambio de escena con una línea en blanco entre párrafo y párrafo (en España; en EE.UU. se suelen utilizar en la maquetación asteriscos u otro carácter, algo que a veces también se ha utilizado aquí en algunas ediciones).
Un ejemplo: En la página 199, “Ylla”, entre el diálogo que termina como “…sigamos trabajando” y “Era al caer la tarde…” hay una línea en blanco/asteriscos en las ediciones que he consultado. No en la de Cátedra. En el proceso de traducción o de edición se perdieron todas y nadie las recuperó.
Buenos días.
Muchas gracias por la aclaración. He comparado mi edición de Minotauro con la de Catedra y he visto el ejemplo que comentas y algún otro. Una pena un error tan tonto, espero que el estudio preliminar y las notas compensen la compra.
Respecto a las ediciones de Minotauro quería comentar que existen ediciones antiguas que omiten los cuentos “La costa”, “El desierto” (que desde 1953 se suele incluir) y “Los globos de fuego” (cuya inclusión o no en la Crónicas es más discutible), al igual que el prólogo de Borges. Afortunadamente la de 2022 (y creo que todas a partir de 2012) incluyen este material.
Muchas gracias y un saludo.
Carlos.