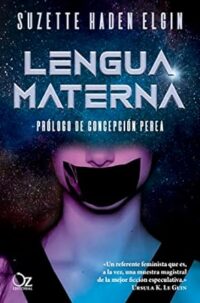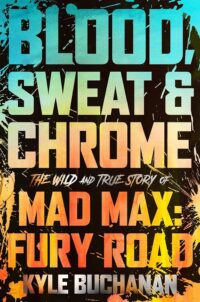Confundimos con videncia
del futuro la capacidad de reconocer
la extrañeza de la actualidad.
William Gibson
Neuromante se publicó por primera vez el 1 de julio del año 1984, una cifra significativa para la ciencia ficción. Dada la magnitud del éxito e influencia que tuvo la novela, auténtica biblia del ciberpunk, sorprende el hecho de que en origen fuera un libro de encargo. Entre 1981 y 1983, William Gibson había escrito varios cuentos para la revista Omni. A Terry Carr, el reputado antólogo y ensayista, le gustaron, y le pidió a Gibson que formara parte de un proyecto que tenía entre manos. Tiempo atrás, Carr había sido el responsable de la primera serie de la colección Ace Science Fiction Specials, un portento del que salió un buen puñado de premios mayores de la ciencia ficción. Ahora iba a iniciar una tercera entrega en la que pretendía publicar sólo primeras novelas de autores emergentes que estuvieran destacando gracias a sus relatos. En ella iban a aparecer escritores como Kim Stanley Robinson, Lucius Shepard y Howard Waldrop, y Carr quería contar también con él. Gibson aceptó y empleó dieciocho meses en escribir Neuromante en su vieja Hermes 2000, manteniendo en la historia el tono y el trasfondo de sus cuentos, principalmente “Johnny Mnemonic” y “Quemando Cromo”, e incluso algunos de los lugares y personajes incluidos en ellos. La novela, una vez publicada, se convirtió en la piedra angular de una pequeña revolución.
Neuromante es considerada uno de los hitos del género, y es debido en gran parte a sus valores literarios. La apariencia de originalidad que supuran sus páginas, la sensación de estar leyendo algo nuevo y fresco proviene, en primera instancia, de la fascinante prosa de Gibson. El lector tiene la impresión de estar asistiendo a un presente a pocos minutos de distancia, un indefinible presentefuturo. Eso se debe, en parte, a la mezcla de elementos llamativos e innovadores: la parafernalia cibernética, los contornos urbanos oscuros, las drogas, el ciberespacio. Pero su impacto proviene, principalmente, del particular estilo narrativo, fresco, ágil como el de la novela negra pero detallista en las descripciones, en muchas de las cuales Gibson sustituye los nombres de los objetos por los de marcas bien reconocibles, parámetros reconocidos por el lector, aferrados a su presente pero que ya entonces comenzaban a sonar a futuro. Por sus valores literarios, la obra cuenta con una calidad incontestable, pero la enorme trascendencia de Neuromante procede de su condición de obra seminal del ciberpunk, a la par un movimiento y un subgénero de la ciencia ficción que, cuarenta años después de su nacimiento, impregna la atmósfera cultural y social de nuestros días.
Si repasamos el pasado con atención, veremos que Neuromante fue el núcleo de un fenómeno irrepetible, único en la literatura de ciencia ficción. Dentro del amplio acervo del género, a día de hoy supera en influencia y alcance a todas las pequeñas revoluciones, pasadas y presentes, que se han dado a lo largo de su historia. El ciberpunk generó un movimiento de escritores y aficionados, creó escuela en lo literario y anticipó el camino de nuestra sociedad mejor que ningún otro subgénero, respondiendo a un momento de cambio en el progreso de la humanidad tal como había hecho la propia ciencia ficción en sus orígenes. Si ésta surgió como reacción intelectual a la revolución industrial, el ciberpunk se gesta como respuesta a un nuevo cambio de paradigma en la historia de la humanidad, a un futuro abierto por los primeros pasos de la revolución informática que comenzaba a transformar el mundo. En resonancia con la definición que hizo Isaac Asimov de la ciencia ficción, podría decirse que el ciberpunk buscó en sus ficciones, más que ninguna otra corriente, la respuesta humana a los cambios tecnológicos de su tiempo.
Sigue leyendo →
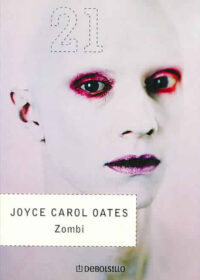 Esta es una novela exclusivamente recomendada para quienes tengan interés en imbuirse en la mente de un zumbado de cojones. Su narrador, Quentin, deja en evidencia desde la primera página su falta de empatía mientras cuenta diferentes momentos de su vida, obsesionado por hacerse su propio zombi; un siervo dócil al que pueda viol… controlar sin resistencia. Este objetivo, pertinaz, imperturbable, es una de las guías más evidentes de Zombi; un relato descarnado que se ciñe a unos hechos desgranados de manera taxativa, sin graduarlos prácticamente con adjetivos. Cuando Quentin describe el proceso a aplicar para conseguir su meta lo hace como si fuera el manual de un procedimiento quirúrgico. Sus acciones y pensamientos se revelan desde la más absoluta asepsia. Le embargan emociones desbordantes, enfermas, retorcidas, pero el texto no se recrea en ellas. Esta precisión en la descripción del narrador ahonda en lo macabro de su comportamiento.
Esta es una novela exclusivamente recomendada para quienes tengan interés en imbuirse en la mente de un zumbado de cojones. Su narrador, Quentin, deja en evidencia desde la primera página su falta de empatía mientras cuenta diferentes momentos de su vida, obsesionado por hacerse su propio zombi; un siervo dócil al que pueda viol… controlar sin resistencia. Este objetivo, pertinaz, imperturbable, es una de las guías más evidentes de Zombi; un relato descarnado que se ciñe a unos hechos desgranados de manera taxativa, sin graduarlos prácticamente con adjetivos. Cuando Quentin describe el proceso a aplicar para conseguir su meta lo hace como si fuera el manual de un procedimiento quirúrgico. Sus acciones y pensamientos se revelan desde la más absoluta asepsia. Le embargan emociones desbordantes, enfermas, retorcidas, pero el texto no se recrea en ellas. Esta precisión en la descripción del narrador ahonda en lo macabro de su comportamiento.